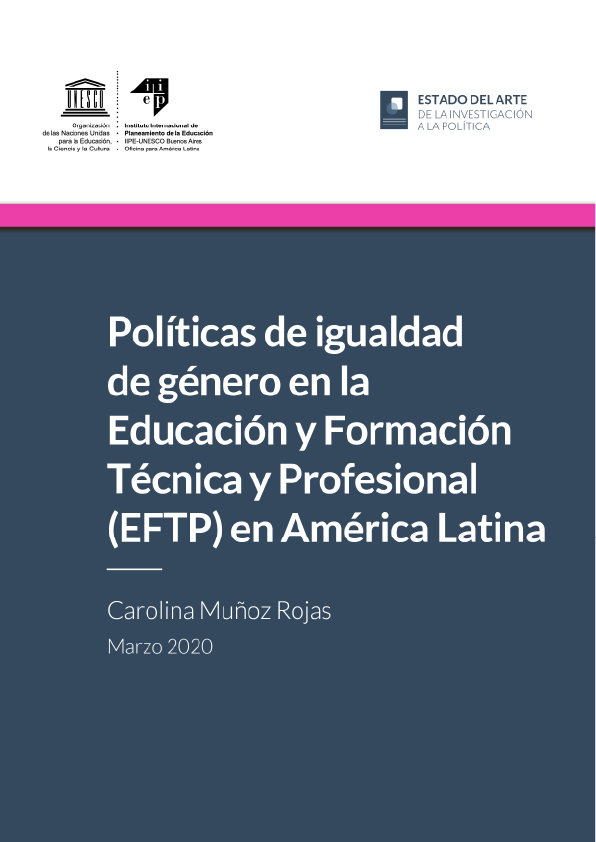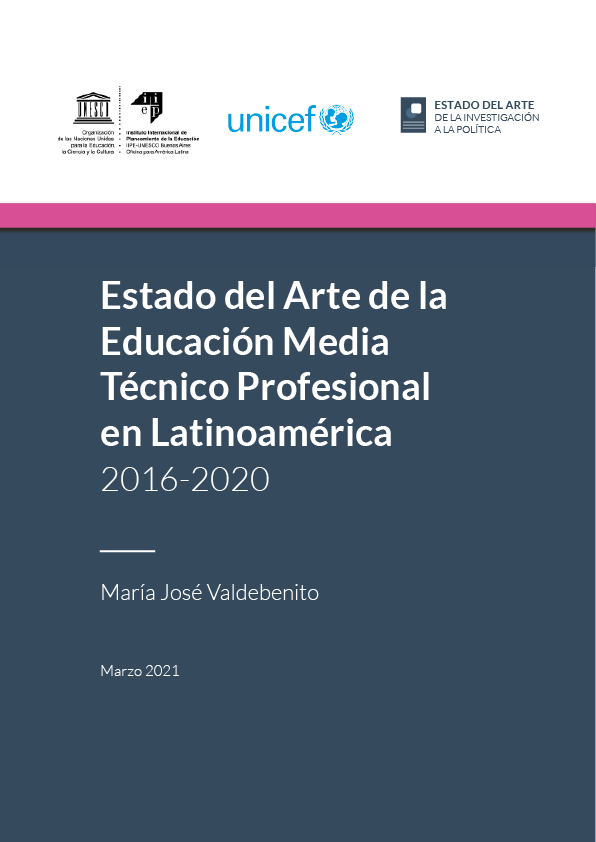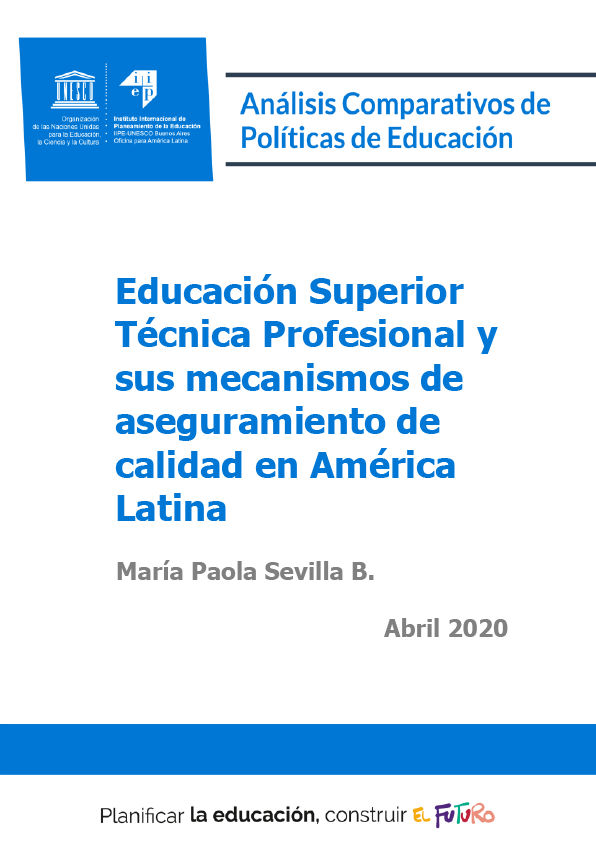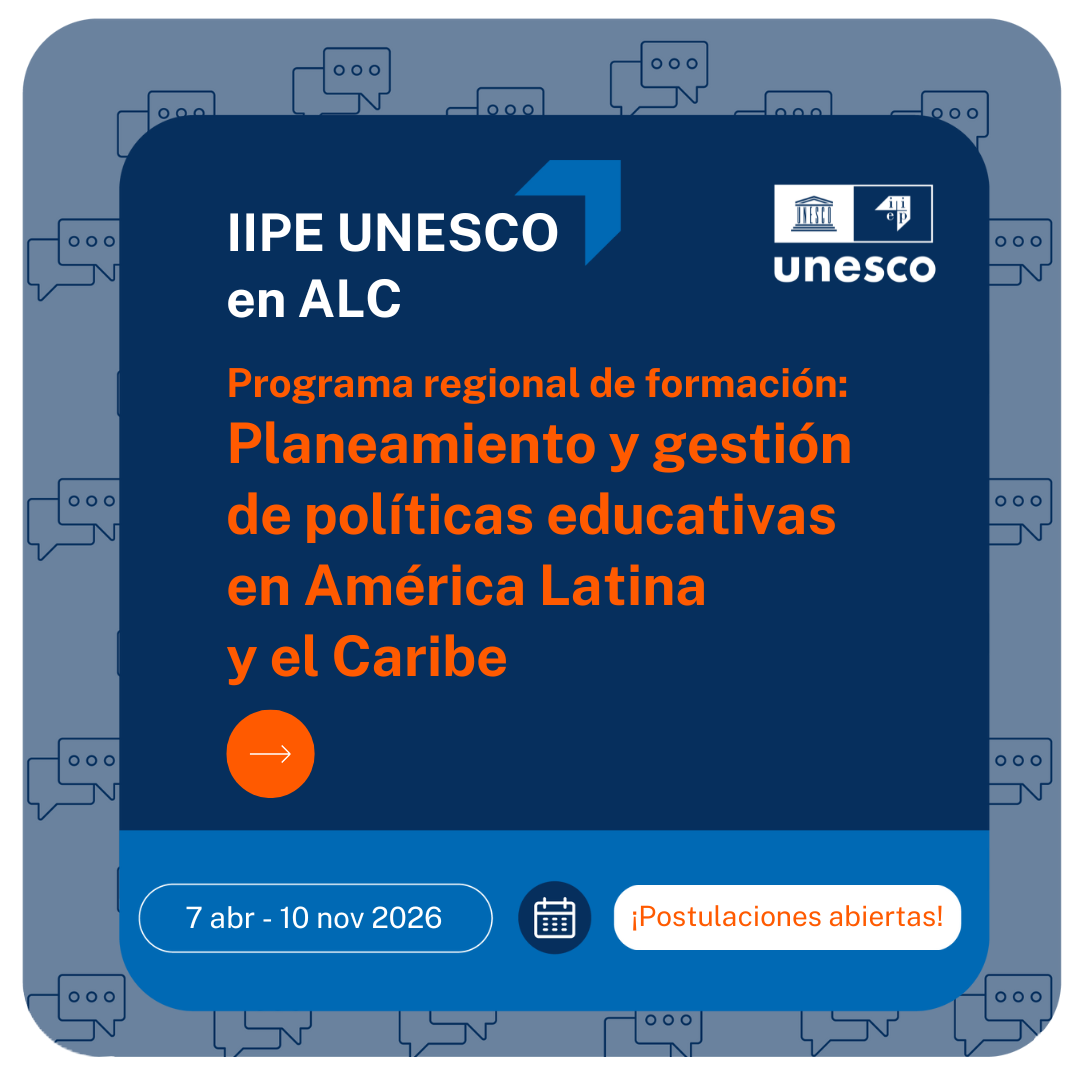La educación técnico profesional está conformada por los programas educativos orientados a desarrollar habilidades y destrezas para el trabajo. En prácticamente todos los países de América Latina la educación técnico profesional es una modalidad educativa del nivel secundario y del nivel superior. A la vez, se registra una variedad de instituciones que ofrecen formación técnico profesional y articulan acciones con los Sistemas Nacionales de Educación. En esta sección se ofrece información relevante para caracterizar la oferta educativa técnico profesional. Se presenta el marco institucional, el marco normativo específico y un conjunto de intervenciones que los países orientan a la educación técnico profesional.
Contenido
- 1. Introducción
- 2. Marco normativo, estructura y modelos de provisión
- 2.1 Marco normativo e institucional
- 2.2 Estructura de la EFTP formal
- 2.3 Modelos de provisión en la ETP formal
- 3. Caracterización de las políticas
- 3.1 Masificación y diversificación de oferta
- 3.2 Mejoramiento de la pertinencia de las propuestas formativas
- 3.3 Políticas de fortalecimiento de la articulación
- 3.4 Ampliación de las oportunidades laborales
- 3.5 Fortalecimiento de las capacidades docentes
- 3.6 Políticas de inclusión y género
- 4. Panorama en datos
- 5. Avances y desafíos
- 6. Referencias bibliográficas
- 7. Notas al pie
Autoría: María José Valdebenito Infante, bajo la coordinación del IIPE UNESCO.
1. Introducción
La educación y formación técnica y profesional (EFTP) representa un eje fundamental para el desarrollo de los países, al asegurar la equidad y potenciar la productividad y sostenibilidad. Como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aporta al crecimiento inclusivo y sostenible en una era caracterizada por el cambio constante, contribuyendo a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad y justicia social. Para apoyar su complimiento, la propuesta 2022-2029 de la UNESCO identifica tres áreas prioritarias: fomentar el empleo y el espíritu empresarial de la juventud, promover la equidad y la igualdad de género y facilitar la transición hacia economías verdes y sociedades sostenibles. Estas prioridades se traducen en el desarrollo y fortalecimiento de competencias que permiten a las personas aprender, trabajar y convivir, así como habilidades vinculadas al desarrollo sostenible y la constitución de sociedades inclusivas y resilientes (UNESCO, 2021).
América Latina se ha comprometido con estos desafíos, proponiéndose ampliar y actualizar sus políticas de EFTP. Los impulsos han estado orientados al desarrollo de competencias que apoyan, tanto a la inserción al mundo laboral en escenarios complejos, como al incremento de las oportunidades de acceso que favorezcan la formación a lo largo de la vida.
Para UNESCO-UNEVOC, la EFTP es aquella parte de la educación que se ocupa de impartir conocimientos y destrezas o capacidades para el mundo del trabajo. Se caracteriza por el uso de una estrategia de carácter práctico y teórico en el desarrollo de aprendizajes orientados a una ocupación o un campo ocupacional determinado. La educación formal conduce a la obtención de certificados y grados reconocidos por los sistemas educativos de los países (European Centre for the Development of Vocational Training, CEDEFOP, 2014). Por su parte, la educación no formal corresponde a cualquier instancia de formación para el trabajo que, enmarcada en una institucionalidad diferente a la del sistema educativo, no conduce a certificados o grados otorgados ni reconocidos por dicho sistema (Sevilla y Montero, 2018).
En concomitancia con la amplitud de propuestas educativas, las políticas en América Latina son diversas. Como se verá en el presente documento, es posible reconocer diferentes modos y arreglos institucionales que guían el accionar de la EFTP y sus políticas. Los principales desafíos han girado en torno al desarrollo de una oferta amplia y articulada de niveles y modalidades educativas, que asegure la inclusión de toda la población, en especial de los grupos tradicionalmente excluidos. El mejoramiento de la calidad y pertinencia de la oferta formativa también ha sido un eje central de las estrategias desplegadas, desarrollándose actualizaciones de las propuestas formativas acordes al desarrollo de las nuevas habilidades requeridas, en dialogo con las necesidades socioproductivas de los países.
Para dar cuenta de estos asuntos, a continuación se expone un panorama regional de la EFTP, presentando en una primera instancia sus marcos institucionales, gobernanza y estructura. A partir de esta contextualización, se recorren los principales ámbitos de intervención de las políticas de la EFTP en América Latina, ilustrándose algunos casos significativos. En este apartado, el de análisis de políticas, se abordan seis dimensiones, a saber: la ampliación de la oferta formativa, la mejora de la pertinencia de los programas formativos, las políticas de fortalecimiento de la articulación, las de ampliación de oportunidades laborales, el fortalecimiento de las capacidades docentes, y las políticas de inclusión y género.
En la primera dimensión, relativa a la masificación y ampliación de la oferta de los itinerarios formativos, se muestran algunas políticas de diversificación de la oferta exponiendo iniciativas vinculadas a la ampliación y la diversificación de los programas, así como acciones de apoyo a las elecciones vocacionales.
En la segunda dimensión, se presentan las políticas destinadas al mejoramiento de la pertinencia, exponiendo cambios curriculares en la educación secundaria técnico-profesional.
La tercera se orienta al fortalecimiento de la articulación entre niveles formativos y revisa las políticas integrales asociadas a la conexión entre el nivel secundario y los otros niveles.
En la cuarta dimensión, se exponen las políticas de ampliación de las oportunidades laborales, dando cuenta de las políticas destinadas mejorar la inserción laboral de la juventud durante la enseñanza media técnico-profesional, el fortalecimiento del vínculo con los sectores productivos y la alternancia en las empresas.
La quinta dimensión está vinculada al fortalecimiento de las capacidades docentes e ilustra las principales estrategias desplegadas en los países de la región con foco en el desarrollo de las capacidades de docentes.
Por último, se incorpora una dimensión centrada en políticas de inclusión y género profundizando en acciones específicas dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad y a la promoción de la igualdad de género.
Luego, se exponen algunos de los indicadores más relevantes que permiten poner de relieve dinámicas actuales de la EFTP, particularmente de la educación secundaria técnica profesional. A modo de cierre, se presentan los desafíos futuros que se desprenden de estos antecedentes y evidencias.
2. Marco normativo, estructura y modelos de provisión
2.1 Marco normativo e institucional
La institucionalidad de la educación y formación técnica y profesional (EFTP) describe el lugar en el que se encuentra localizada esta modalidad formativa y los cuerpos legislativos que la rigen. Dado que la EFTP abarca distintas dimensiones y niveles, los marcos institucionales tienden a no estar unificados y sus campos de acción se disgregan en diferentes subsistemas.
La educación técnica formal, dado su inexorable vínculo con los sistemas educativos formales, cuenta con un marco institucional a cargo de los ministerios de educación, regulado por las leyes generales de educación y de educación superior. En las experiencias de Argentina y Colombia, se consigna una legislación específica que regula la educación técnico-profesional. A su vez, en países como Costa Rica, Honduras, República Dominicana y El Salvador existen institutos de formación técnico-profesional, que son responsables de la política de EFTP.
La educación continua no formal, por otra parte, mantiene una conexión más distante con los ministerios de educación. Esta modalidad formativa se encuentra, usualmente, a cargo de organismos dependientes de los ministerios del trabajo y su organización gira en torno a una estructura directiva basada de comisiones o consejos. En ellos participan miembros representantes de organismos del Estado y de sectores empresariales y laborales. Su principal objetivo es articular los esfuerzos de los distintos actores con el propósito de capacitar a las personas para facilitar su integración en el mercado laboral y desarrollar competencias para incrementar la productividad de cada país y las economías regionales.
En la tabla 1 se presenta una síntesis detallada de los marcos normativos y la institucionalidad de la EFTP en la región.
La gobernanza, por su parte, permite describir el campo de acción de los actores públicos y privados, sus mandatos y recursos. En el caso latinoamericano, no existe un patrón homogéneo de niveles de descentralización en la toma de decisiones a nivel meso y micro. Se aprecian diversas experiencias en las que la educación técnico-profesional (ETP) se manifiesta descentralizadamente en los territorios y otras en las que opera de forma centralizada.
A nivel de la educación formal, en todos los países las entidades que poseen el mandato de impartir los planes y programas formativos de nivel primario o secundario son los establecimientos educativos del sistema escolar¹. Estos establecimientos son principalmente públicos y se rigen, como se ha señalado, por las leyes de educación. Brasil, Chile y Guatemala constituyen las excepciones, ya que en ellos se observa una mayor proporción de establecimientos privados.
En la educación técnica superior, la gobernanza resulta menos homogénea. En países como Costa Rica, Guatemala y Honduras, las instituciones de este nivel educativo se encuentran alojadas en las universidades e incluso las instituciones universitarias entregan titulaciones intermedias. Otro grupo de países, compuesto por Argentina, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, cuenta con instituciones técnicas especializadas en paralelo a las universidades. Por último, existe un tercer grupo (integrado por Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela y Uruguay), que se caracteriza por ofrecer programas de licenciatura dirigidos a quienes se gradúan de carreras técnicas y tecnológicas de ciclo corto.
En el caso de la formación técnico-profesional (FTP), en la región de América Latina cada país cuenta al menos con una entidad formativa del Estado de cobertura nacional. Existe, simultáneamente, una amplia oferta de instituciones privadas, entre las que se distinguen iniciativas lideradas por sectores empleadores, así como por trabajadores. Respecto de la pertenencia formativa, los análisis no muestran evidencias concluyentes. De acuerdo con lo expresado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017), las experiencias en la región demuestran que tanto los programas privados como los públicos pueden alcanzar buenos resultados.
En la tabla 2, se realiza una síntesis detallada de la institucionalidad de la EFTP en la región, con antecedentes de sus proveedores.
2.2 Estructura de la EFTP formal
La estructura de la ETP en la región varía en función del nivel educativo en cuestión. En la educación técnica de nivel escolar, por ejemplo, se dan múltiples formatos. En la secundaria baja se brinda educación nivel 2 según la Clasificación Internacional Uniforme de Educación, encontrándose programas prevocacionales impartidos al finalizar la educación primaria, que han sido diseñados específicamente para motivar al estudiantado y contribuir en la disminución de la deserción.
En la educación secundaria alta se orientan tanto a la inserción laboral de las personas jóvenes como a la prosecución de estudios superiores. Cabe señalar que, a diferencia del panorama que se presentaba décadas atrás, esta educación ya no se concibe como de carácter terminal.
En la actualidad, los países presentan modalidades diversas, encontrándose en algunos de ellos salidas intermedias en la secundaria baja (Uruguay y México) y modelos que entregan títulos complementarios profesionalizantes de profundización.
En educación superior, los programas son usualmente de nivel CINE 4 y 5, reconociéndose escasas experiencias que habiliten para el nivel CINE 6.
En la tabla 3, se describe la situación de cada país, con sus correspondientes años de duración de la ETP y ciclos provistos.
2.3 Modelos de provisión en la ETP formal
Los modelos de provisión existentes en la educación técnica se distinguen por el grado de conexión entre los niveles educativos y el vínculo de la ETP con la formación general o académica. A partir de su clasificación, se reconocen dos modelos: sistemas de provisión segmentados y comprensivos. El primero de ellos, el segmentado, se asocia a modalidades educativas que conducen a certificaciones e itinerarios educativo-laborales diferenciados. Si bien este modelo es masivo a nivel mundial, corre el riesgo de distribuir inequitativamente las oportunidades de aprendizaje. En este sentido, como enuncian Sevilla y Montero (2018), el éxito de los modelos segmentados depende de la flexibilidad de sus itinerarios.
Los sistemas comprensivos, por su lado, surgen como respuesta a la inequidad del modelo segmentado y se caracterizan por poseer una estructura curricular articulada entre la ETP y la formación general, a través de un plan de estudios único. En este modelo, la secundaria ofrece oportunidades universales de exploración vocacional y un desarrollo de competencias transversales de empleabilidad, de tal forma que se equilibran las oportunidades de acceso tanto para la continuación de estudios como para la inserción laboral temprana.
Como ocurre en otras regiones a nivel mundial, en los países latinoamericanos prevalece el modelo segmentado², el cual segrega al estudiantado en distintas escuelas según la modalidad educativa. Aunque este modelo ha sido predominante, algunos países de la región han realizado cambios tendientes a ampliar las oportunidades de las personas jóvenes de EFTP. Estos ajustes se han dirigido a suprimir el carácter terminal de la escuela secundaria a través de transformaciones curriculares. En México y Uruguay, por ejemplo, se han creado credenciales de bachilleres técnicos homólogos a los bachilleratos académicos, que son conducentes a la educación superior. No obstante, es importante señalar que, si bien el modelo segmentado es mayoritario, en el caso del Perú rige el modelo comprensivo, mandatando a los establecimientos educativos de nivel secundario a desarrollar articuladamente una educación polivalente y vocacional.
3. Caracterización de las políticas
Los esfuerzos desplegados en la educación y formación técnica y profesional (EFTP), con los fines de mejorar su pertinencia, garantizar el acceso y avanzar en políticas más inclusivas, han sido amplios. Las intervenciones a nivel de políticas educativas y sociales se han orientado a generar cambios institucionales y a implementar regulaciones e incentivos. Se identifican seis ámbitos de desarrollo relevantes, a saber: masificación y ampliación de la oferta, mejoramiento de las propuestas formativas, fortalecimiento de la articulación entre niveles formativos, ampliación de las oportunidades laborales, fortalecimiento de las capacidades docentes y políticas de inclusión y género. A continuación, se describen estas dimensiones y se exponen, posteriormente, algunos casos ilustrativos a nivel latinoamericano.
3.1 Masificación y diversificación de oferta
Con el fin de revertir la baja proporción de jóvenes en la educación secundaria técnico profesional (ETP), los países de la región han desplegado diversas intervenciones destinadas a aumentar la matrícula y mejorar el acceso en los distintos niveles. Entre las iniciativas se encuentra el desarrollo y la ampliación de programas en zonas de difícil acceso, reconociéndose como una de las estrategias acercar la EFTP a territorios con dificultades de acceso.
Particularmente destacan las unidades móviles que implementadas en México, Argentina y Colombia, que han permitido acercar distintos recursos de aprendizaje (cápsulas, materiales, entre otros) a las zonas de difícil acceso o marginadas.
Por su parte, con el propósito de incrementar el interés y el conocimiento de la población joven y adulta, también se han desarrollado propuestas destinadas a entregar información y orientación vinculada a la oferta de EFTP. En Chile, por ejemplo, la iniciativa Elige ser TP del Ministerio de Educación busca relevar la importancia de la ETP promoviendo que más personas elijan esta alternativa de estudios. Muestra cómo esta formación ofrece acceso a especialidades y programas flexibles de alta empleabilidad y que se articulan entre los distintos niveles. La tabla 4 expone algunos casos destacados de políticas, programas e iniciativas públicas destinadas a incrementar el acceso a la ETP en América Latina.
|
|
3.2 Mejoramiento de la pertinencia de las propuestas formativas
La educación superior técnico-profesional ha experimentado importantes progresos en materia de mejoramiento de su oferta formativa. Un grupo significativo de países ha desplegado políticas que se han enfocado en el establecimiento de estándares de calidad y otras políticas de aseguramiento que fijan criterios y que se traducen en acreditaciones de programas e instituciones. En Perú́, los institutos y escuelas superiores tecnológicas públicas y privadas han regulado el licenciamiento de las instituciones, mientras que en Ecuador, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) es el encargado de acreditar las instituciones, con el foco puesto en aspectos propios de la ETP como la formación práctica del estudiantado, la relación de la institución con la producción de bienes y servicios, la experiencia profesional del cuerpo docente, la producción de conocimiento y vinculación con el medio, y la infraestructura.
En la educación media técnico-profesional, por su parte, las políticas específicas de aseguramiento de la calidad son menores, sin embargo, en el último tiempo se pueden evidenciar progresos. En el marco de las actualizaciones curriculares de este nivel, se están implementando cambios que buscan dialogar con las transformaciones a las que se enfrentan los sectores socioproductivos, las nuevas demandas y los desafíos de desarrollo sostenible. Los cambios curriculares más innovadores reseñan la importancia del desarrollo de competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida, con el fin de que estudiantes puedan movilizarse en un mundo cambiante y en sectores socioproductivos que se transforman continuamente y que se encuentran interconectados.
En la tabla 5, se exponen algunos casos ilustrativos de políticas, programas e iniciativas públicas en educación técnico-profesional orientadas al mejoramiento de la pertinencia de las propuestas formativas.
|
|
|
|
3.3 Políticas de fortalecimiento de la articulación
Uno de los aspectos de mayor relevancia y complejidad es la articulación entre los niveles y las alternativas formativas. Esta articulación puede ser vertical u horizontal. La articulación vertical se establece entre programas formativos de la educación formal, mientras que la horizontal involucra a aprendizajes en todos los contextos formativos, considerando la capacitación y la experiencia laboral. A través de ambos, se busca asegurar una adecuada transición entre los distintos niveles educativos. La implementación de estas iniciativas requiere de sólidas estructuras de trabajo entre las instituciones (escolares y de educación superior) y resulta necesaria la existencia de mecanismos que apoyen la definición de políticas de articulación, orientadas a establecer incentivos o regulaciones específicas.
Con los propósitos de facilitar el desarrollo de trayectorias educativas y laborales de las personas y de fortalecer la calidad y pertinencia entre la oferta formativa y las necesidades del mundo laboral, diversos países han desarrollado políticas de articulación. Entre ellas destacan los marcos de cualificaciones que constituyen un eje articulador entre el mundo formativo y el laboral. Este instrumento orientador y referencial que permite organizar y reconocer aprendizajes en los distintos niveles ha sido desarrollado en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana. A nivel regional, el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCECSCA) es un referente al integrar a una multiplicidad de países, guiando las acciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además de los marcos de cualificaciones, la implementación de la certificación de competencias ha sido otro espacio de fortalecimiento de la EFTP. La certificación de competencias permite la evaluación y validación de los conocimientos de trabajadores y trabajadoras a lo largo de la vida, promoviendo la inserción y competitividad en diferentes roles profesionales.
En paralelo a estas acciones, los países de la región han desarrollado políticas que buscan generar una agenda integrada de EFTP. Argentina, Uruguay y Brasil cuentan con organismos autónomos encargados de coordinar las políticas públicas de educación secundaria y superior técnica, mientras que otros países, como Chile Ecuador y Colombia, han impulsado una política de educación y formación técnico-profesional cuya finalidad es llevar a cabo un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y el sector productivo para promover el desarrollo del talento humano. Perú también ha avanzado en este sentido, mediante la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP), cuyo objetivo es incrementar el acceso a la educación superior y técnico-productiva con igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas. En la tabla 6, se exponen algunos casos ilustrativos de políticas, programas o iniciativas públicas de fortalecimiento de la articulación en América Latina.
|
|
|
|
3.4 Ampliación de las oportunidades laborales
La ampliación de las oportunidades laborales constituye un propósito fundamental en la EFTP. Junto con el fortalecimiento de la calidad de la oferta formativa, se han implementado diversas políticas destinadas a desarrollar y ampliar las oportunidades, destrezas, saberes y competencias para que los estudiantes puedan incorporarse al mercado de trabajo. Para ello, se han buscado fortalecer los vínculos con los sectores productivos, con el fin de mejorar la pertinencia de las propuestas formativas, aproximarse a los requerimientos que conllevan las nuevas tecnologías y formas de producción, y alcanzar una integración más armónica entre la teoría y la práctica. Destacan, en esta dimensión, los modelos de aprendizaje que acercan a estudiantes y aprendices a las empresas, a través de dinámicas de alternancia, pasantías y prácticas profesionales.
La modalidad dual ha sido una alternativa valorada por sus múltiples potencialidades para la educación. Sus fortalezas radican en las posibilidades que tendrían los estudiantes para acercarse al mundo laboral real, la adquisición de mayores competencias técnicas específicas, el desarrollo de habilidades blandas demandadas crecientemente por el mundo del trabajo y el acceso a experiencias educativas con un uso intensivo de nuevas tecnologías (Salum, 2019). En la región latinoamericana, países como Brasil, Costa Rica, México y Chile han implementado este modelo, destacándose los beneficios en el desarrollo de competencias sociolaborales y socioemocionales, así como mayores oportunidades de conseguir un empleo formal.
No obstante, la articulación no ha sido tan extendida como se esperaba y, en ese marco, los países han buscado explorar políticas más directas, entre las que destacan subsidios al empleo juvenil e iniciativas integrales que promuevan vínculos sostenidos entre las empresas y los centros de formación.
La tabla 7 da cuenta de algunos casos vinculados a la ampliación de las oportunidades laborales, en el contexto de América Latina.
|
|
3.5 Fortalecimiento de las capacidades docentes
Un ámbito de gran relevancia para mejorar la calidad de la EFTP se vincula al fortalecimiento de los equipos docentes. Si bien se reconoce su importancia, las políticas y programas destinados a mejorar las capacidades pedagógicas y disciplinares son escasas. Se han desarrollado algunos cursos de actualización de saberes, tanto pedagógicos como de las áreas técnicas y tecnológicas específicas, así como planes de estudios de profesorado orientados a la certificación pedagógica de técnicos que ejercen la docencia sin título.
Los casos destacados en el panorama regional son Argentina, Paraguay, Uruguay y Cuba, que representan a los países que han avanzado de manera más sistemática en la profesionalización.
En la tabla 8, se exponen los casos ilustrativos de políticas, programas e iniciativas públicas en educación técnico-profesional orientadas al fortalecimiento de las capacidades docentes en el contexto de América Latina.
|
|
3.6 Políticas de inclusión y género
A partir de la Agenda 2030, los países de la región han adoptado compromisos en materia
de inclusión, focalizados en atender a las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. En este sentido, se han desarrollado acciones con el propósito de mejorar el acceso a la EFTP de poblaciones rurales, poblaciones indígenas, personas con diversidad funcional y población migrante.
Dos iniciativas importantes se implementaron en Perú (Política Nacional de Educación Superior) y en Ecuador (Plan de Educación y Formación Técnico-Profesional), que buscan facilitar el acceso equitativo y acompañar las trayectorias de las personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas y de desigualdad.
Por su parte, en Chile se han desarrollado políticas para la población migrante, personas que han infringido la ley y en situación de discapacidad. Asimismo, se busca fortalecer trayectorias de jóvenes que egresan de la educación media técnico-profesional y en situación de vulnerabilidad mediante capacitación complementaria, desarrollo de habilidades transversales e intermediación laboral. En Brasil también se han implementado iniciativas del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) con el objetivo de incluir a personas con necesidades educativas específicas (discapacidades o altas capacidades) y a la población indígena, ampliando con ello sus posibilidades de inserción y permanencia en el mercado laboral.
En materia de igualdad de género, la Agenda Regional de Género, destinada a la conformación de un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos, ha marcado la pauta y orientado una serie de medidas para superar los principales obstáculos en los procesos de institucionalización de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) argentino ha llevado a cabo una serie de acciones dirigidas a mejorar la equidad de género en la ETP en todos sus niveles, comenzando por la secundaria. Ecuador y México, por su lado, contemplan estrategias para la reducción de las brechas de género y modelos institucionales para la igualdad de género, que buscan eliminar todas las formas de discriminación y violencia. Chile, por su parte, desarrolló en 2022 un Plan de Equidad e Igualdad de Género e inclusión de grupos socialmente vulnerables orientado a favorecer las políticas de género e inclusión en centros de formación técnica e institutos profesionales públicos y privados, que actualizó en 2024.
La tabla 9 expone algunos casos relevantes de políticas de ETP orientadas a la inclusión de las poblaciones históricamente más desfavorecidas y vulnerables en América Latina.
|
|
4. Panorama en datos
A continuación, se muestran algunos de los principales indicadores relativos a la cobertura de la educación y formación técnica y profesional (EFTP) en América Latina. Considerando que las fuentes de información y datos son reducidas, parte de los datos están solo disponibles hasta 2022, y mayormente hasta 2019, reflejando, por tanto, un panorama parcial de las dinámicas actuales de la región.
Los indicadores relacionados con la cobertura de la educación media o secundaria técnico-profesional muestran, en primer lugar, que existe una amplia dispersión entre los países. Hay casos en los que se goza de una amplia cobertura, como Honduras, México, Cuba, Costa Rica y Uruguay, mientras que, en otros, como Perú, Brasil, Colombia y República Dominicana, la cobertura resulta marginal. En relación con la evolución de la matrícula, las cifras expresan que las tendencias son variables. En países como República Dominicana y Cuba, se observa un incremento, en cambio, en Chile, la proporción de estudiantes ha disminuido de manera significativa.
En otros indicadores, se observa que la cobertura en educación y formación técnico-profesional en la población entre 15 y 24 años muestra una tendencia de variabilidad similar a lo expuesto. Hay países en la región donde la proporción de matrícula en EFTP es significativa, como Bolivia. Sin embargo, como puede apreciarse en el gráfico 2, en el resto de los países la proporción total de jóvenes en EFTP es más bien discreta, por debajo del 15%.
Al analizar la segmentación de la EFTP por género en jóvenes entre 15 y 24 años, las cifras indican que, la mayoría de los países que dispone de datos (6 de 11) tiene una participación mayor de varones que de mujeres. Solo Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Chile muestran una mayor proporción de mujeres jóvenes estudiando en la EFTP en ese rango etario y, en el caso de Perú, existe una proporción equivalente entre varones y mujeres.
Ahora bien, si se analizan los datos de los últimos años, se aprecia que el incremento de la participación femenina en EFTP constituye una tendencia en la región. La mayoría de los países considerados en el análisis ha incrementado la participación femenina entre 2015 y 2019; es el caso de Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Por su parte, los casos de Chile, El Salvador y Bolivia manifiestan una tendencia a la disminución en la participación de mujeres.
5. Avances y desafíos
Los antecedentes expuestos expresan que la educación y formación técnico-profesional constituye un ámbito de desarrollo relevante para América Latina. Si bien sus expresiones institucionales son heterogéneas, en muchos países las políticas impulsadas han sido sistemáticas y han buscado el fortalecimiento de distintas dimensiones y ámbitos de acción.
En el último tiempo, las estrategias de fortalecimiento han estado principalmente orientadas a propiciar marcos de gobernanza que posibiliten una mejor articulación de las políticas de educación y formación técnico-profesional y los actores involucrados. En esta línea, se distinguen las acciones destinadas a proveer al subsistema de orientaciones e instrumentos de políticas que aseguren el despliegue de programas formativos donde se pone en el centro las trayectorias y transiciones educativas y laborales del estudiantado. Los cambios y ajustes curriculares en la educación técnico-profesional de nivel secundario, así como el desarrollo de marcos de cualificaciones, reflejan la centralidad de las trayectorias y el avance en itinerarios formativos más articulados. Junto a lo anterior, distintos países de la región han comenzado a desplegar políticas de igualdad de género, con el propósito de incrementar la participación de las mujeres y disminuir las brechas existentes en sectores socioproductivos que tradicionalmente han evidenciado alta segregación de género.
Reconociendo los avances reseñados, los países de la región presentan una multiplicidad de ámbitos que deben seguir fortaleciéndose y en los que pueden proyectarse desafíos comunes. Entre ellos, destacan:
- Un primer ámbito de mejora que se mantiene en el tiempo es el establecimiento de criterios de calidad propios para la educación media técnico-profesional. Las experiencias muestran que, si bien se cuenta con algunas políticas de mejoramiento, existe una ausencia de políticas en este ámbito. Esto se traduce en desarreglos institucionales que limitan el crecimiento de esta modalidad formativa en el nivel secundario y reducen su legitimidad frente a los actores intervinientes. La fijación de políticas específicas permitiría realizar un monitoreo de los aprendizajes y abrir, con ello, la posibilidad de retroalimentar las prácticas internas.
- Uno de los mayores desafíos es el fortalecimiento de los vínculos con los sectores socioproductivos. Generar instancias de construcción de iniciativas con gremios empresariales y trabajadores contribuirá a la mejora de la pertinencia y de la legitimidad de la EFTP. La implementación de instancias estables de trabajo donde se promueva una participación creciente de actores nacionales y territoriales es una demanda a tener en cuenta. En paralelo, se podría incrementar la participación de agentes en los procesos formativos del estudiantado mediante la creación de prácticas laborales o iniciativas de alternancia.
- En sintonía con lo anterior, las evidencias muestran que en los países de la región existe una ausencia de políticas de formación de docentes de la EFTP. Únicamente se han encontrado experiencias aisladas, que no constituyen una norma y, en tal sentido, resulta imperante el desarrollo de una política robusta en este ámbito. La inversión en programas de formación y actualización docente, así como la formalización del rol de docentes técnicos en las distintas políticas nacionales asociadas al profesorado debiera ser una apuesta política.
- Otro de los desafíos es continuar avanzando en materia de igualdad de género, buscando incrementar no solo la participación de mujeres en educación y formación profesional, sino también el desarrollo políticas o iniciativas tendientes a disminuir la segregación de géneros existentes en los programas formativos, impulsando que jóvenes y adultos se incorporen a programas formativos en los que tienen menor representación. Asimismo, se requiere avanzar en mejorar las experiencias de aprendizaje y el aseguramiento de espacios educativos y laborales libres de discriminación, acoso y violencia para mujeres y las diversidades sexuales.
- Conjuntamente, se requiere avanzar en la inclusión de grupos socialmente excluidos. Aun cuando se evidencian progresos en los mecanismos de acceso, se requiere incrementar propuestas formativas orientadas a trabajar con la población neurodivergente y personas en situación de discapacidad, proponiendo estrategias de enseñanza que aseguren el despliegue de todas las capacidades. Asimismo, se demanda una mayor focalización en políticas destinadas a pueblos originarios y el desarrollo de una formación técnico-profesional con foco en la interculturalidad. Por último, ante la movilidad de la población latinoamericana en el territorio, expresada en sus altos flujos migratorios, se demandan políticas de reconocimiento de aprendizajes previos y mecanismos que faciliten la inclusión de la población migrante.
- Otro de los desafíos pendientes es el desarrollo de políticas de educación y formación técnico-profesional orientadas al desarrollo sostenible y medioambiental. Esto implica la determinación de políticas nacionales y territoriales que integren proyecciones y estrategias de desarrollo que se orienten al bienestar de las personas y el cuidado del medioambiente, considerando las demandas y requerimientos socioproductivos locales.
- Finalmente, considerando la falta de información disponible de indicadores de resultados y procesos asociados al subsistema de educación técnico-profesional, se requiere avanzar en la recolección y desarrollo de un sistema de información integrada de datos de la educación y formación técnico-profesional a nivel latinoamericano. Esto facilitaría la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas que apunten al fortalecimiento de políticas y programas nacionales y regionales.
6. Referencias bibliográficas
Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2013). Colombia. Programa de Reforma para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación de Capital Humano – Fase II. Propuesta de Préstamo. Documento CO‐L1128.
CEDEFOP [{Centro Europea para el Desarrollo de la Formación Vocacional} European Centre for the Development of Vocational Training]. (2014). Attractiveness of initial vocational education and training: identifying what matters. Research paper, 39. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2016). La Enseñanza y Formación Técnico Profesional en América Latina y el Caribe: Una perspectiva regional hacia 2030. Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe.
——— (2019). Educación dual y responsabilidad corporativa. Alianzas público-privadas para la movilidad social. Oficina de la UNESCO en México.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2010). Learning for Jobs. Synthesis Report of the OECD Reviews of Vocational Education and Training.
Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2017). El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamiento para su fortalecimiento.
Salum, J. M. (2019). Las competencias básicas se pueden desarrollar a través de la modalidad dual en un liceo técnico profesional de alta vulnerabilidad. Brazilian Journal of Development, 5(6), 5582-5621.
Sevilla, M. P. (2017). Panorama de la educación técnica profesional en América Latina y el Caribe, Serie Políticas Sociales, 222. CEPAL.
Sevilla, M. P., Farías, M., y Weintraub, M. (2014). Articulación de la educación técnico profesional: una contribución para su comprensión y consideración desde la política pública. Calidad en la Educación, 41, 83-117.
Sevilla, M. P., Montero, P. (2018). Articulación de la educación técnica formal, no formal e informal: garantías de calidad para un continuo educativo, 9. https://investigacion.cnachile.cl/archivos/cna/documentos/9.pdf
SITEAL [Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina]. (2019). Educación y formación técnica y profesional. IIPE UNESCO.
7. Notas al pie
[1] En el nivel primario también es posible hallar programas especiales destinados a personas jóvenes que se encuentran rezagadas en sus trayectorias formativas, a quienes se les imparte capacitación laboral o en oficios, o una titulación de nivel medio.
[2] Si bien existe una tendencia a la segmentación, cabe señalar que en varios países de la región (Ecuador, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba, Honduras y Chile) existen establecimientos educativos integrados o polivalentes que imparten la educación media técnico-profesional (EMTP) en conjunto con programas de estudios de corte académico.
Documentos relacionados