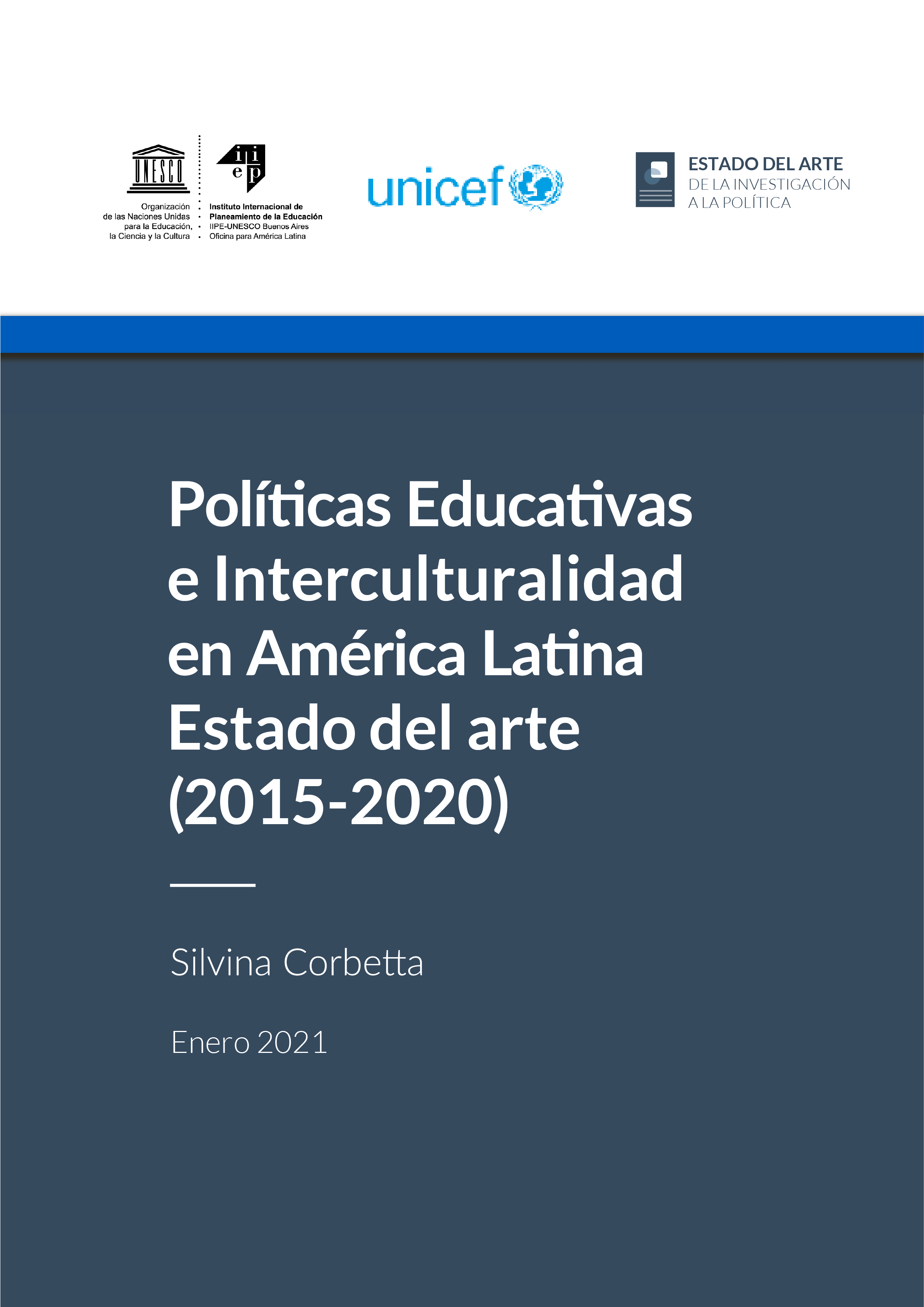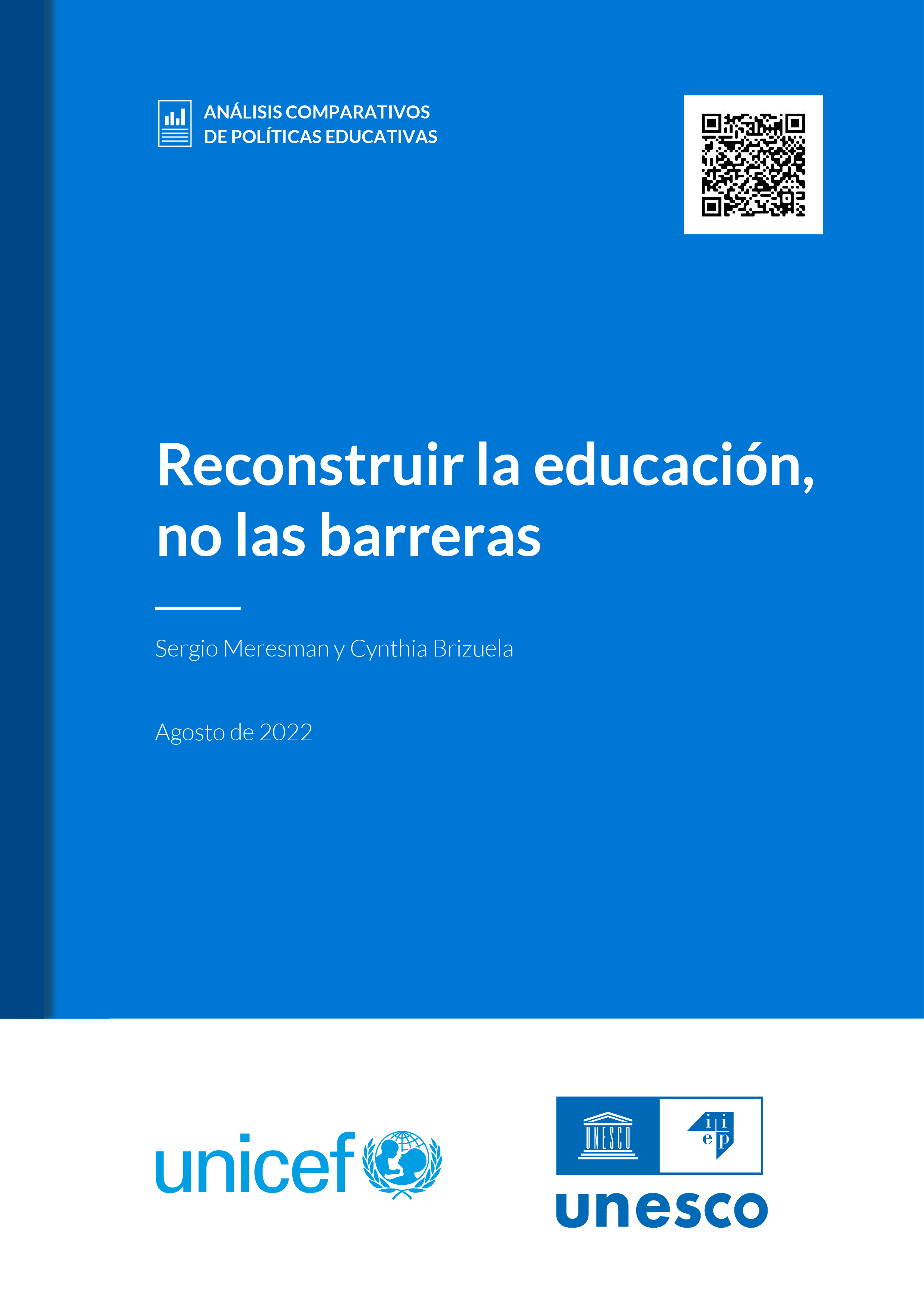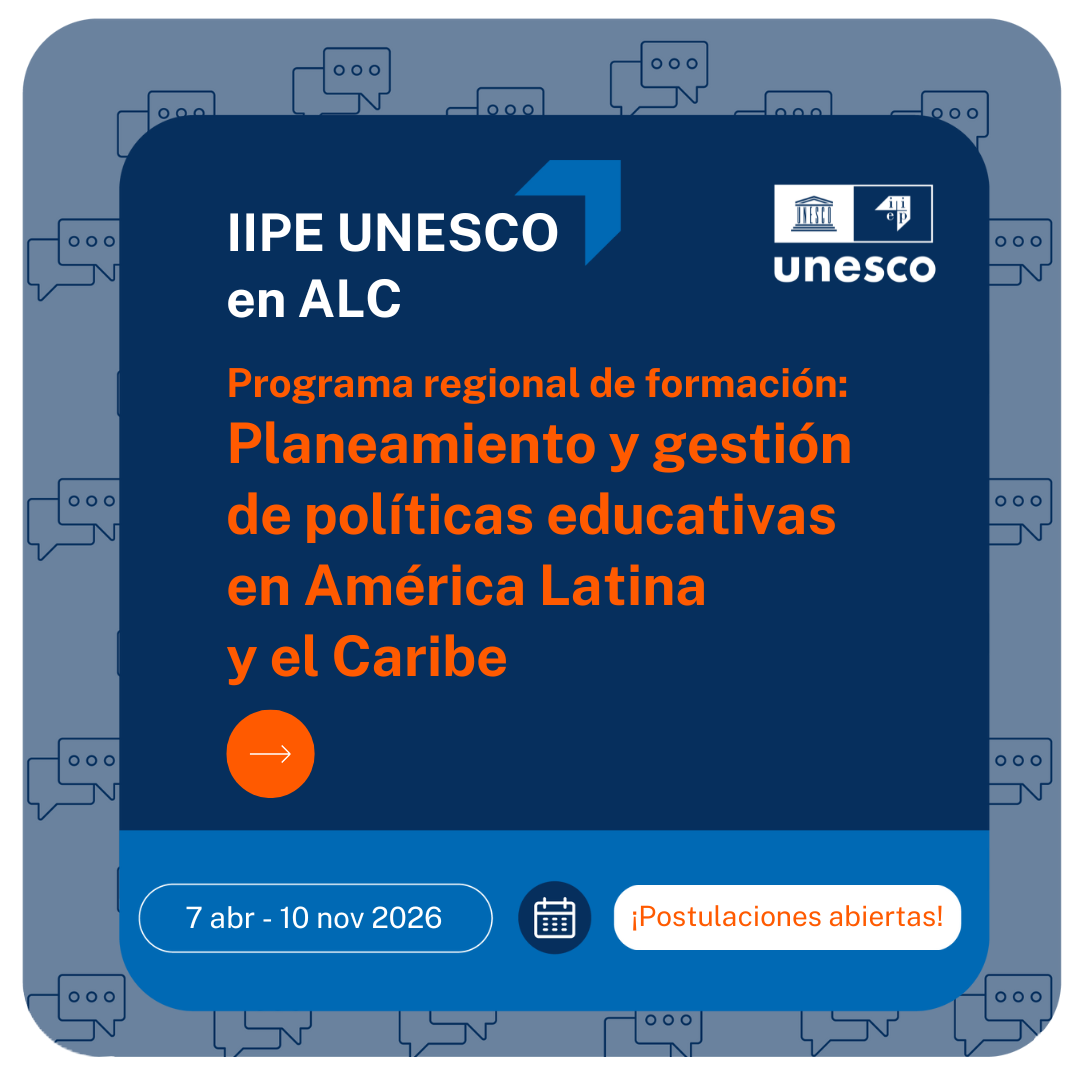Durante las últimas dos décadas, los países latinoamericanos han avanzado en la expansión de sus sistemas educativos. La proporción de niños y niñas que iniciaron sus trayectorias escolares durante la primera infancia y finalizaron el nivel medio aumentó en forma considerable en prácticamente todos los países de la región. Las brechas de desigualdad asociadas a la condición socioeconómica, étnica y al área geográfica de residencia si bien se redujeron, son muy pronunciadas. En esta sección se presenta información relevante para dimensionar el desafío pendiente. Se presenta un conjunto de intervenciones que los países impulsan para cerrar las brechas de desigualdad.
Contenido
- 1. Introducción
- 2. Marcos normativos e institucionales
- 3. Caracterización de las políticas
- 3.1 Infraestructura educativa, equipamiento y dotación de tecnología
- 3.2 Políticas sociales e intersectoriales para fortalecer las condiciones de vida
- 3.3 Modalidades educativas alternativas y variaciones en el modelo organizacional y pedagógico
- 3.4 Políticas de acompañamiento a trayectorias escolares
- 3.5 Fortalecimiento de los aprendizajes
- 4. Panorama en datos
- 5. Tendencias y desafíos
- 6. Referencias bibliográficas
- 7. Notas al pie
Autoría: Flavia Terigi y Bárbara Briscioli, bajo la coordinación del IIPE UNESCO.
1. Introducción
Como es sabido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 ha definido como meta a nivel internacional «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos». Recientemente, el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación¹ bajo el lema: Todas y todos los estudiantes cuentan y cuentan por igual, permitió revitalizar el concepto ampliado de inclusión como principio rector general para fortalecer la igualdad de acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los educandos (Ainscow, 2024).
Una visión comprehensiva de la inclusión implica:
- Poner en el centro de la educación el respeto y la valoración de la diversidad, reconociéndola como un rasgo característico de la humanidad y como una oportunidad para enriquecer al aprendizaje y la participación en educación.
- Asumir la magnitud y complejidad de las transformaciones requeridas, reconociendo los múltiples factores interconectados que intervienen en las dinámicas educativas y sociales de exclusión.
Desde esta perspectiva de inclusión, se pone especial énfasis en avanzar hacia una educación más equitativa y de calidad, reconociendo que las acciones orientadas hacia este fin serán beneficiosas tanto en términos educativos como sociales.
En primer lugar, los avances encaminados a promover escuelas inclusivas contribuirán al fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto. Generar condiciones que garanticen el acceso y la participación plena en una educación de calidad, implica el desarrollo de formas de enseñar que respondan a las diferencias individuales, lo que finalmente resultará beneficioso para todos los niños y las niñas.
En segundo lugar, desde una visión multidimensional de la inclusión, cambiar la educación implica necesariamente repensar la sociedad. Por tanto, las escuelas inclusivas constituyen un proyecto ético, político y social, cuyo objetivo es cambiar las actitudes frente a la diferencia, educando a todos los niños y niñas juntos y sentando las bases de una sociedad justa y no discriminatoria. Por ende, se reconoce la magnitud y complejidad de las transformaciones requeridas que, sin excepción, deben modificar las bases socioculturales que sostienen las diversas formas de invisibilización, segregación o exclusión en educación (Ainscow, 2024).
En la actualidad, nos enfrentamos a un doble reto: «Cumplir la promesa de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos, y aprovechar plenamente el potencial transformador de la educación como vía para un futuro colectivo sostenible. Como se analizará, pese a los esfuerzos realizados y los avances obtenidos, no hemos podido garantizar una educación inclusiva y equitativa aún, teniendo en cuenta que más del 2% de niños y niñas de la región están fuera de la escuela primaria (SITEAL, 2022). Por tanto, necesitamos un nuevo contrato social para la educación que pueda reparar las injusticias, al tiempo que transformar el futuro» (UNESCO, 2022).
Bajo estas consideraciones sobre la inclusión y la equidad, el análisis no se limita al acceso al sistema educativo, sino que considera las situaciones de quienes realizan trayectorias escolares discontinuas o de quienes no logran, a pesar de la asistencia, los aprendizajes esperados. Por tanto, se propone considerar los siguientes parámetros².
- Que todas las personas que se encuentran en edad escolar asistan a la escuela, y que lo hagan a instituciones donde ciertas calidades básicas estén aseguradas (infraestructura, cuerpo docente, recursos pedagógicos, selección curricular, tiempo lectivo).
- Que se asegure a todas las personas una formación compartida, independientemente de su origen y las condiciones de su crianza.
- Que esa formación compartida no arrase con las singularidades y la cultura local, ni codifique como única cultura autorizada la de sectores específicos de la población; por el contrario, que promueva una comprensión de la cultura y de los intereses de todas las personas.
- Que no se produzcan condicionamientos sobre lo que los estudiantes podrán seguir estudiando una vez hayan finalizado un determinado nivel educativo.
- Que cada vez que surge una nueva barrera para el acceso a la escuela o para el aprendizaje en ella, el Estado asuma, sin dilación, medidas positivas que remuevan esas barreras y generen los apoyos que permitan a todas las personas disfrutar a pleno de su derecho a la educación. Esto es garantizar acceso, experiencias significativas a lo largo de sus tránsitos y aprendizajes relevantes al finalizar cada uno de los niveles obligatorios.
Cabe aclarar que el enfoque adoptado en el documento advierte sobre las presiones exclusionistas (Ainscow y Miles, 2008) que operan sobre todos los grupos históricamente vulnerados en sus derechos por pertenecer a una minoría étnica, religiosa o lingüística, o a un pueblo indígena; por motivos de género y socioeconómicos; por tener una discapacidad; por vivir en zonas rurales remotas; por ser migrantes, desplazados internos o refugiados, entre otras situaciones. Aunque el documento no aborda de manera diferenciada la situación de todos estos grupos, hace énfasis en los esfuerzos que realizan los sistemas educativos para promover políticas y prácticas en las escuelas que eliminen las barreras, y para diseñar, implementar y sostener dispositivos que posibiliten acoger a la totalidad de estudiantes y hacer efectiva su inclusión.
En resumen, se aborda la situación de los sistemas escolares de América Latina desde la perspectiva de la inclusión y la equidad. En ese sentido, se propone valorar el escenario actual a partir del relevamiento de las principales políticas en desarrollo y de un conjunto actualizado de indicadores.
A continuación, se caracterizan los marcos normativos de la región³ en relación con el eje inclusión y equidad en educación. Luego, se sistematizan las iniciativas de políticas desplegadas para garantizar el acceso y permanencia de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo. Se incluye, además, una selección de indicadores para valorar los avances y retos pendientes en materia de inclusión y equidad en educación en la región. Finalmente, se hará un balance del estado de situación, para considerar los desafíos para la plena inclusión.
2. Marcos normativos e institucionales
La educación básica se expandió en la región a lo largo de todo el siglo XX. Los procesos fueron dispares según las realidades políticas, económicas, sociales y culturales de cada país. Sin embargo, en las últimas décadas, en confluencia con la normativa internacional, se avanzó en la consolidación del derecho a la educación y en la tendencia sostenida a extender el tramo obligatorio de escolarización.
Las olas de reformas educativas y las nuevas legislaciones establecieron como obligatorio el último año del nivel inicial progresivamente en todos los países de la región, desde los años noventa. Al mismo tiempo, la extensión de la obligatoriedad se focalizó en el primer tramo de la educación secundaria desde los 2000, y luego en la mayoría de los países se amplió hasta la secundaria superior⁴.
Según se ha analizado (López, 2007), las últimas leyes de educación de los países de América Latina, sancionadas a principios del siglo XXI, se estructuran en torno a una concepción de la educación como un derecho, y proponen horizontes cada vez más altos con respecto a la formación de las nuevas generaciones⁵. La tendencia a universalizar y hacer obligatorios nuevos tramos de la escolarización da cuenta del esfuerzo que se proponen las sociedades de la región, en un intento de consolidar las bases para la inclusión educativa y social. Este cambio de perspectiva en los marcos normativos implica la obligación del Estado de garantizar una oferta educativa universal y de calidad en cada uno de los niveles que se contemplan en el nuevo escenario. Por ejemplo, históricamente la demanda de establecimientos educativos en el nivel inicial o en secundaria superior se centraba fundamentalmente en ámbitos urbanos y periurbanos, y en sectores sociales ubicados en los estratos medios y altos de la escala socioeconómica. La normativa actual, en cambio, obliga a garantizar una oferta educativa en ámbitos geográficos o sociales en los que tal oferta no existía, como las zonas rurales o los espacios de residencia de los sectores más marginados.
En segundo lugar, el nuevo horizonte de la política educativa de los países, que exige a cada Estado garantizar la totalidad del ciclo obligatorio a cada uno de sus habitantes, lleva a la necesidad de promover acciones que permitan el reingreso en la escolaridad de quienes, por diferentes motivos, interrumpieron sus trayectorias educativas, y a reforzar el vínculo escolar con quienes están en riesgo de dejar sus estudios.
Por último, la obligación de garantizar el derecho a la educación de un modo universal remite a la necesidad de erradicar toda forma de discriminación en el funcionamiento de los sistemas educativos. Esto implica brindar atención educativa a la diversidad de estudiantes, con énfasis en los colectivos que han sufrido históricamente diferentes formas de exclusión escolar en la región.
A continuación, la tabla 1 sistematiza las principales leyes nacionales dirigidas a garantizar la inclusión educativa de todos los estudiantes, sin discriminación.
Como puede apreciarse, los diferentes países promulgaron leyes para avanzar en la inclusión de personas con discapacidad. En muchos casos también, y en función de sus realidades históricas y culturales, definieron normativas sobre educación intercultural bilingüe y dirigida a pueblos indígenas y a comunidades afrodescendientes. En términos generales, se trata de leyes que refieren a la restitución de derechos de grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.
En esta misma línea, en los últimos años se ha avanzado en leyes en torno a la igualdad de género y en políticas integrales para la atención y educación de la primera infancia. Si bien sería oportuno considerarlas aquí, no han sido objeto del relevamiento dado que existen documentos para cada uno de estos ejes (para profundizar, véase el panorama sobre educación y género y el panorama sobre educación inicial).
Como se ha analizado (López, 2007), una vez promulgadas, estas leyes son potentes instrumentos de políticas, en tanto horizontes desde los cuales se promueven las acciones, se convocan actores y se movilizan recursos. No obstante, si bien los compromisos legales dan cuenta del horizonte de la política, por sí solos no necesariamente generan los cambios que permiten el pleno disfrute del derecho a la educación. Es a través de la política y el plan de acción educativo, donde se revela la manera en que el Estado traduce esos horizontes en compromisos políticos concretos (IIPE UNESCO, 2020).
En ese sentido, los países de la región cuentan con planes sectoriales de inclusión y equidad en educación con el objetivo de brindar atención educativa a la diversidad de estudiantes, especialmente a los colectivos con mayor riesgo de exclusión.
La tabla 2 sistematiza planes nacionales de educación que, en consonancia con las leyes promulgadas desde principios de siglo, incorporan el “derecho a la educación” como idea fuerza orientadora de las políticas educativas, y como un objetivo principal hacia la equidad educativa. Cabe destacar que la formulación general del derecho a la educación en los planes se complementa con la reivindicación de una amplia gama de derechos humanos de nueva generación. En ellos se reconoce en toda su extensión la diversidad individual y de grupos de cualquier categoría (cultural, étnica, etc.), como así también la de los contextos sociales, que deberá ser considerada y respetada en el proceso de enseñanza–aprendizaje (Bentancur, 2010).
Simultáneamente, los países, según sus definiciones y prioridades, han promulgado planes específicos de igualdad de oportunidades con foco en grupos étnicos, migrantes, poblaciones en situación de vulnerabilidad social y educativa, así como planes de educación inclusiva destinados a personas con discapacidad.
Por último, en los planes se introducen como fines u objetivos de la educación el desarrollo de actitudes y valores positivos y de una formación adecuada en temáticas tales como los derechos humanos, el medioambiente, la tolerancia y la cultura de la paz y las instituciones democráticas (Bentancur, 2010).
Cabe destacar que los diferentes modos de organización política de cada país, tradición e idiosincrasia inciden en la jerarquía y formato que se le brinda a cada una de estas normativas y políticas, como se verá también luego en los programas reseñados.
En suma, en las dos últimas décadas de extensión del tramo de escolaridad obligatoria, los países latinoamericanos han avanzado en regulaciones para incorporar a colectivos históricamente excluidos. Para esto, como se reseña en el próximo apartado, junto con los procesos de expansión de sus sistemas educativos, se desarrollaron modalidades alternativas para garantizar las condiciones necesarias para contar con instituciones escolares más inclusivas.
3. Caracterización de las políticas
La política educativa en el tramo de escolarización obligatoria está conformada por el conjunto articulado, regulado y direccionado de inversiones, bienes, servicios y transferencias que los Estados orientan a garantizar el derecho a la educación. En ese sentido, se contemplan particularmente las decisiones y la capacidad que cada país demuestra para sostener el sistema educativo y reducir las brechas de acceso, permanencia y terminalidad entre los diferentes grupos sociales, con especial énfasis en los históricamente excluidos o relegados.
Para el relevamiento de políticas educativas en el eje inclusión y equidad vigentes en cada país de la región, se realiza un análisis de tipo tendencial, y se considera principalmente la base de políticas y normativas de SITEAL, y los sitios oficiales de los ministerios de educación nacionales.
Pese a destacar determinadas políticas nacionales, es necesario advertir que tienen que ser analizadas con una perspectiva ecológica. Se retoma en este sentido una advertencia de Weaver-Hightower (2008), según quien las condiciones que hicieron posible una cierta iniciativa política y las formas que fue tomando en su desarrollo configuran la ecología de la política. Tomada la ecología como lo que es, una metáfora, con ella el autor quiere advertir sobre la necesidad de considerar estas dinámicas y sus interrelaciones al analizar las regularidades y singularidades de cada política y sus procesos, y evitar la tentación de sugerir traslados automáticos o extensiones descontextualizadas.
Como se mencionó, el enfoque de inclusión educativa adoptado considera a todos los grupos históricamente vulnerados en sus derechos por su origen étnico, religioso, su ubicación geográfica de residencia o nacimiento, situación económica, condición de género, discapacidad, entre otros. Y focaliza en los recursos que destinan los Estados para eliminar barreras y brindar apoyos para garantizar acceso, permanencia y aprendizaje de toda población dentro de las instituciones escolares.
A los fines del análisis, se sistematizan las políticas educativas que poseen fuertes componentes de equidad e inclusión y conforman la agenda actual. A continuación, se presentan agrupamientos de iniciativas de políticas de los países de la región, y se analizan algunos de sus rasgos predominantes.
Se definieron cinco áreas de intervención para la clasificación, comenzando por los programas que buscan ampliar las condiciones para el acceso y los que se focalizan en las condiciones pedagógicas para que estudiantes permanezcan en las escuelas. Entre los primeros, se ubican: 1) los programas que buscan ampliar y mejorar la oferta educativa y la infraestructura escolar; 2) los de fortalecimiento de las condiciones de vida de las familias y de la población en edad escolar, los cuales tienen una gran incidencia en el acceso a la educación y en el sostenimiento de la escolaridad. En el segundo grupo, se incluyen las políticas educativas, de escolarización y de enseñanza con foco en las condiciones pedagógicas, que se agrupan siguiendo los siguientes criterios: 3) aquellas que proponen modalidades educativas alternativas para atender específicamente a los colectivos históricamente excluidos del sistema; 4) las iniciativas de acompañamiento de las trayectorias escolares; y, por último, 5) los programas más recientes de fortalecimiento de los aprendizajes.
3.1 Infraestructura educativa, equipamiento y dotación de tecnología
Desde los orígenes de los sistemas educativos nacionales y con base en las singulares etapas de expansión, se fueron creando escuelas para asegurar el acceso a la educación, los Estados deben garantizar instituciones en cantidad suficiente y con características adecuadas. En la mayoría de los casos, los esfuerzos orientados a la construcción de nuevos establecimientos educativos o a la ampliación de los existentes tienen un carácter fuertemente equitativo, pues buscan aumentar la disponibilidad de vacantes para poder incorporar a grupos de estudiantes históricamente relegados de los sistemas educativos. En los últimos años, la construcción o ampliación de edificios escolares se ha concentrado en incrementar la oferta de educación inicial y secundaria.
Por otra parte, las instituciones que se crean y las existentes deben contar con las instalaciones necesarias para funcionar en cada contexto específico, así como estar equipadas con el mobiliario y los materiales didácticos necesarios. En algunos países de la región, desde fines de la década del 2000, se han realizado grandes esfuerzos para dotar de equipamiento tecnológico y conectividad a la red de instituciones educativas. Se distribuyeron dispositivos electrónicos para estudiantes, docentes e instituciones educativas, y a lo largo de toda la década, la mayoría implementó políticas y planes en torno a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Más recientemente, la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 aceleró, donde fue posible, la ampliación de la conectividad en el territorio y la distribución de equipamiento.
En cuanto a los programas nacionales de infraestructura educativa, se aprecia un subregistro de líneas específicas vinculadas con este relevamiento, que en parte responde al modo en que ocurren los acuerdos de construcción o reformas de escuelas a nivel territorial y, por tanto, salvo excepciones, no se constituyen en programas de envergadura nacional.
La tabla 3 presenta algunos de los programas de infraestructura escolar, equipamiento y dotación de tecnología vigentes en los países de la región.
3.2 Políticas sociales e intersectoriales para fortalecer las condiciones de vida
Asimismo, se registra un vasto abanico de acciones que, de manera indirecta, contribuyen a ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje dentro del sistema educativo, en tanto fortalecen las condiciones de vida de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y resuelven precariedades que obstaculizan la inclusión, como las políticas sociales, alimentarias, de protección de derechos, de promoción de la salud, entre otras.
Dentro del conjunto de políticas orientadas a garantizar la inclusión y equidad en educación, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes. En el caso de los programas de alimentación, la transferencia de recursos llega a las personas responsables de la gestión de los establecimientos educativos y se ha constituido un componente vital para el funcionamiento de las escuelas. En otros casos, como en el de las transferencias condicionadas de ingresos⁶, la identidad del programa es precisamente la entrega de recursos (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) a las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados. El avance de los sistemas de información ha permitido el desarrollo de estas políticas, que se han expandido y progresivamente instalado en toda la región.
La tabla 4 presenta un listado de ejemplos de ambos tipos de iniciativas.
Finalmente, en el marco de las políticas de fortalecimiento de las condiciones de vida, cabe destacar que en los últimos años han proliferado políticas integrales para la atención y educación de la primera infancia⁷.
3.3 Modalidades educativas alternativas y variaciones en el modelo organizacional y pedagógico
Retomando la clasificación inicial de los programas, se consigna desde aquí los que se focalizan en las condiciones pedagógicas para que las y los estudiantes permanezcan en las escuelas.
Desde los Estados se debe garantizar, por un lado, la gratuidad de la enseñanza en los tramos establecidos y, por el otro, los medios y accesos seguros. Al mismo tiempo, los programas de enseñanza han de ser accesibles a todas las personas, y nadie debe ser objeto de discriminación, sobre la base de, entre otros motivos, el sexo, el origen étnico, la ubicación geográfica, la situación económica, la discapacidad, la ciudadanía, la pertenencia a un grupo minoritario, la religión, o la orientación sexual.
Para avanzar en esta línea, los recursos y las acciones orientadas a erradicar las diferentes barreras que persisten en el funcionamiento regular de los sistemas educativos constituyen uno de los focos donde se identifican mayores esfuerzos para mejorar la inclusión y la equidad. Se trata de una condición necesaria para avanzar en el pleno ejercicio del derecho a la educación, traducida través de iniciativas o lineamientos dirigidos a poblaciones o grupos históricamente excluidos, a través de propuestas alternativas o modelos educativos y (re)definiciones curriculares, acompañadas de orientaciones para su gestión en los establecimientos educativos.
Es importante distinguir, en este punto, entre las modalidades alternativas, que suponen la creación de circuitos institucionales paralelos o complementarias a la educación común (por ejemplo, las históricas propuestas específicas para jóvenes y población adulta, la educación intercultural bilingüe o la educación hospitalaria), y las que se proponen transformar la escuela común, introduciendo variaciones en el «modelo organizacional» y en el «modelo pedagógico» (Terigi, 2011) del aula estándar. Ofrecer una educación pertinente, adecuada culturalmente y de buena calidad para la totalidad de estudiantes, en la escuela común, requiere en todos los casos el rediseño del modelo organizacional «tradicional», así como la revisión de los marcos curriculares y de las estrategias pedagógicas.
La tabla 5 destaca algunas iniciativas desarrolladas en la región para dar cuenta del nutrido panorama en esta materia.
El desarrollo de modalidades alternativas y modelos institucionales novedosos, presentados aquí, generalmente se acompaña de componentes específicos de formación y actualización de docentes, tutores y equipos directivos. Parte de la capacitación para desempeñarse en los contextos educativos actuales conforma la formación inicial y continua de la docencia, pero también se implementan acciones específicamente concebidas para consolidar el carácter inclusivo y equitativo del sistema educativo.
A modo ilustrativo, mencionamos algunos de los documentos que incluyen orientaciones para docentes, elaborados por diferentes países: Guía Metodológica de Planificación Curricular - Educación de Personas Jóvenes y Adultas (Bolivia), Orientaciones técnicas para la inclusión educativa de estudiantes extranjeros (Chile), Orientaciones pedagógicas para la Educación Inicial de niñas y niños pertenecientes a comunidades de grupos étnicos (Colombia), Líneas de acción para los servicios de apoyo educativo que se brindan desde la Educación Especial en la educación preescolar y básica (Costa Rica), Adaptaciones Curriculares para la Educación con Personas Jóvenes y Adultas (Ecuador) y Guía de orientación docente para la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad (Honduras).
3.4 Políticas de acompañamiento a trayectorias escolares
Como se ha analizado, la irrupción en las aulas de niñas, niños y adolescentes de las poblaciones más postergadas, como resultado del proceso de expansión de la oferta y de la mejora en los procesos de inclusión educativa, ha llevado a la necesidad de promover innovaciones en las dinámicas institucionales, los modelos organizacionales y las propuestas de enseñanza. Esto contempla, además de los programas focalizados en grupos poblaciones ya reseñados, estrategias que permitan la retención o el reingreso de quienes vieron interrumpidas, por diversos motivos, sus trayectorias escolares.
En términos generales, las políticas de acompañamiento de trayectorias educativas buscan sostener la escolarización de grupos vulnerables, en algunos casos en situaciones de vulnerabilidad social extrema. La tabla 6 presenta algunas de estas iniciativas. Cabe destacar que, en países federales, existen programas subnacionales o federales que no quedan aquí consignados, dado el carácter del relevamiento.
La situación educativa derivada de la pandemia de COVID-19 llevó a los países a profundizar iniciativas tendientes a revincular con la escuela a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que dejaron de concurrir. Estas iniciativas se nutrieron de las experiencias acumuladas en políticas como las reseñadas, pero supusieron también acciones específicas de «revinculación» y de intensificación de la enseñanza. A su vez, incorporaron novedades, como la disponibilidad de programas educativos en medios televisivos, implementación de plataformas en línea, materiales impresos para hogares sin acceso a conectividad, cursos de entrenamiento sobre entornos virtuales de enseñanza para docentes, e inclusive intervenciones para el apoyo de la salud mental de niños, niñas y jóvenes (García Jaramillo, 2020).
Cabe destacar que, si bien la pandemia profundizó las brechas de desigualdades sociales y educativas, las inequidades y disparidades en el acceso a los aprendizajes en la región eran preexistentes, como evidencian las evaluaciones estandarizadas. De este modo, el escenario de pospandemia y el regreso a la presencialidad plena evidenciaron una mayor agudización de las dificultades en los logros de aprendizajes básicos, diagnóstico que, en parte, propició las políticas que se reseñan a continuación.
3.5 Fortalecimiento de los aprendizajes
Como se viene analizando, en la región se han surgido agendas de problemas educativos que marcan tendencias en las normativas y políticas. Estas empiezan a implementarse casi en simultáneo en algunos países y, con el tiempo, se replican en otros, con sus especificidades, según las historias de configuración y desarrollo de los sistemas educativos y sus situaciones coyunturales.
En cuanto a los programas centrados en las condiciones pedagógicas para garantizar la inclusión educativa, proponemos una clasificación según sus objetivos y las etapas en que surgieron.
En primer lugar, cabe recordar que, desde las décadas de 1960 y 1970, en la región proliferaron los planes de alfabetización para los colectivos que no habían podido acceder oportunamente al sistema educativo formal, mayormente por falta de oferta en ciertos territorios y/o la complejidad de las vidas de las poblaciones más marginadas. Como se señala en la tabla 5, este tipo de programas destinados población joven y adulta, siguen vigentes en algunos países de la región que han tenido mayores dificultades para incorporar a ciertos grupos sociales a su sistema educativo formal.
En segundo lugar, pasadas algunas décadas y en base a los diferentes procesos de masificación de la escolaridad primaria, seguidos por los avances progresivos en la extensión de los años de obligatoriedad y en la cobertura de los tramos de la educación secundaria, según las historias y realidades de cada país, como se reseñó en la tabla 6, proliferaron los programas de acompañamiento a las trayectorias educativas para lograr permanencia y culminación de los ciclos escolares obligatorios.
En tercer lugar, recientemente, han surgido en algunos países de la región programas que buscan reforzar la calidad y la pertinencia de los aprendizajes en las escuelas. Dado que se trata de una tendencia incipiente y en desarrollo, se ponen en consideración una cantidad de situaciones para analizarlos.
Desde la perspectiva de inclusión y equidad educativa que se ha planteado en la agenda internacional y regional en las últimas décadas, alcanzar aprendizajes pertinentes y significativos es crucial para garantizar una inclusión efectiva; en contraposición, a una mirada que entiende la inclusión a partir de la igualdad en el acceso al sistema educativo, sin considerar los logros y resultados de la escolarización. En esta línea, la constatación de dificultades en el inicio y primer tramo de la educación secundaria ha generado inquietudes en torno a los saberes básicos que debieran haberse adquirido en las trayectorias formativas en el propio sistema escolar.
En el mismo sentido, la «crisis de aprendizajes» que evidenció la emergencia sanitaria, como se mencionó, refleja la agudización del déficit en el logro de saberes básicos y, en particular, de sus disparidades, que ya evidenciaban las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje previas a la pandemia. En este contexto, debido a las conocidas inequidades en el acceso a las propuestas educativas remotas y, luego, a las desiguales posibilidades de revinculación escolar, proliferaron los discursos y programas en torno a la «pérdida» y la necesidad de recuperación de aprendizajes.
De un modo u otro, estas situaciones muestran que no se están garantizando los desempeños y conocimientos esperados en los niveles escolares obligatorios para una gran proporción de la población. Por tanto, en el escenario de la pospandemia han emergido y/o se han fortalecido programas orientados a la mejora de los aprendizajes, tanto en lo relativo a la alfabetización inicial, como a los saberes elementales que deben adquirirse en las escuelas. Algunos de estos programas se sistematizan en la tabla a continuación.
El énfasis de estos programas está puesto mayormente en los procesos de alfabetización inicial y en la adquisición de los saberes fundamentales en lengua, matemática, y en algunos países también en ciencias. Inclusive, en algunos de estos programas se explicita el objetivo de elevar el desempeño educativo de las y los estudiantes en las evaluaciones nacionales de aprendizaje. El recorrido realizado sobre las diferentes dimensiones de políticas educativas desplegadas por los gobiernos de la región dan cuenta de significativos esfuerzos para garantizar la inclusión y la equidad en los sistemas escolares. Aun así, como se verá en el apartado que sigue, universalizar la educación obligatoria todavía es una deuda pendiente en América Latina.
4. Panorama en datos
Habiendo presentado los avances normativos en materia de inclusión y equidad en educación y algunas de las políticas vigentes, en este apartado se consignará una selección de indicadores para caracterizar el estado de situación regional. Se ha considerado principalmente la base de indicadores estadísticos de SITEAL y sitios de organismos internacionales referentes del tema⁸.
Para comenzar, es importante destacar que, durante las últimas dos décadas, los países latinoamericanos han avanzado en la expansión de sus sistemas educativos. La proporción de niños y niñas que iniciaron sus trayectorias escolares durante la primera infancia y finalizaron el nivel medio aumentó en forma considerable en prácticamente todos los países de la región. No obstante, si bien las brechas de desigualdad asociadas con la condición socioeconómica, étnica y con el área geográfica de residencia se redujeron, aún continúan siendo muy pronunciadas.
En efecto, la normativa y los esfuerzos realizados redundaron en un incremento en las tasas de escolarización de las últimas dos décadas, tanto en el último año de la educación inicial, como en la educación primaria, con niveles cercanos a la universalización⁹, y en avances en la asistencia en la educación secundaria. De acuerdo con los datos disponibles, en promedio, la tasa neta de matriculación en primaria alcanza el 93% y casi la mitad de los países supera el 95%. Asimismo, en promedio, la tasa de finalización de la educación primaria asciende el 94% (SITEAL, 2022).
Por su parte, la tasa ajustada de asistencia escolar a la secundaria muestra también un importante crecimiento en todos los países entre 2000 y 2022, con valores que en algunos de ellos superan el 30% entre las décadas registradas, como puede observarse en el gráfico a continuación:
No obstante, cuando se analiza en detalle de acuerdo con el nivel de ingresos, se evidencian profundas diferencias.
Específicamente, en la secundaria alta encontramos que, entre los sectores de ingresos bajos y altos, en algunos países las diferencias superan los 20 puntos porcentuales. En promedio, la tasa de finalización de la educación secundaria es del 58%.
Como se ha analizado en numerosos trabajos (por ejemplo, Terigi, 2016), el modelo organizacional de la educación secundaria plantea dificultades específicas en los tránsitos de los estudiantes por el nivel y, a pesar de los avances en el acceso de colectivos históricamente excluidos, persisten los problemas para permanecer y avanzar en este tramo de la escolaridad. El panorama es más preocupante aun cuando se considera la tasa de finalización del nivel y las desigualdades existentes entre grupos sociales según clima educativo del hogar.
Como puede observarse, entre los hogares de clima educativo bajo y alto existe, en promedio, una brecha de 80 puntos porcentuales entre quienes logran finalizar la educación secundaria, dato que asciende a 90% en algunos países de la región. Esta situación da cuenta de la transmisión intergeneracional de desigualdades sociales y educativas.
En la misma línea, el promedio de años de escolarización de la población acompaña los avances que la normativa en cada país ha definido como obligatorios, aunque las disparidades son muy marcadas entre áreas geográficas urbanas y rurales.
Como puede apreciarse a nivel regional, los años de escolarización promedio superan los 10 años en las zonas urbanas y no alcanzan los 7 años en las áreas rurales, diferencias que casi se duplican en algunos países.
A los fines del análisis en este informe sobre avances y desafíos pendientes en materia de inclusión y equidad en educación, cabe destacar que la pandemia de COVID-19 «ha producido un incremento de la desigualdad y muy particularmente retrocesos sociales en indicadores que trabajosamente habían ido mejorando en las últimas décadas» (Benza y Kessler, 2022), incluyendo los educativos¹⁰, que, como se analizó, las políticas más recientes están proponiendo abordar.
Por último, para dar cuenta de los desafíos pendientes, incluimos datos sobre logros de aprendizaje de estudiantes en la región. Para ello, se cuenta con los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019¹¹, aplicado antes de la pandemia en 16 países¹² a niños y niñas que se encontraban cursando 3º y 6º grados de primaria.
Los datos de este estudio indican que persisten los bajos niveles de logro en la región. En Lectura en 3° grado, en promedio, el 44,3% de los estudiantes se sitúa en el nivel más bajo de desempeño y, en Matemática, lo hace el 47,7%. En 6° grado, en tanto, alcanzan el nivel más bajo de desempeño solo el 23,3% en Lectura, 49,2% en Matemática y 37,7% en Ciencias.
Asimismo, en la mayor parte de los países de la región no se evidenciaron mejoras significativas en los logros de aprendizajes de sus estudiantes de primaria desde la última evaluación realizada en 2013¹³, y algunos países tuvieron retrocesos en 2019. Solo se observan avances sustantivos en Perú, Brasil y República Dominicana.
Los resultados del ERCE 2019 arrojan también información sobre algunos factores que se asocian con los aprendizajes; por ejemplo, se encontraron asociaciones positivas entre el logro alcanzado y haber asistido a la educación preescolar. Entre los países participantes, más del 80% de los estudiantes evaluados asistió a ese nivel de enseñanza. En general, se observa una diferencia promedio de 28 puntos entre quienes asistieron a cursos preescolares y quienes no, pero con diferencias entre países.
Además, entre 40% y 50% de las diferencias de aprendizaje entre estudiantes se pueden atribuir a factores relacionados con las características de la escuela a la que asisten. Es decir, las oportunidades de aprendizaje de calidad están asociadas con los efectos de contexto del nivel socioeconómico de la población que asiste al establecimiento. En ese sentido, el estudio reveló que, a mayor nivel socioeconómico del contexto de las escuelas, mayores son los logros de sus estudiantes, lo cual es un indicador de que estas no están cumpliendo un rol de igualar oportunidades.
Los resultados alertan también sobre las desventajas sistemáticas que tienen los estudiantes de pueblos originarios en cuanto a sus desempeños y, por lo tanto, plantea interrogantes sobre las oportunidades de aprendizaje que se les están ofreciendo. Las brechas asociadas con la pertenencia a un pueblo originario en algunos países pueden alcanzar hasta 100 puntos en esta evaluación¹⁴.
El nivel de asistencia a clases también se asocia con mayores logros de aprendizajes. Los resultados del ERCE 2019 revelan que los estudiantes que faltaron a clase obtuvieron menores resultados que quienes asistieron de manera regular¹⁵. También se observó que los estudiantes que se dedican al estudio fuera del horario escolar un día o más a la semana obtienen mejores resultados que sus pares, incluso cuando se toma en consideración el nivel socioeconómico.
El estudio reveló que varios aspectos relacionados con las prácticas docentes estuvieron consistentemente asociados con mejores resultados en las pruebas. Desde la perspectiva de los estudiantes, aquellos profesores que organizan y preparan la clase y que durante la enseñanza apoyan el aprendizaje de sus estudiantes, animándolos a perseverar y retroalimentándolos oportunamente, se asocian a mayores logros en las pruebas. Este resultado entrega señales acerca de la importancia de fortalecer las políticas docentes como un elemento clave para mejorar los aprendizajes en todos los países de la región.
5. Tendencias y desafíos
A continuación, se plantea un balance entre la normativa promulgada y las políticas implementadas en los diferentes países para promover la escolarización de grupos históricamente vulnerados en sus derechos, así como los avances y desafíos pendientes para hacer efectiva su inclusión.
Como se relevó, los desarrollos en los marcos normativos consolidaron la narrativa de la educación como un derecho, y de la inclusión y la equidad como principios rectores en todos los países latinoamericanos en las últimas décadas. Si bien los marcos normativos son «declarativos», señalan responsabilidades, fundamentalmente del Estado, en tanto garante de ese derecho y establecen pisos de demandas que pueden ser socialmente movilizados. En esta línea, la región ha mostrado avances sustantivos en las políticas implementadas para avanzar hacia la inclusión y equidad en educación, así como en la expansión de sus sistemas educativos, en particular en los tramos definidos recientemente como obligatorios –últimos años del nivel inicial y de la educación secundaria–.
Asimismo, como se sistematizó, las principales tendencias de políticas que han sido desplegadas en la región se agrupan en función de sus objetivos de ampliación de las condiciones para el acceso y para garantizar el sostenimiento de la cursada con aprendizajes efectivos. Entre las primeras, se destacan las políticas para mejorar la oferta educativa y la infraestructura escolar, así como las que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de las familias y de la población en edad escolar. En el segundo grupo, el de las políticas centradas en las condiciones pedagógicas, se distinguen las que proponen modalidades educativas alternativas para los sectores históricamente excluidos del sistema; las que se enfocan en el acompañamiento de las trayectorias escolares y, las más recientes, con foco en los aprendizajes escolares básicos. Sin embargo, siguen siendo aún muy pronunciadas las brechas de acceso, avance y, con mayor énfasis, de terminalidad entre grupos sociales. La asistencia a la educación secundaria en algunos países de la región aumentó hasta 30 puntos porcentuales, aunque en ningún caso supera el 90% actualmente. El promedio de años de escolarización asciende a 10 en el ámbito urbano y no alcanza los 6 años en territorios rurales en un cuarto de los países de la región. El panorama se complejiza en la secundaria alta, a la cual en algunos países solo uno de cada dos estudiantes de sectores bajos logra acceder, y la brecha se amplía con respecto a la finalización del nivel: en la mayoría de los países, solo alrededor del 15% de los estudiantes que viven en hogares con clima educativo bajo logran graduarse. Finalmente, y para dimensionar la magnitud de los desafíos pendientes, en promedio, el 40% de los estudiantes de 3º grado y el 60% de 6º grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de aprendizajes fundamentales en Lectura y Matemática.
Ahora bien, como se analizó, los países tuvieron desarrollos diferenciales en la ampliación de la educación primaria a lo largo del siglo XX y, por tanto, se encuentran también en diferentes puntos para ampliar el acceso a la educación para la primera infancia y a la educación secundaria en la actualidad. La incompleta y desigual expansión de la educación se complejiza en un escenario de persistencia de la pobreza y aumento de las desigualdades, que se combinan, superponen y refuerzan. Siguiendo las agendas de la extensión de la obligatoriedad en la región, se plantean cuatro problemáticas persistentes para garantizar la inclusión y equidad educativa obligatoria¹⁶.
1. Necesidad de financiamiento sostenible
Considerando la diferencia en las situaciones entre los países, la dificultad principal radica en contar con el financiamiento necesario para expandir la oferta en los territorios más postergados; lo que implica construir nuevos edificios escolares y equiparlos de manera adecuada, así como poder sostener los planteles docentes para desempeñarse en esas instituciones y favorecer propuestas de enseñanza y aprendizajes de calidad.
2. Intersección de vulnerabilidades
Una parte importante de las poblaciones que no acceden a instituciones para el cuidado y la educación de la primera infancia, ni a la escuela media o secundaria, o que acceden, pero no logran completarla está constituida por grupos de niñas, niños y adolescentes que padecen múltiples situaciones de vulneración de derechos.
En una región caracterizada por las disparidades y desigualdades sociales, la pandemia de COVID-19 ha sumado desafíos adicionales en materia de inclusión y equidad, sobre los ya estructurales y previos a la emergencia sanitaria.
En la actualidad, el panorama es muy poco alentador teniendo en cuenta las transformaciones emergentes (UNESCO, 2022) caracterizadas por la creciente polarización social y el retroceso democrático, agravadas por el conocimiento digital y sus exclusiones, y el futuro incierto del trabajo.
3. Dificultades específicas de la oferta escolar y desajustes en relación con la población a incluir
En la educación preprimaria, además de la oferta, inciden aspectos sociales y de crianza de los diferentes países y territorios, atravesados por cuestiones de género y comunitarias, para garantizar la asistencia. En la educación secundaria, se enfrenta una combinación de dos situaciones: por un lado, la matriz organizacional de la escuela secundaria tradicional, que hasta hoy conforma una estructura de difícil modificación (Terigi, 2008), obturando las posibilidades de ofrecer modalidades flexibles que habiliten diversos tipos de trayectorias; y por otro, el reciente problema de la relación entre la currícula escolar y los adolescentes, o más bien, el de una contemporaneidad con la que la currícula escolar tiene dificultades para entrar en relación por su anacronismo (Terigi, 2012).
4. Necesidad de propuestas de enseñanza orientadas a la inclusión
Los avances en términos de cobertura de la educación obligatoria en la región han permitido profundizar la agenda de inclusión y equidad educativa, poniendo el foco en las condiciones pedagógicas para sostener las trayectorias escolares y garantizar aprendizajes relevantes. Terigi sostiene que pese a los esfuerzos por ampliar la escolarización, la plena inclusión educativa aún no es un hecho porque las prácticas pedagógicas privilegian la homogeneidad de tratamientos y de resultados y tienen dificultad para aceptar que la vulnerabilidad es una condición producida también (no solamente, pero también) por las prácticas escolares. En tanto no se intervenga sobre estas realidades, persistirán condiciones específicamente pedagógicas de exclusión» (Terigi, 2011). Por tanto, poner la enseñanza en el centro para avanzar en la inclusión educativa implica el desarrollo de propuestas de acompañamiento a las trayectorias escolares y estrategias de enseñanza con el objetivo de diversificar itinerarios de formación (Briscioli, 2023).
En relación con la información y problemáticas analizadas, se propone una serie de desafíos a abordar en materia de políticas de inclusión y equidad en educación.
- Ampliar el acceso a colectivos históricamente excluidos del sistema escolar implica incrementar el financiamiento educativo, tanto para ampliar como para promover una oferta institucional más adecuada a las condiciones de vida del estudiantado para el sostén de las trayectorias, con base en la calidad y la equidad.
- Las situaciones de vulnerabilidad educativa que padecen diversos grupos en la región se entrelazan con múltiples situaciones de vulneración de derechos. La visión comprehensiva de la inclusión propuesta nos llama a «reconocer las diversas condiciones de segregación, marginación o discriminación que experimentan simultáneamente algunos grupos de la población, relevando la importancia de considerar la noción de interseccionalidad» (Ainscow, 2024). Ello impide situar su abordaje solo en la escuela. Por tanto, es necesario desplegar políticas integrales e intersectoriales para hacer efectivo el derecho a la educación.
- Los intentos de eliminar barreras e implementar cambios en las prácticas escolares suelen darse más a nivel del modelo organizacional que del saber pedagógico. A la luz de esta vacancia, urge avanzar en el desarrollo de propuestas de enseñanza inclusivas que, atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje en cada aula, combinen estrategias de manera flexible para alcanzar resultados equivalentes (Briscioli, 2023). Asimismo, es preciso fortalecer los componentes de formación y acompañamiento a equipos directivos y docentes en el marco de los programas tendientes a la transformación de dichas prácticas de enseñanza.
- Finalmente, como se mencionó, en la región no se dispone de datos pertinentes, completos y actualizados para valorar de manera suficiente el estado de situación de la inclusión y equidad en educación, en particular de los grupos históricamente excluidos. Entre los desafíos sistematizados, se subraya la importancia de desarrollar sistemas nominalizados de seguimiento de las trayectorias escolares, los cuales permitirían contar con información para identificar dificultades y vulnerabilidades diversas e intervenir de manera oportuna con el despliegue de políticas integrales de protección, así como en el acompañamiento, sostenimiento de la cursada y logro de aprendizajes de estudiantes.
La propuesta de reimaginar un nuevo contrato social para la educación y nuestros futuros (UNESCO, 2022) implica renovar los enfoques pedagógicos que habiliten recorridos educativos a todas las edades y etapas. Para esto, debe reconocerse el papel irremplazable de las escuelas y su necesaria transformación, para orientar las oportunidades educativas hacia la inclusión y la equidad. En este contexto, los Estados tienen la responsabilidad clave de garantizar que los sistemas educativos se financien de manera adecuada y equitativa, y las escuelas sean sitios protegidos que promuevan la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo; así como la transformación del mundo hacia futuros más justos y sostenibles.
6. Referencias bibliográficas
Ainscow, M. y Miles, S. (2008). Por una educación para todos que sea inclusiva: ¿Hacia dónde vamos ahora? Perspectivas, 38(1), pp. 17-44.
Ainscow, M. (2024). Todas y todos los educandos cuentan, y cuentan por igual: Haciendo que la educación sea inclusiva. Documento encargado por la UNESCO con motivo del 30.° aniversario de la Declaración de Salamanca.
Banco Mundial. (2021). Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial.
Bentancur, N. (2010). Los Planes Nacionales de Educación:¿una nueva generación de políticas educativas en América Latina? V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires. https://cdsa.aacademica.org/000-036/26
Benza, G. y Kessler, G. (2022). ¿Qué nos enseñan las ciencias sociales sobre el impacto del COVID-19 en América Latina? Cuestiones de Sociología, 26, e138. https://doi.org/10.24215/23468904e138
Briscioli, B. (2023). Acompañamiento de las trayectorias escolares, revinculación y estrategias de enseñanza orientadas a la inclusión. En: Fontana, A. (comp.), Pedagogía de las experiencias socioeducativas (pp.129-178). Ministerio de Educación de la Nación.
García Jaramillo, S. (2020). COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe. Serie de Documentos de Política Pública n.º 20, PNUD. https://www.unicef.org/lac/media/16851/file/CD19-PDS-Number19-UNICEF-Educacion-ES.pdfCEF-Educacion-ES.pdf
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación [IIPE UNESCO]. (2020). Manual de Análisis del Sector Educativo. IIPE UNESCO y UNICEF LACRO.
López, N. (2007). Las nuevas leyes de educación en América Latina: una lectura a la luz del panorama social de la región. Instituto Internacional de Planeamiento de la educación IIPE-Unesco. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2017). Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2022). Reimagining our futures together: A new social contract for education.
Terigi, F. (2008). Los cambios en el formato de la escuela secundaria argentina: por qué son necesarios, por qué son tan difíciles. Propuesta educativa, 17(29), dossier Reformas de la forma escolar, pp. 63-71.
––––––– (2009). Las trayectorias escolares. Del problema individual al desafío de política educativa. Proyecto Hemisférico Elaboración de Políticas y Estrategias para la Prevención del Fracaso Escolar. Organización de Estados Americanos (OEA) y la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD).
––––––– (2011). Ante la propuesta de nuevos formatos: elucidación conceptual.
––––––– (2011). En la perspectiva de las trayectorias escolares. Comentario del capítulo 3 del Atlas de las Desigualdades Educativas en América Latina. SITEAL, editado Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
––––––– (2012). La cuestión curricular en la educación secundaria. En La escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, pedagógicos y de política educativa. IIPE UNESCO.
––––––– (2016). Adolescentes y Educación Media/secundaria en América Latina: entre la expansión del modelo tradicional y las alternativas de baja escala. Conferencias Magistrales del Congreso Nacional de Investigación Educativa, 1, 1, 2013-2014, pp. 239- 259. Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE)
Weaver-Hightower, M. (2008). An Ecology Metaphor for Educational Policy Analysis: A Call to Complexity. Educational Researcher, 37(3), pp. 153- 167.
7. Notas al pie
[1] Organizado conjuntamente por UNESCO y el Ministerio de Educación de Colombia en septiembre de 2019, este evento conmemoró el 25º aniversario de la Declaración de Salamanca.
[2] Reformulado a partir de Terigi, 2009.
[3] El universo son los 19 países considerados en el SITEAL.
[4] Para más información sobre los nuevos tramos de obligatoriedad por país, véase el panorama sobre educación básica.
[5] Para más información sobre las leyes de educación, véase el panorama sobre educación básica.
[6] En este caso, varió el criterio temporal de selección, y se definió consignar las políticas «históricas» de transferencia de recursos, que siguen vigentes, dado su carácter estructural.
[7] Para más información, véase el estudio de SITEAL Políticas públicas de atención y educación de la primera infancia en América Latina.
[8] No todos los asuntos que están involucrados en los problemas de inclusión y equidad pueden ser analizados con apoyo en los datos de los que se dispone, pues estos son construidos en estrecha relación con los enfoques sobre estos problemas. En consecuencia, no se cuenta con información sobre todo lo que sería necesario conocer para evaluar la situación en la educación de la región. Ello, si bien no quita valor al análisis, advierte sobre sus límites.
[9] Parte de los desafíos pendientes también se expresa en la población infantil que no accede a la educación primaria, dados sus altos niveles de expansión. Si bien son porcentajes estadísticamente poco significativos, puede suponerse que las niñas y los niños afuera de la escuela son quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y desventajada.
[10] Los autores advierten sobre problemas que tendrán consecuencias en el futuro, en salud, trabajo y educación.
[11] Para más información: https://en.unesco.org/sites/default/files/resumen-ejecutivo-informe-regional-logros-factores-erce2019.pdf_0.pdf
[12] El universo son los 19 países de la región considerados en este análisis. Sin embargo, en ERCE 2019 participaron: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Por diversas razones, no participaron: Bolivia, Chile y Venezuela.
[13] El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2013) abarcó 15 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), más el Estado de Nuevo León (México). En esta ocasión, no participaron Bolivia, Cuba, El Salvador y Venezuela.
[14] Para valorarlo, los puntajes promedios para poblaciones pertenecientes a pueblos originarios en 6o grado son: en Lectura 654, en Matemática 665 y en Ciencias 660; y para poblaciones que no pertenecen a estas poblaciones: en Lectura 716, en Matemática 713 y en Ciencias 715.
[15] El dato podría ser particularmente relevante si se considera la suspensión de clases en el marco de la pandemia de COVID-19, que combinó suspensión de concurrencia a las escuelas y educación mediada por tecnologías, en buena medida dependientes de conectividad y dispositivos.
[16] Las problemáticas 1, 2 y 3 han sido reformuladas a partir de las hipótesis planteadas en Terigi, 2016.
Políticas y normativa
- Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia
- Ley 70/2010. Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”
- Constitución Política de la República de Nicaragua
- Estrategia Nacional de Educación en todas sus Modalidades 2024-2026
- Ley 582/2006. Ley General de Educación
- Constitución Política de la República de Panamá
- Plan Estratégico de Educación 2025-2029 "Activados por la Educación"
Documentos relacionados