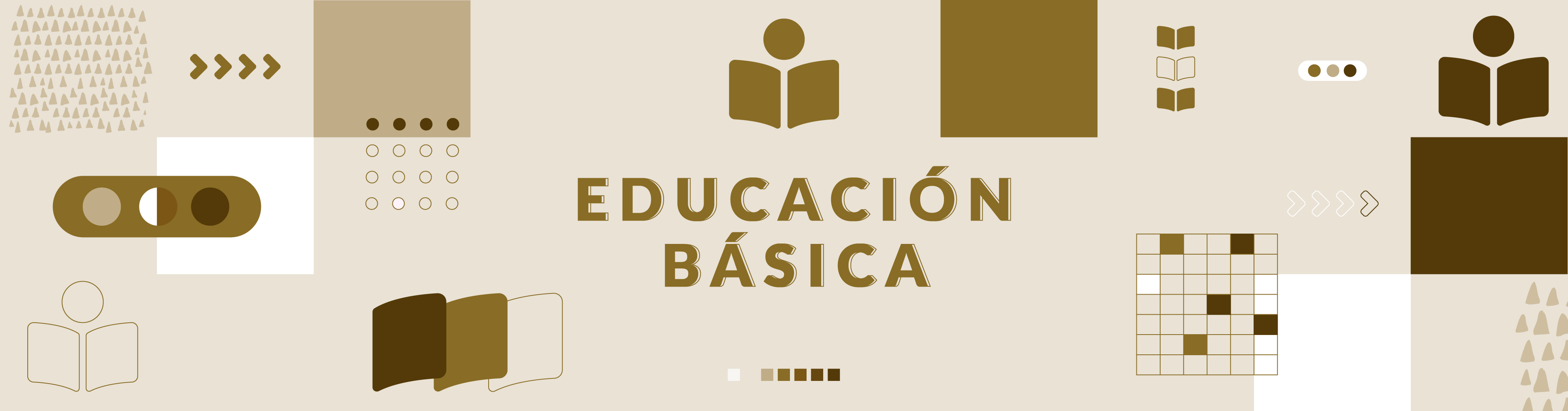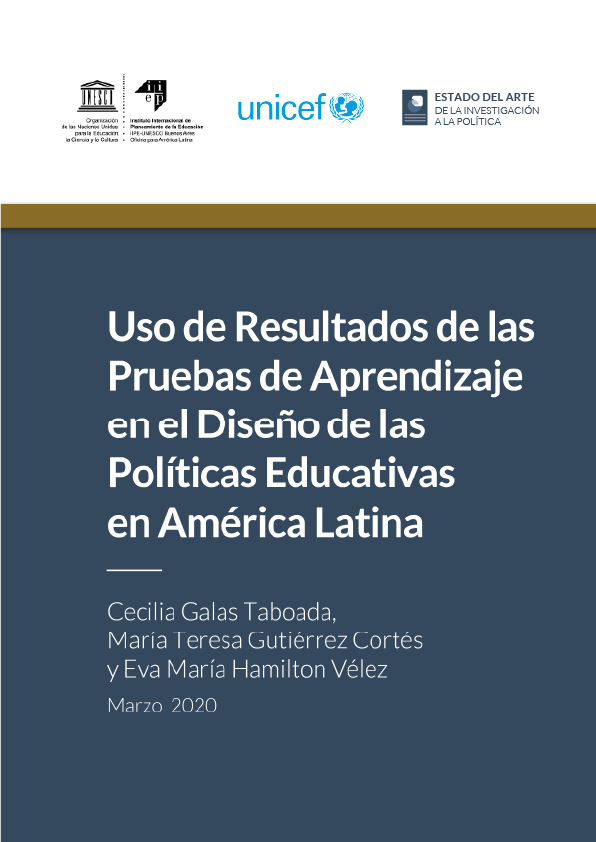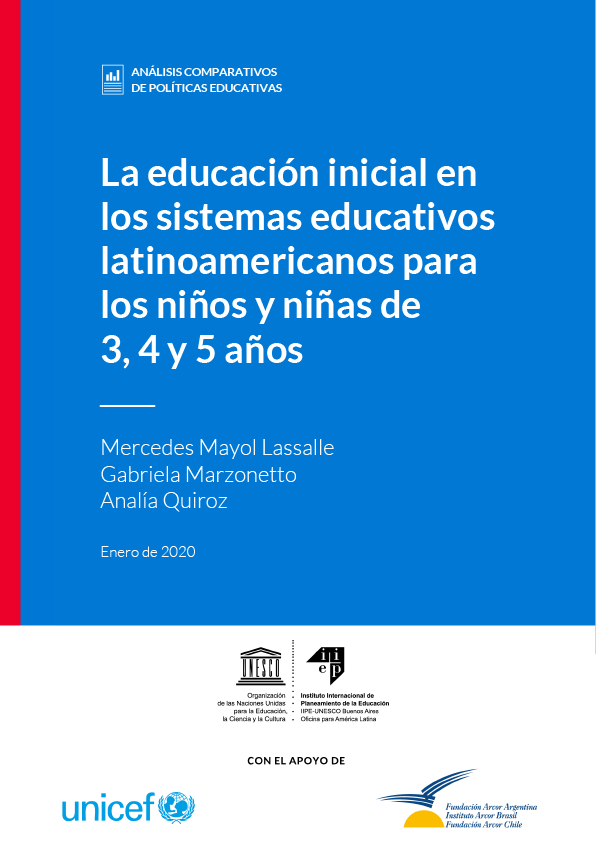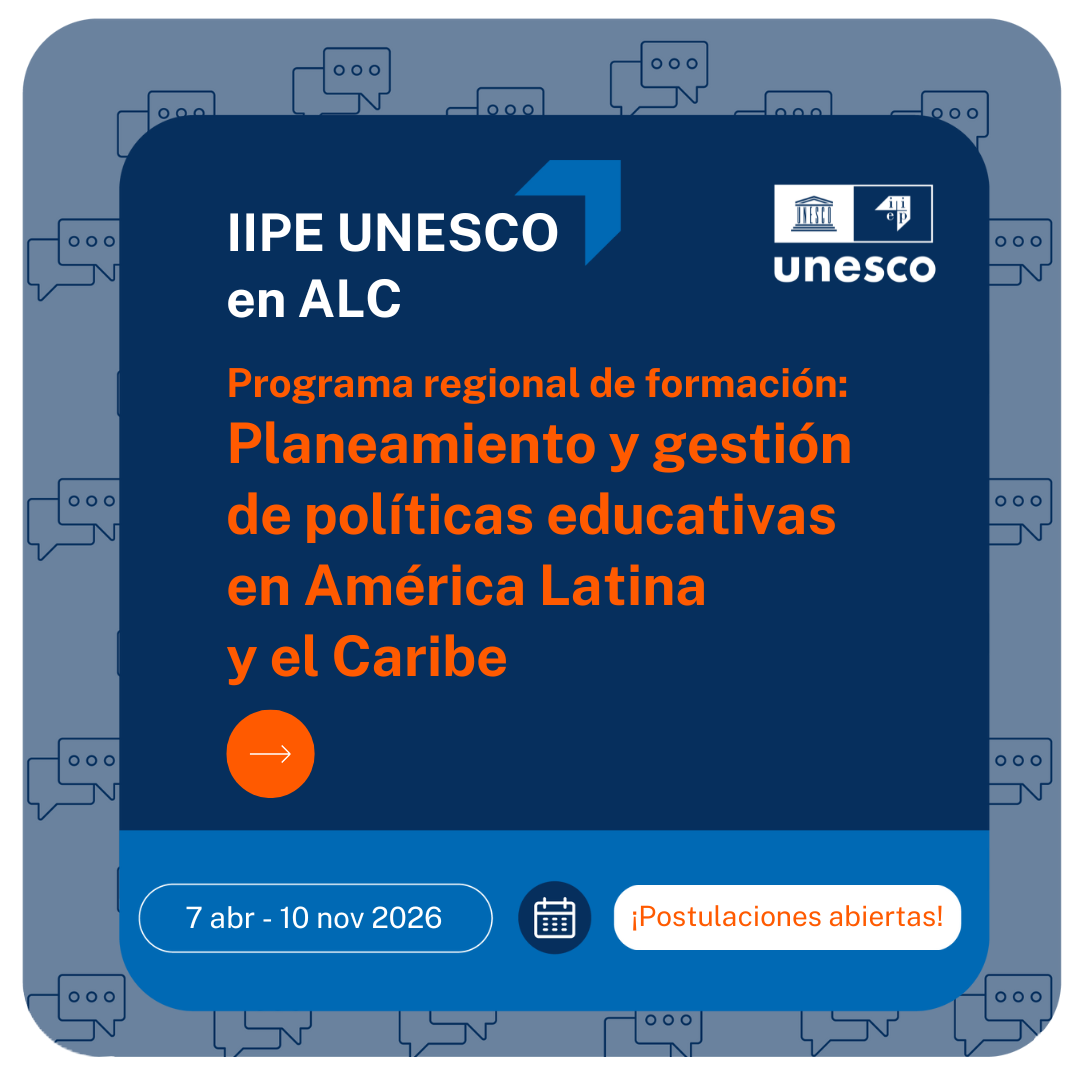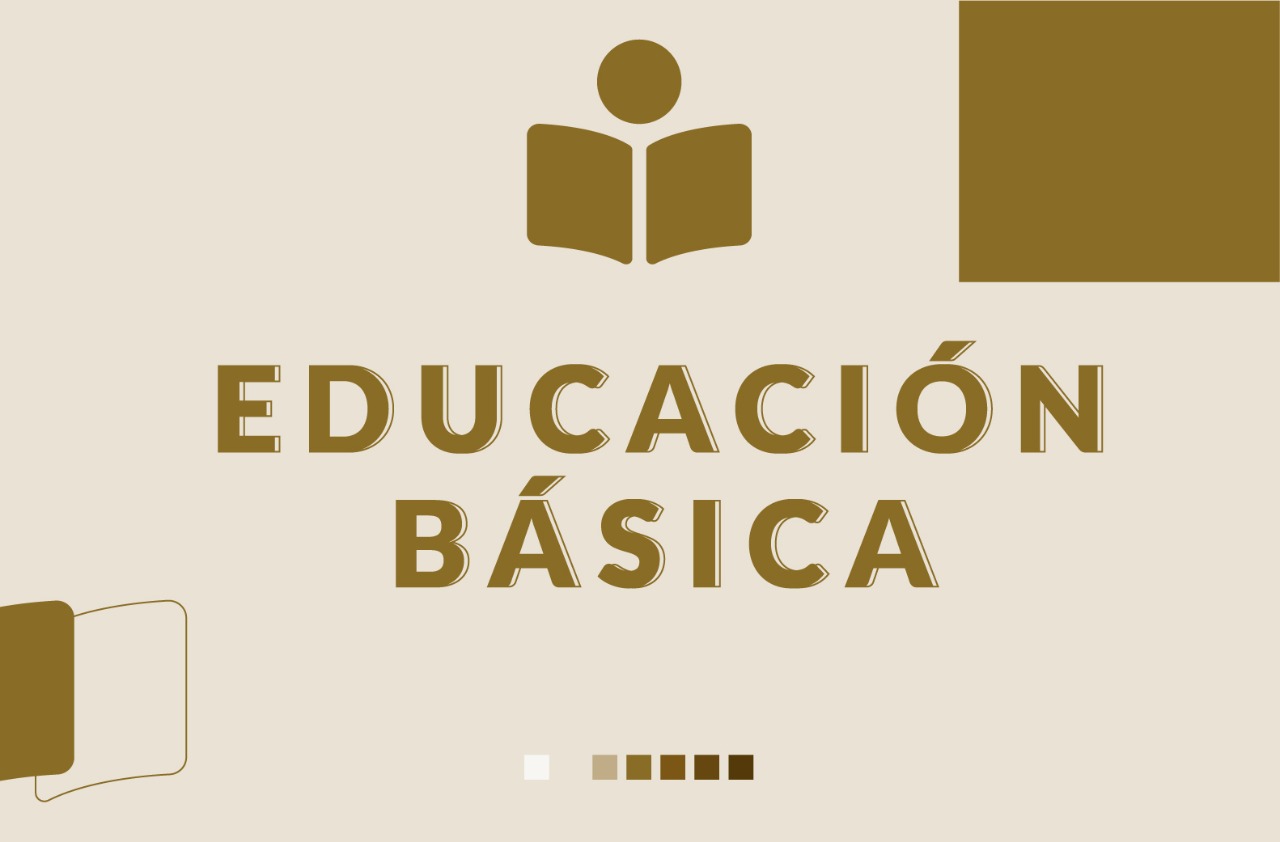
La educación básica es el ciclo educativo que se inicia en la primera infancia y finaliza en los últimos años de la adolescencia. Es la base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes para la sistemática construcción de nuevos niveles de educación y formación. El presente panorama especifica el alcance que cada país otorga a la denominación “educación básica”, presenta el conjunto de leyes nacionales de educación que la regulan y caracteriza las principales tendencias de políticas que los países llevan adelante para garantizar la escolarización.
Autoría: Felicitas Acosta, bajo la coordinación del IIPE UNESCO
1. Caracterización y contexto
La educación básica es el ciclo educativo que los Estados ofrecen a los niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia hasta los últimos años de la adolescencia. Abarca desde el nivel inicial o preescolar hasta el secundario. Comprende la enseñanza de los conocimientos y habilidades que se consideran necesarios para el desempeño efectivo en la sociedad actual en términos del ejercicio de una ciudadanía activa, la continuación de la educación en el nivel superior y el acceso al mercado de trabajo.
Dentro de América Latina, 14 de los 19 países utilizan la denominación “educación básica” aunque con diversos alcances. Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela son los que le dan el alcance más amplio, abarcando desde la primera infancia hasta el final de la escuela secundaria. En estos países, la educación básica contempla algunos años de escolarización obligatoria y otros que no lo son. En Panamá, la educación básica coincide con la obligatoria. Argentina, Bolivia, Cuba, Guatemala y Uruguay, por su parte, no utilizan la denominación “educación básica”. En el resto de los países (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana), la educación básica constituye una etapa dentro del tramo de escolarización obligatorio.
Desde fines del siglo XX, la cantidad de años de escolarización obligatoria se ha expandido en la región. Durante los años noventa, varios países introdujeron la obligatoriedad de uno o más años del nivel inicial y de la secundaria inferior. En los decenios de 2000 y 2010, la tendencia al incremento se acentuó todavía más, tanto para el nivel inicial como para el secundario (Acosta, 2021). En la actualidad, todos los países (a excepción de Cuba) cuentan con al menos un año obligatorio en el nivel inicial (cubriendo en todos los casos a la población de cinco años) y varios de ellos establecen la obligatoriedad desde los tres o cuatro años. A su vez, con respecto al secundario, todos los países (a excepción de Nicaragua) han declarado obligatorio el ciclo bajo o inferior, mientras que 13 de los 19 países lo hicieron para la secundaria superior (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). El tramo de escolarización obligatoria tiene una duración de 15 años en Ecuador, México y Venezuela; 14 años en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay; 13 años en Chile, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana; 12 años en El Salvador, Guatemala y Honduras; 11 años en Panamá; 10 años en Colombia; nueve años en Cuba; y siete años en Nicaragua.
Con respecto al marco normativo, todos los países de la región cuentan con leyes generales que regulan la educación básica a nivel nacional y, en muchos casos, con planes que orientan su funcionamiento. En casi la totalidad de los países, durante los últimos 20 años se realizaron actualizaciones normativas que afectaron aspectos principales de los sistemas educativos (Acosta, 2021; IIPE UNESCO y CLADE, 2015; López, 2007).
Las leyes y normativas referidas se orientan a la extensión de la escolarización obligatoria junto con una mayor explicitación de la responsabilidad de los Estados en el cumplimiento del derecho a la educación. En esta misma línea, los países de la región adhirieron a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En efecto, estas leyes buscan garantizar ciclos obligatorios de hasta 15 años en algunos países, con una cobertura más amplia, dado que el rango de edad va desde los 45 días hasta los 17 años. Esta ampliación también abarca la incorporación de nuevos saberes, tales como el cuidado del medioambiente, la digitalización, la educación en derechos humanos, sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la continuidad de los programas de educación intercultural bilingüe y reconocimiento de los pueblos originarios.
La región tuvo logros notables respecto del acceso y la finalización de los niveles educativos obligatorios entre 2000 y 2015 (UNESCO, UNICEF y CEPAL, 2022). Entre las tendencias positivas, se destaca el incremento del acceso al nivel preprimario y la mejora en la finalización de la educación secundaria, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, observaron avances en los indicadores de eficiencia, ya que la sobreedad disminuyó de manera significativa tanto en la primaria como en la secundaria, al menos hasta antes de la pandemia por COVID-19.
A partir de 2015, se observan signos de estancamiento que dan cuenta de los límites y desafíos de los procesos de expansión (UNESCO, UNICEF y CEPAL, 2022). La desaceleración de la mejora de la tasa de finalización de la secundaria, el estancamiento en el acceso tanto a la primaria como a la secundaria y la mejora pendiente de la calidad de los aprendizajes constituyen los principales desafíos. En efecto, los resultados de la cuarta edición del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) de la UNESCO indican que persisten los bajos niveles de logro en la región. En promedio, no hay avances significativos desde la última evaluación en 2013, con excepción de Perú, Brasil y República Dominicana.
Durante la pandemia, las tasas de asistencia cayeron en todos los niveles educativos, aunque para 2022 se alcanzaron tasas de asistencia similares a 2019. Sin embargo, las desigualdades en las zonas rurales, entre estudiantes indígenas y los sectores más pobres se acrecentaron durante ese período. Adicionalmente, la agenda de la extensión de la obligatoriedad enfrentó, en los últimos cinco años, un descenso de la inversión educativa (UNESCO, 2024). Así, la región afrontó la pandemia en condiciones de restricción del gasto educativo.
Los programas y políticas desplegados para sostener la escolarización en la pandemia se asentaron sobre programas existentes, en especial aquellos vinculados con la extensión de la jornada escolar, las acciones compensatorias para reducir las brechas socioeducativas y las estrategias de acompañamiento a las trayectorias escolares dada la discontinuidad detectada. A estas se sumaron el uso potencial de tecnologías educativas para el monitoreo de estudiantes, el desarrollo de tutorías y la enseñanza personalizada a través de la inteligencia artificial. La experiencia traumática de la pandemia, junto con los resultados de las pruebas de calidad, han llevado a algunos países a revisar los diseños curriculares, con foco en la alfabetización inicial.
En síntesis, apoyadas en los cambios normativos, la educación básica en la región latinoamericana evidencia mejoras desde fines del siglo XX. No obstante, durante la última década, se aprecian signos de estancamiento que acrecientan los históricos desafíos en términos de la incorporación a los niveles educativos correspondientes y la garantía de una oferta educativa continua y relevante para el conjunto de la población.
2. Referencias bibliográficas
Acosta, F. (2021). Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y segmentación educativa en América Latina. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/47211-diversificacion-la-estructura-la-escuela-secundaria-segmentacion-educativa
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación [IIPE UNESCO] y Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación [CLADE]. (2015). Las Leyes Generales de Educación en América Latina. El derecho como proyecto político. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.
López, N. (2007). Las nuevas leyes de educación en América Latina: una lectura a la luz del panorama social de la región. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO y Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación.
SITEAL (2024). Banco de datos. Promedio de años de escolarización de la población adulta. IIPE UNESCO. https://siteal.iiep.unesco.org/banco-de-datos
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2024). La urgencia de la recuperación educativa en América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388399
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2022). La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe: informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382636
Contenido
- 1. Introducción
- 2. Marco normativo e institucional
- 3. Caracterización de las políticas
- 3.1 Políticas de formación docente inicial
- 3.2 Políticas curriculares
- 3.3 Políticas de evaluación de la calidad
- 3.4 Políticas de infraestructura, equipamiento y dotación tecnológica
- 3.5 Políticas socioeducativas y de transferencia directa de ingresos y bienes a las familias
- 4. Panorama en datos
- 5. Tendencias y desafíos
- 6. Referencias bibliográficas
- 7. Notas al pie
Autoría: Verona Batiuk y Carolina Meschengieser, bajo la coordinación del IIPE UNESCO.
1. Introducción
En las últimas décadas, resultados de investigaciones de diversas disciplinas evidenciaron la positiva relación que presenta la inversión en servicios destinados a la primera infancia a los fines de garantizar sus derechos educativos, favorecer el desarrollo integral, sentar bases para mejores desempeños educativos y sociales futuros, así como para contribuir en la reducción de la pobreza (UNICEF, 2019; Berlinski et al., 2009; Nores y Barnett, 2010; Shonkoff y Phillips, 2000; Yoshikawa y Kabay, 2015).
Con base en tales argumentos, los Estados de la región han avanzado en la implementación de una serie de políticas educativas y sociales destinadas a la primera infancia y sus familias, que incluyen la extensión de los servicios de atención y educación de manera sostenida, como parte de los compromisos asumidos por la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a la educación desde el nacimiento.
A su vez, en 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la resolución 70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. En esta ocasión, los 193 estados miembros se comprometieron con las metas establecidas, entre las que se definió que, para 2030, “todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015) en el marco del ODS 4.
El crecimiento constante del acceso a la educación preprimaria en la región en los últimos 20 años evidencia estos compromisos y esfuerzos. La tasa bruta de matrícula para la educación preprimaria que era, en promedio para la región, del 55,2% en 2000, pasó a 68,1% en 2010, 76% en 2016 y 77,5% en 2020 (UNICEF, 2022, p. 45). Los servicios de atención y educación de la primera infancia (AEPI) incluyen el cuidado infantil, el preescolar, los programas de preprimaria y los primeros grados de la escuela primaria, alcanzando en general el rango de edad entre los 0 y los 8 años. En este trabajo, consideraremos bajo la denominación de primera infancia a la franja etaria que va desde el nacimiento hasta la edad de ingreso a la educación primaria (que, para la mayoría de los países de la región, es a los 6 años). Este recorte se basa en la definición del límite en el ingreso a la escolaridad primaria, precisamente bajo la clasificación de UNESCO CINE 0.
A continuación, se aborda la educación formal en el nivel inicial en particular, por lo que refiere a los aspectos vinculados exclusivamente al componente educativo. Su propósito es ofrecer un panorama del estado de situación actual, así como las principales tendencias y desafíos de las políticas de educación inicial en América Latina.
Primero se detalla el marco normativo vigente en los 19 países de la región, identificando las principales leyes generales de educación y la estructura que asume la educación inicial en cada caso. Luego, se presentan algunas de las principales políticas ligadas a la formación docente inicial de la educación infantil, la normativa curricular y la evaluación de la calidad de los servicios, entre otras. A continuación, se aborda un panorama de datos estadísticos destacados y, finalmente, se incluye una referencia a las tendencias destacadas y los principales desafíos de la educación inicial en la región.
2. Marco normativo e institucional
Existen diversas estrategias para propiciar una mayor expansión de la escolarización. En este sentido, los Estados adoptan diferentes medidas: sanción de normativas (que, en muchos casos, incluyen la obligatoriedad a ciertas edades), incentivos financieros, campañas de sensibilización pública, entre otras.
En términos normativos, en las últimas tres décadas, casi la totalidad de los países de la región han sancionado o modificado sus leyes generales de educación. Todas ellas, con distintas denominaciones y diseños institucionales, prescriben las características de la educación orientada a niños y niñas antes de su ingreso a la educación primaria. En Colombia, México (que la modificó recientemente, en 2017), Guatemala, Panamá, República Dominicana y Brasil, estas leyes se sancionaron antes de 2000. En el curso del nuevo milenio, avanzaron en igual sentido Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.
Un aspecto común a la atención y educación de la primera infancia (AEPI) es la alta heterogeneidad en cuanto a sus rasgos institucionales y organizativos, y a su dependencia. Una gran proporción de la AEPI corresponde al ámbito de la educación no formal y no depende de las áreas educativas sino de otros espacios gubernamentales –desarrollo, salud, trabajo– y no gubernamentales: iglesias, organizaciones comunitarias o de gestión social. En términos generales, estos servicios se caracterizan por la menor calidad de sus ofertas y tienden a concentrarse en la atención de niños, familias y comunidades que viven en condiciones de pobreza y en contextos geográficos desfavorecidos, ya sea del ámbito urbano o rural (Rozengardt, 2020).
Las leyes generales de educación regulan, en la mayor parte de los países, tanto la educación formal, que depende de los sistemas educativos, como la no formal. En Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, las leyes establecen de forma explícita que los sistemas educativos deben coordinar, supervisar, promover y generar articulaciones con las ofertas no formales.
Según el Sistema de Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE, 2011), elaborado por la UNESCO (2013), los programas educativos destinados a la primera infancia (CINE 0) se caracterizan por su flexibilidad y enfoque holístico. Su propósito es contribuir al “desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del niño y familiarizar a los niños de corta edad con la instrucción organizada fuera del entorno familiar”. Estos programas, como se muestra en la tabla 2, pueden recibir distintas denominaciones: educación y desarrollo de la primera infancia, jardines infantiles, educación preprimaria, preescolar o inicial.
Dentro de los programas educativos clasificados como CINE 0, la UNESCO diferencia los orientados al desarrollo educativo de la primera infancia (CINE 0 10) y a la educación preprimaria (CINE 0 20). Los primeros están destinados a niños de 0 a 2 años; los segundos, a niños desde los 3 años hasta el inicio de la educación primaria.
Los programas del nivel CINE 0 se ofrecen en entornos institucionalizados (escuelas, centros comunitarios, hogares) preparados para acoger grupos de niños, tanto del ámbito formal como no formal. Se excluyen de este nivel las iniciativas de educación informal (a cargo de madres, padres, familiares o amistades) y los programas sin intención educativa, centrados en la atención, nutrición y salud de los niños.
Exceptuando los casos de Cuba y Chile, el último año del nivel inicial es obligatorio en todos los países que conforman la región latinoamericana. En México, Perú y Venezuela el tramo de escolarización obligatoria se inicia a los 3 años.
En Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay, a los 4 años. En República Dominicana, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras y Paraguay, a los 5 años.
Se observa una tendencia sostenida a extender el tramo obligatorio de educación hacia edades cada vez más tempranas. La República Bolivariana de Venezuela fue pionera al establecer la obligatoriedad de la sala de 5 años en 1980.
3. Caracterización de las políticas
La política educativa en el tramo de escolarización obligatoria está conformada por el conjunto articulado, regulado y direccionado de inversiones, bienes, servicios y transferencias que los Estados orientan a garantizar el derecho a la educación. Contempla, además, las decisiones y la capacidad que estos demuestran para sostener al sistema educativo y reducir las brechas de escolarización entre los diferentes grupos sociales.
Este apartado se concentra en cinco focos de la política educativa: la formación inicial de los docentes que se desempeñan en el nivel inicial; la política curricular; las políticas de evaluación de la calidad de los servicios educativos del nivel inicial; las políticas de infraestructura, conectividad y dotación de recursos tecnológicos; y, por último, las políticas de inclusión, que tienen entre sus objetivos la promoción de la escolarización de los niños más pequeños. Para cada uno de esos focos, se realiza un mapeo –no exhaustivo– de algunas iniciativas en los países de la región.
3.1 Políticas de formación docente inicial
En consonancia con la relevancia que la educación inicial ha tomado en la agenda de los Estados de la región, las normativas que la regulan y el compromiso con la expansión en la cobertura del nivel, se ha puesto de relieve la necesidad de contar con una docencia mejor formada.
En este marco, se destaca que la literatura especializada reconoce que la docencia ocupa un lugar de privilegio en la política educativa para potenciar más y mejores oportunidades educativas para la infancia (Valliant, 2018). En particular, los educadores de la primera infancia cumplen un rol categórico en el acompañamiento de niños pequeños, a fin de que alcancen un desarrollo integral pleno.
Si bien el perfil de los responsables de los servicios de AEPI son tan heterogéneos como los servicios en los cuales se desempeñan, en los últimos años la mayor parte de los países de la región ha impulsado reformas en los sistemas de formación de la docencia que se desempeña en la educación inicial. Más allá de esta heterogeneidad, casi todos los países han orientado sus esfuerzos con propósitos convergentes, como jerarquizar la formación inicial, integrándola a la educación superior, o extender los años de duración de las carreras.
En la siguiente tabla, se ofrece una caracterización de los rasgos principales que estructuran la formación inicial de docentes en países de la región1.
Si bien el perfil de los responsables de los servicios de AEPI son tan heterogéneos como los servicios en los cuales se desempeñan, en los últimos años la mayor parte de los países de la región ha impulsado reformas en los sistemas de formación de la docencia que se desempeña en la educación inicial. Más allá de esta heterogeneidad, casi todos los países han orientado sus esfuerzos con propósitos convergentes, como jerarquizar la formación inicial, integrándola a la educación superior, o extender los años de duración de las carreras.
En la siguiente tabla, se ofrece una caracterización de los rasgos principales que estructuran la formación inicial de docentes en países de la región1.
3.2 Políticas curriculares
Los compromisos asumidos por los Estados de la región con la expansión de la educación inicial se han visto reflejados también en la política curricular. En lo que va del nuevo milenio, son muchos los países de la región que han formulado normativa y documentos curriculares nacionales para la educación inicial2. En términos generales, tres países cuentan con lineamientos curriculares nacionales de la primera década del siglo XXI (Argentina, Paraguay y Venezuela), mientras que la mayoría corresponde a actualizaciones de la década de 2010 (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana) y tres son los países con normativa posterior a 2020 (Bolivia, El Salvador y Guatemala). La mayoría de estos documentos refieren a la normativa internacional, sobre todo a la Convención sobre los Derechos del Niños (CIDN). En los casos en que es posterior a su sanción, las referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular a las metas planteadas para la atención y educación de los niños en la primera infancia, son limitados: solo 3 países de los 8 que fueron aprobados luego de 2015 las incluyen.
La tabla 4 presenta un panorama de los 19 países de la región en los que se destaca, además del destinatario del documento curricular, la presencia de referencias explícitas a los ODS, la presencia y definición del juego en el diseño curricular dada su relevancia en la educación inicial, y la consideración de los programas educativos no formales, dado su peso relativo dentro de la oferta de la educación inicial.
Respecto de las referencias al juego, cabe destacar que es reconocido como uno de los aspectos relevantes para garantizar una propuesta de educación de calidad en edades tempranas y, además, constituye un contenido identitario en las propuestas formativas para este ciclo vital (UNICEF, 2020).
Se destacan los aportes de Lynn Kagan (2019), quien describe un currículum de alta calidad como holístico, centrado en los niños y enriquecido con oportunidades para jugar. Coincidentemente, tanto la investigación educativa como la normativa internacional y la del nivel nacional de países de la región (y de otras latitudes) enfatizan esta idea (Sarlé, 2001, 2006 y 2008; Peralta, 2014; Batiuk, 2015b).
Entre las recomendaciones clave para la región, una de ellas es precisamente “realzar el juego como un contenido relevante dentro de los marcos de competencias profesionales para docentes de primera infancia, debatiendo dentro de cada país el significado y uso pedagógico de este concepto” (Pardo y Godoy, 2021: 13). Por lo expuesto, se consideró pertinente analizar las referencias a esta temática en las normativas curriculares3.
3.3 Políticas de evaluación de la calidad
De manera reciente, y en la medida en que se ha ido expandiendo la educación inicial, ha cobrado fuerza la preocupación por la calidad de estos servicios. Si bien no existe hasta el momento consenso pleno sobre la definición de calidad en la educación de nivel inicial, en la literatura se identifican dos grandes dimensiones: la calidad estructural y la calidad de procesos. Dentro de la dimensión de calidad estructural, se incluyen aspectos como la ratio docente alumnos, el tamaño de los grupos (según edad), las condiciones de infraestructura, la disponibilidad de materiales pedagógicos y su pertinencia y el nivel de formación de la docencia y del personal a cargo del cuidado y la educación de niños. En lo que respecta a la dimensión calidad de procesos, se contemplan aspectos como el tipo y la frecuencia de las interacciones entre personas adultas y niños; la integración de las familias en los programas; la pertinencia cultural de las propuestas; y el tipo de experiencias de aprendizaje que se promueven.
Un trabajo reciente desarrollado en el marco de SITEAL (Herrera Vegas, 2022) sistematizó los sistemas y mecanismos de aseguramiento de la calidad en el nivel inicial de los países de la región. En ese marco, se identificaron diferentes evaluaciones implementadas en los últimos años como las primeras acciones desarrolladas en América Latina para relevar el estado de la calidad de la educación inicial, en las dos dimensiones mencionadas. Las evaluaciones utilizaron herramientas internacionales estandarizadas, que fueron revisadas y adaptadas a cada uno de los países. Se destacaron tres iniciativas. La primera es Early Childhood Environment Rating Scale, Revised edition (ECERS-R), que es la de uso más extendido en la región. Está orientada a medir tanto la calidad estructural como la de procesos dentro del aula (releva espacios y mobiliario; rutinas de cuidado; actividades; estructura de programa; relaciones con la familia y personal; interacciones; y lenguaje y razonamiento). La segunda evaluación es la Medición de la Calidad y los Resultados del Aprendizaje Temprano (MELQO), desarrollada conjuntamente por UNICEF y BID, que posee dos módulos: MELE, que mide entornos educativos en relación con siete ámbitos de la calidad: juego, pedagogía, interacciones, entorno, participación de los padres y la comunidad, personal e inclusión; y MODEL, que incluye elementos como el desarrollo socioemocional, las competencias matemáticas y de alfabetización tempranas, y ciertas características de los entornos familiares y domésticos de los niños. En tercer lugar, se identifica el Sistema de Evaluación de la Dinámica del Aula (CLASS), cuyos instrumentos miden exclusivamente variables de proceso.
Por otro lado, varios países de la región han implementado, con distintas características y alcances, algunos mecanismos que contribuyen al aseguramiento de la calidad, a partir de la definición de estándares o criterios para las autoevaluaciones, que permiten diagnósticos y procesos de mejora4.
3.4 Políticas de infraestructura, equipamiento y dotación tecnológica
La infraestructura concentra una gran proporción de recursos dentro del gasto educativo, que se destinan a mantener, reparar y, en muchos casos, construir edificios escolares o ampliarlos. Esto puede ser particularmente relevante en el contexto de ampliación sostenida de la cobertura de la educación inicial en la región. A fin de asegurar el acceso a la educación inicial, es fundamental la planificación y el financiamiento de instituciones en cantidad suficiente y con características adecuadas a la etapa vital de las infancias y a los contextos territoriales y culturales tan diversos en la región.
La tabla 6 recupera una selección de políticas de infraestructura y de asignación de recursos tecnológicos y de conectividad a las escuelas de algunos países de América Latina. Cabe señalar que, en términos generales, se trata de políticas transversales que no se concentran de manera exclusiva en el nivel inicial.
3.5 Políticas socioeducativas y de transferencia directa de ingresos y bienes a las familias
Este apartado considera una serie de políticas que podrían englobarse como de inclusión, orientadas a promover la escolarización de los sectores más desfavorecidos. Se incluyen políticas y programas de transferencias de ingresos que se han extendido en los últimos treinta años en la región, generalmente asociadas a condicionalidades que garanticen la escolarización de los niños, y algunas políticas socioeducativas que, mediante la distribución de ciertos recursos –transporte, libros, servicios alimentarios–, tienden a garantizar el derecho a la educación y a reducir las brechas de acceso.
Tal como se planteó, la educación de la primera infancia ha sido reconocida como una política clave en la construcción de sociedades más justas, siempre que se garanticen oportunidades educativas de calidad para niños y niñas que sienten bases para prevenir el fracaso escolar, entre otras adversidades.
Sin embargo, a pesar de la creciente expansión de los servicios educativos destinados a la primera infancia, a nivel regional se reconoce que América Latina atraviesa “una crisis educativa sin precedente”, fenómeno caracterizado como “pobreza de aprendizaje”, definido por el porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple (Banco Mundial).
La literatura especializada señala, desde hace décadas, que los procesos de alfabetización comienzan tempranamente, incluso antes del ingreso a primer grado. Esto ocurre tanto en el ámbito familiar como en la educación a través de situaciones en las que los adultos proporcionan a los niños variedad de materiales para leer y escribir (libros, revistas, lápices, computadora), les leen textos con regularidad (en particular cuentos, pero también otros textos), les enseñan a escribir palabras y, en general, mantienen diálogos frecuentes, fluidos y con una considerable variedad de conceptos y vocabulario.
Tradicionalmente, las políticas de dotación de textos se orientaron a la educación primaria y secundaria, pero con el impulso de los servicios de primera infancia, varios países de la región han incluido esta iniciativa en el marco de la educación infantil, como se detalla en la tabla 6. Se trata de políticas de distribución gratuita que pueden incluir libros con actividades destinadas a todos los niños (por ejemplo, Cuba), libros de literatura infantil para conformar las bibliotecas escolares (por ejemplo, Colombia) y/o libros de literatura infantil que se entregan en propiedad a los niños por ejemplo, Argentina) y con acceso a material digital (por ejemplo, Chile y Guatemala). Algunos países cuentan además con estrategias para promocionar la lectura (por ejemplo, Perú).
4. Panorama en datos
A continuación, se destaca y analiza información estadística que refleja, en primer lugar, el acceso a la educación inicial en la actualidad, así como las brechas de equidad que afectar a los sectores menos favorecidos en términos de ingresos y a quienes viven en el ámbito rural. También se analiza la situación por sector educativo.
En segundo lugar, se presenta un panorama de la inversión, considerando el escuerzo financiero que los Estados de la región realizan para garantizar los servicios de educación inicial, medido como porcentaje del PBI.
La tasa de asistencia al último año de la educación inicial antes del ingreso a la primaria oscilaba entre el 99,3% (Argentina) y el 80,3% (Ecuador) en 20225. En seis países de la región, esta tasa era cercana o superior al 95% (Argentina, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay) y en tres, aunque algo menor, se acercaba o superaba el 90% (Brasil, Panamá y El Salvador). En seis países, esta tasa estaba entre el 80,3% y el 88,6 % (Ecuador, Honduras, República Dominicana, Colombia, Bolivia y Paraguay). En síntesis, al inicio de la tercera década del siglo XXI, aunque persistan diferencias en la cobertura de los países, la mayor parte de la región presenta altas tasas de escolarización en lo que respecta el último año del nivel inicial6.
Lo descripto en el párrafo precedente se relaciona con la expansión de la tasa de asistencia de niños y niñas al último año antes del ingreso a la primaria, como muestra el gráfico 2. En la mayoría de los países de la región, esta tasa aumentó entre 2012 y 2022.
Sin embargo, Ecuador presenta una excepción, con un descenso progresivo y sostenido a lo largo de la década alcanzando en 2022 una disminución de 12,7 puntos menos con respecto a 2012. Colombia, si bien al considerar los extremos muestra una leve disminución al final del período, al observar el comportamiento de este indicador durante toda la década exhibe estabilidad y solo muestra un descenso importante en 2021 (probablemente asociado a la pandemia de COVID-19) y se recupera alcanzando prácticamente el nivel previo en 2022. Por su parte, República Dominicana muestra un comportamiento con oscilaciones a lo largo de la década, pero estable entre los extremos.
Costa Rica, Bolivia y Paraguay son los países que han demostrado la mayor expansión en la escolarización preprimaria, con un crecimiento entre 20 y 23 puntos en el período analizado. Honduras (11,3 puntos) y Panamá (9,8 puntos) también registraron una expansión en la tasa de asistencia al último año de la preprimaria.
El comportamiento de este indicador expresa los esfuerzos que la región viene sosteniendo para ampliar el acceso a la educación de los niños más pequeños. No obstante, estos países continúan teniendo importantes desafíos en términos de garantizar que todos los estudiantes accedan, al menos, al último año de escolarización en el nivel inicial.
Aunque de intensidad algo menor, Brasil (6,6 puntos) y Perú (5,2 puntos) también mostraron una mejora de este indicador en el período. La tasa de asistencia ha permanecido estable en Argentina, Chile y México, países donde la escolarización para el último año de la educación preprimaria se encuentra prácticamente universalizada. En El Salvador también se ha observado cierta estabilidad en el período, aunque con desafíos en términos de cobertura de distinta magnitud respecto a los otros países.
Tradicionalmente la región se ha caracterizado por mostrar brechas de equidad en el acceso de los sectores menos favorecidos en términos de ingresos y entre quienes viven en el ámbito rural.
El gráfico 3 muestra que las brechas de escolarización entre niños y niñas provenientes de hogares de mayores y menores ingresos tienden a desaparecer en aquellos países en los cuales el acceso al último año de la educación preprimaria se encuentra casi universalizado, como en Argentina y Uruguay.
Otros países que han logrado expandir la cobertura de la educación en el último año de nivel inicial, como Perú y Costa Rica, también muestran una reducción en la brecha de acceso entre niños y niñas procedentes de hogares con mayores y menores ingresos (1,5 y 3,4 puntos respectivamente).
Si bien, como se aprecia en el gráfico 2, el esfuerzo de varios países ha permitido mejorar el acceso al último año de educación preprimaria para niños y niñas provenientes de los hogares con menores ingresos (especialmente en Bolivia, Costa Rica, Paraguay), aún persiste una brecha significativa en su perjuicio, sobre todo en aquellos países que siguen enfrentando importantes desafíos den la expansión de la educación preprimaria. En efecto, en esos países, los niños pertenecientes a los hogares de menores ingresos tienen tasas de asistencia al último año del nivel inicial inferiores a las de sus pares de hogares más favorecidos, como en el caso de Ecuador (-20,3 puntos), República Dominicana (-18,1 puntos), Paraguay (-15,7 puntos), Honduras (-12,4 puntos) y Colombia (-9,1 puntos).
La brecha de asistencias entre quienes residen en áreas rurales y aquellos que viven en áreas urbanas, también tiende a disminuir con la expansión del nivel. Casi todos los países muestran incrementos en la tasa de asistencia al último año previo al ingreso a la primaria en el área rural durante el período. No obstante, esta inequidad se mantiene aún en algunos países, como Colombia, Ecuador, Panamá y, en menor medida, Bolivia y Honduras.
Por otra parte, el porcentaje de niños matriculados en preprimaria en instituciones del sector privado8(ver gráfico 5) permite comprender la participación que ese sector tiene en la escolarización de los niños más pequeños en la región.
En cuatro países (Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú), alrededor de un cuarto de la matrícula del último año de preprimaria se concentra en el ámbito privado, proporción que alcanza a casi un tercio de la matrícula en Uruguay. En Chile y República Dominicana, el peso relativo del sector privado es aún mayor, concentrando a prácticamente dos tercios de la matrícula de ese grupo en el primer país (64,4%) y algo menos de la mitad en el segundo (44%). En Brasil y Colombia, alrededor del 18% de la matrícula del último año de preprimaria asiste a instituciones privadas, mientras que, en cinco países, la proporción de estudiantes matriculados en ese sector es de alrededor del 11% (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México).
En cuanto al esfuerzo financiero que los Estados de la región realizan para ampliar la cobertura y el acceso a la educación, un informe reciente elaborado por UNESCO y CEPAL indica que, luego de un período de gran crecimiento de la inversión educativa, que coincidió con el ciclo de crecimiento económico que atravesaron los países de la región entre 2004 y 2014, se registra un estancamiento y caída del esfuerzo financiero destinado a la educación. El documento señala que, al tiempo que se detuvo o incluso retrocedió el PBI per cápita en los países, también se detuvo y luego disminuyó el gasto educativo como porcentaje del PBI. Así, la inversión en educación pasó del 3,7% al 4,6% del PBI entre 2006 y 2014 y, desde entonces, bajó al 4,3% en 2019 (UNESCO, 2022, p. 23).
En cuanto a la inversión específica que se destina, en promedio, a la educación preprimaria como porcentaje del PBI, se cuenta con la información que provee el relevamiento realizado por el Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS). Este instituto desglosa el indicador general del gasto público en educación como porcentaje del PBI, diferenciando el porcentaje del PBI que representa el gasto para cada nivel educativo. En el caso de la educación preprimaria (gráfico 5), Ecuador y Chile poseen un gasto cercano al 1% del PBI, mientras que, para Argentina, México y Perú, el gasto público en educación preprimaria equivale a alrededor de medio punto del PBI de cada país. Colombia, Paraguay, República Dominicana y Bolivia invierten entre el 0,31% y el 0,37% de su PBI en educación preprimaria.
A continuación, se presentan las principales tendencias y desafíos que pueden identificarse para las políticas educativas destinadas a la primera infancia en la región a partir del análisis documental y estadístico presentado.
5. Tendencias y desafíos
Este documento presentó, de forma sintética, un panorama sobre la educación de nivel inicial en América Latina, haciendo foco sobre algunas de sus principales tendencias.
En términos generales, se observa un compromiso de los Estados de la región con la extensión sostenida de los servicios de atención y educación infantil. Este compromiso emerge, por un lado, de la creciente evidencia sobre la importancia de favorecer el desarrollo integral temprano como base para el logro de mejores desempeños educativos y sociales futuros. Por el otro, es tributario de la ratificación por parte de los países de la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a la educación desde el nacimiento y, de manera más reciente, de la ratificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más específicamente, del ODS 4, que establece metas para la educación inicial.
El compromiso de los Estados de la región se expresa tanto en la normativa que regula al nivel inicial como parte de los sistemas educativos, como en políticas socioeducativas y otras políticas públicas, como las de transferencias de ingresos –ampliamente extendidas en América Latina–, que tienen como propósito reducir las brechas de escolarización de los niños/as de los grupos sociales más desfavorecidos.
En las normativas educativas de la región, se observa una tendencia sostenida a extender el tramo obligatorio de educación hacia edades cada vez más tempranas. Las leyes generales de educación, que han sido sancionadas o reformadas en casi todos los países en las últimas tres décadas, prescriben –al menos– la obligatoriedad del último año del nivel inicial, a excepción de Cuba y Chile, países donde, de todos modos, la educación inicial se encuentra universalizada.
A pesar de la enorme heterogeneidad con la que se organiza la AEPI en la mayoría de los países, las leyes educativas regulan tanto la educación formal como la no formal.
En los últimos años, la mayor parte de los países de la región ha impulsado también reformas en los sistemas de formación de la docencia que se desempeña en la educación inicial. Aunque el perfil de los responsables y los servicios de AEPI son heterogéneos, casi todos los países han orientado sus esfuerzos con el propósito de jerarquizar la formación inicial docente, integrándola a la educación superior o extendiendo los años de duración de las carreras. No obstante, continúa siendo un desafío garantizar la calidad de la formación docente inicial y diseñar estrategias que tengan una mirada integrada del desarrollo profesional de la docencia, incluyendo sus oportunidades de formación continua.
El creciente compromiso estatal con la educación inicial en la región se ha expresado también en la elaboración de documentos y lineamientos curriculares nacionales desde 2000. Los más recientes incorporan la perspectiva de derechos tributaria de la CIDN y algunos de ellos también los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4). Los documentos y normativas curriculares en pocas ocasiones refieren lineamientos para los espacios de educación no formal, lo cual constituye un desafío pendiente en el marco de un sistema de atención y educación en el que la oferta no formal está ampliamente extendida.
Otro desafío para el nivel inicial en la región es el fortalecimiento de los acuerdos respecto de las dimensiones e indicadores de calidad de su oferta educativa, así como la extensión de los sistemas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. En los últimos años, la preocupación por la calidad de la educación inicial ha ganado peso en la región y en muchos países se han desarrollado experiencias de evaluación, de definición de estándares y otros mecanismos de aseguramiento de la calidad de diversa escala. No obstante, la generación de mecanismos que garanticen estándares de calidad para la educación inicial persiste como un desafío para la región.
En lo que respecta a los materiales pedagógicos, la dotación de libros destinados a las instituciones escolares o a los propios estudiantes, parece ir consolidándose en la educación inicial en el marco de un reconocimiento de la importancia de la alfabetización temprana propia de la primera infancia.
El compromiso por extender la escolarización temprana se evidencia también en que –transitando la tercera década del siglo XXI– la mayoría de los países de la región presenta altas tasas de escolarización al menos en el último año del nivel inicial. La tasa de asistencia al último año antes del ingreso a la primaria se ha expandido en casi todos los países de la región entre 2012 y 2022.
No obstante, persiste el desafío para garantizar este piso de escolaridad en siete países, en los cuales la tasa de escolarización en el último año previo al ingreso a la escuela primaria oscila entre el 80,3% y el 89,7%. Un desafío de distinta magnitud, pero igualmente acuciante, se identifica en aquellos países en los que, como en el caso de Argentina o Uruguay, la tasa de asistencia al último año del nivel inicial se encuentra casi universalizada desde hace varios años. En estos países, persiste un núcleo de niñas y niños (alrededor del 1% de esta población) a los que las políticas sociales y educativas no han logrado garantizar el derecho de acceder al menos a un año de escolaridad en el nivel inicial. Probablemente, se trata de los niños que viven en condiciones de alta vulnerabilidad y a quienes urge garantizar experiencias educativas tempranas para contribuir a mejores oportunidades en sus trayectorias futuras.
En términos de equidad, aunque las brechas entre sectores de menores ingresos y entre quienes residen en el ámbito rural tienden a desaparecer en los países en los que la asistencia al último año del nivel inicial está más extendida, persisten en aquellos que aún presentan desafíos en este sentido. En efecto, los niños pertenecientes a los hogares de menores ingresos tienen tasas de asistencia al último año del nivel inicial inferiores a las de sus pares de hogares más favorecidos.
La brecha de asistencia de los niños que residen en el ámbito rural también tiende a disminuir con la expansión del nivel y casi todos los países muestran incrementos en la tasa de asistencia al último año previo al ingreso a la primaria en el área rural durante el período. No obstante, esta inequidad se mantiene aún en algunos países.
En suma, si bien los avances en materia de inclusión, equidad y calidad de la educación inicial son sustantivos en la región, también se evidencia la imperiosa necesidad de abordaje de los desafíos señalados, para el desarrollo pleno e integral de cada niño y niña.
6. Referencias bibliográficas
Asamblea General de las Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución 70/1.
Batiuk, V. y Meschengieser, C. (2022). La formación inicial de docentes de primera infancia: los casos de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay desde una mirada regional. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383592
Batiuk, V. y Coria, J. (2015). Las oportunidades educativas en el Nivel Inicial en Argentina. Aportes para mejorar la enseñanza. Buenos Aires. UNICEF y OEI. https://oei.int/oficinas/argentina/publicaciones/las-oportunidades-educativas-en-el-nivel-inicial-en-argentina-aportes-para-mejorar-la-ensenanza
Berlinski, S., Galiani, S. y Gentler, P. (2009) The effect of pre-primary education on primary school performance, Journal of Public Economics, 93, issue 1-2, pp. 219-234. https://econpapers.repec.org/article/eeepubeco/v_3a93_3ay_3a2009_3ai_3a1-2_3ap_3a219-234.htm
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación [CLADE], Organización Mundial para la Educación Preescolar [OMEP] y Fundación Educación y Cooperación [EDUCO]. (2018). El Derecho a la Educación y al Cuidado en la Primera Infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe. https://redclade.org/wp-content/uploads/CLADE_PrimeiraInfancia2018_esp_versao2web.pdf
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2020). Acceso y equidad en la educación para la primera infancia: Evaluación en cinco países de América Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá. https://www.unicef.org/lac/media/11046/file/Acceso-Equidad-Educacion-Primera-Infancia.pdf
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2020). Orientaciones programáticas sobre la importancia de la calidad de la educación para la primera infancia en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/media/6431/file/Orientaciones%20programáticas%20sobre%20la%20importancia%20de%20la%20calidad%20en%20la%20educación%20para%20la%20Primera%20Infancia%20en%20América%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf
Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS). (2018). Guía Abreviada de Indicadores de Educación para el ODS 4. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/guia-abreviada-de-indicadores-de-educacion-para-el-ods-4
Herrera Vegas, M. (2022). Apuntes para una política de calidad para la Educación Inicial en Argentina en V. Batiuk (coord.), Primera infancia: calidad de la educación y cuidados, Revista Notas sobre la educación en el SXXI, OEI. https://oei.int/oficinas/argentina/publicaciones/cuaderno-n-5-primera-infancia-calidad-de-la-educacion-y-cuidados
Herrera Vegas, M. (2022). Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Inicial. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/mecanismos-de-aseguramiento-de-la-calidad-en-la-educacion-inicial-de-america-latina (en prensa).
Juárez Hernández, M.C. Rodríguez Lozano, M.N. y Soler Martín, C. (comps.) (2021) Estado de la formación de maestros de educación inicial: una lectura desde las universidades pedagógicas de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras y México. Universidad Nacional de Educación Ecuador (UNAE) y Universidad Pedagógica Nacional Colombia.
Kagan, S. and Landsberg, E., eds. (2019), The Early Advantage 2: Building systems that work for young children, Teachers College Press, New York.
Lester, S. y Russell, W. (2011). El derecho de los niños y las niñas a jugar. Análisis de la importancia del juego en las vidas de los niños y niñas de todo el mundo. Fundación Bernard van Leer. http://www.de0a18.net/pdf/doc_drets_5_elderecho.pdf
Mayol Lassalle, M., Marzonetto, G. y Quiroz, A. (2020). La educación Inicial en los Sistemas Educativos Latinoamericanos para los Niños y Niñas de 3, 4 y 5 años. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/analisis-comparativos-politicas-de-educacion-inicial
Nores, M. y Barnett, W. (2010). Benefits of early childhood interventions across the world: (Under) Investing in the very young. Journal of Public Economics, vol. 29, issue 2, pp 271-282. https://econpapers.repec.org/article/eeeecoedu/v_3a29_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a271-282.htm
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2013). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 2011. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-sp.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], Brookings Institution y Banco Mundial. (2019). Sinopsis MELQO. Medición de la Calidad y los Resultados del Aprendizaje Temprano.
Pardo, M. y Adlerstein, C. (2015) Estado del arte y criterios orientadores para a elaboración de políticas de formación y desarrollo profesional de docentes de primera infancia en América Latina y el Caribe. UNESCO Santiago.
Pardo, M. y Godoy, F. (2021). Marcos de competencias profesionales para docentes de la primera infancia. Estudio exploratorio de cinco países de América Latina. Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, Dialogo Interamericano, Lego Fundation.
Peralta Espinosa, V. (2021). Análisis de la Política Curricular para la Primera Infancia en América Latina. Estudio comparativo en Chile, Ecuador, México, Uruguay. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO.
Peralta, M. V. (2014). El desafío de construir una auténtica pedagogía latinoamericana para la educación inicial. Diálogos del SIPI. Conversación con María Victoria Peralta, Directora del Instituto Internacional de Educación Infantil de la Universidad Central de Chile.
Rozengardt, A. (2020). Lo no formal en la Atención y Educación de la Primera Infancia. Serie Análisis Comparativos de Políticas Educativas. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376926/PDF/376926spa.pdf.multi
Sarlé, P. (coord.) (2001). Juego y aprendizaje escolar. Los rasgos del juego en la educación infantil. Novedades Educativas.
Sarlé, P. (2006). Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Paidós.
Sarlé, P. (coord.) (2008). Enseñar en clave de juego. Enlazando juegos y contenidos. Novedades Educativas.
Shonkoff, J. P. y Phillips, D. A. (eds.) (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. Committee on integrating the Science of Early Childhood Development, National Research Council and Institute of Medicine. National Academy Press.
Vaillant, D. (2018) Estudio exploratorio sobre modelos organizacionales y pedagógicos de instituciones dedicadas a la formación docente inicial. Un análisis en clave comparada. https://panorama.oei.org.ar/_dev2/wp-content/uploads/2018/05/Informe-final-Estudio-formaci%C3%B3n-docente-INFOD.pdf
Yoshikawa, H. y Kabay, S. (2015). The evidence base on early childhood care and education in global contexts. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report, Education for All 2000-2015: achievements and challenges. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232456
7. Notas al pie
[1] Cabe señalar que, aunque excede los propósitos de este texto, un panorama más completo de la formación docente de educación inicial debería incorporar las características que asume el desarrollo profesional docente en cada país.
[2] Cabe señalar que, en países con sistemas educativos de carácter federal, como en el caso de Argentina, los lineamientos nacionales son producto de consensos federales, que fijan orientaciones para la formulación de marcos curriculares de nivel subnacional.
[3] Las posibilidades de jugar en la primera infancia están en estrecha relación con el desarrollo. El juego contribuye al desarrollo de la salud, el bienestar y la resiliencia a través de varios sistemas adaptativos tales como la regulación de las emociones, el placer y el disfrute, los sistemas de respuesta al estrés, los vínculos afectivos, el aprendizaje y la creatividad (Lester y Russell, 2011).
[4] Herrera Vegas (2022) conceptualiza las distintas iniciativas como Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad («MAC») en la Educación Inicial, englobando a aquellos que introducen estándares, procesos de mejora continua y rendición de cuentas (o su combinación). Identifica 12 MAC en la región, de acuerdo a la racionalidad que las organiza: la racionalidad de rendición de cuentas o accountability (Colombia, Chile, México, Cuba, Uruguay y Panamá), enfoques de mejora continua o improvement (Brasil, Perú, Ecuador y Costa Rica)¸ racionalidades que combinan la rendición de cuentas con mejoras continuas (Argentina y República Dominicana).
[5] No se dispone de información actualizada para Venezuela, Nicaragua y Guatemala. De acuerdo a la última información disponible, la tasa de asistencia al último año previo al ingreso a la primaria era de 93,3% en Venezuela (2011), 74,1% en Nicaragua (2014) y 52,7% en Guatemala (2014). No se cuenta con información sobre este indicador para Cuba. Para Honduras la información es de 2019 y para Bolivia 2021.
[6] Se optó por no integrar en el análisis la información correspondiente a 2020 por considerar que, dado el impacto asociado a la pandemia de COVID-19, se requiere un estudio específico que pueda analizar los datos en el contexto de las diferentes estrategias desplegadas en cada país para dar continuidad a la escolarización de estudiantes.
[7] El indicador Tasa de asistencia al último año de la pre primaria en la base de datos SITEAL fue consultada en julio 2024. Para Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay; República Dominicana la información disponible es de 2011. Para El Salvador, Uruguay y Honduras es de 2010. Para Honduras la información es de 2019 y para Bolivia 2021.
[8] Incluye todos los establecimientos educativos que no son administrados por una autoridad pública, independientemente de que reciban apoyo financiero de dichas autoridades.
Autoría: Jorge Gorostiaga, bajo la coordinación del IIPE UNESCO.
1. Contexto de la educación primaria
2. Introducción
El desarrollo de la educación primaria en América Latina cuenta con un largo recorrido. Una de sus históricas particularidades fue la inclusión de la instrucción común en las primeras constituciones de las nuevas naciones luego de la independencia de las metrópolis europeas. En la última parte del siglo XIX, en consonancia con la expansión de la escolarización en Occidente, se promulgaron leyes más duraderas para garantizar dicha instrucción.
El ritmo de expansión fue desigual en la región, con países que lograron aumentar de manera notable las tasas de escolarización primaria en las primeras décadas del siglo XX, mientras que otros recién lo lograron durante la posguerra (Acosta, 2022). Este proceso siguió el patrón de acceso sobre la finalización, ya que llevó más de 40 años asegurar la graduación de una cohorte desde la sanción de la obligatoriedad escolar (Frankema, 2009). Más allá de ello, desde fines del siglo XX, la región cuenta con tasas de acceso y finalización de la educación primaria casi universales.
En sus orígenes, se la concibió como primera instrucción, destinada a la adquisición de saberes elementales para la formación ciudadana: la lectura, la escritura, la aritmética, la educación ciudadana, los conocimientos sobre el territorio, la historia y la naturaleza, las habilidades físicas y estéticas. La configuración de los sistemas educativos y su expansión durante el siglo XX transformaron su función: ubicada entre el nivel inicial y secundario, continuó asegurando la formación básica al tiempo que debió complejizar el acceso a la cultura letrada, la enseñanza de la escritura, la matemática y las ciencias y, sobre todo, preparar a sus estudiantes para las etapas siguientes de la escolarización.
Este panorama presenta de manera sintética la situación del nivel primario en América Latina en la actualidad. El propósito es ofrecer una visión de conjunto de los 19 países considerados, a través de la formulación de tendencias regionales junto con una selección de datos desagregados por país que permiten apreciar la heterogeneidad entre los sistemas educativos. Utiliza como principales fuentes las bases de información y los documentos de SITEAL, los sitios web de los ministerios de educación nacionales y los informes publicados por la UNESCO, que sistematizan diferentes aspectos de los sistemas educativos de la región.
3. Marco normativo e institucional
Uno de los componentes principales del derecho a la educación es el deber de los Estados de garantizar una educación primaria gratuita y obligatoria para toda la población, principio establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y ratificado en compromisos y declaraciones posteriores, como la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1990.
Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), elaborado por la UNESCO, los programas educativos de nivel primario (CINE 1) están destinados a proporcionar destrezas básicas en lectura, escritura y matemáticas, así como sentar las bases para el aprendizaje y la comprensión de las áreas esenciales del conocimiento y el desarrollo personal y social, como preparación para la educación secundaria baja. Se trata de programas educativos de baja especialización, en los que, por lo general, un docente es responsable de un grupo de estudiantes. Las actividades educativas suelen organizarse por unidades, proyectos o áreas de aprendizaje.
En 2015 los 193 Estados miembro de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 17 objetivos que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El nivel primario está contemplado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4): “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. La Agenda 2030 implicó dos cambios importantes para la educación primaria: la orientación hacia la promoción del desarrollo sostenible y la adopción de la ciudadanía mundial como horizonte rector de la formación.
En efecto, en las metas referidas al ODS 4, se insta a los Estados a “asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos” y “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.
En 2017, los países de América Latina y el Caribe firmaron la Declaración de Buenos Aires para la implementación de la Agenda 2030, a la que siguieron la ratificación de los compromisos respecto del ODS 4 en Cochabamba (2018) y Buenos Aires (2022).
Dichos compromisos también fueron ratificados en la Declaración de Santiago de 2024, donde, además, se acordó buscar una respuesta integral para la reactivación, recuperación y transformación educativa. La nueva declaración no solo refiere a los aprendizajes fundamentales, sino también a la promoción de las competencias digitales y socioemocionales así como a la necesidad de proteger las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el acceso, revinculación, asistencia y permanencia en el sistema educativo (UNESCO, 2024a).
Como se mencionó más arriba, el nivel primario es el segundo tramo de los sistemas educativos . Es obligatorio en todos los países de la región y su único requisito de admisión es haber alcanzado la edad de inicio correspondiente. La edad de referencia para este nivel abarca, según el país, entre los 6 o 7 y los 10, 11 o 12 años, siendo mayoritaria la franja de 6 a 11 (véase la tabla 1). Se constata que en siete países la primaria y la secundaria baja se agrupan con una misma designación bajo la categoría “educación básica”. En dichos casos, en la columna de denominación de la tabla 1 se indica entre paréntesis qué ciclos son, según la nomenclatura oficial de cada país, los que conforman el nivel primario según los criterios de clasificación del sistema CINE de la UNESCO.
Como se puede apreciar en la tabla 1, junto con una modalidad común o regular, la educación primaria suele brindarse en las modalidades especial (para personas con discapacidad), rural, hospitalaria, en contextos de encierro, intercultural y otras. Asimismo, todos los sistemas incluyen una oferta de educación primaria para personas jóvenes y adultas, ya sea como una modalidad propia o a través de programas específicos.
Por otra parte, casi todos los países cuentan con leyes o actualizaciones normativas sancionadas durante los últimos 20 años que regulan los principales aspectos del nivel. Estas normativas cumplen un rol fundamental en la definición del derecho a la instrucción primaria en cada país y de los fines generales de la educación. Progresivamente, las leyes ampliaron los alcances de las obligaciones del Estado respecto de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la educación (IIPE UNESCO y CLADE, 2015). Como objetivos comunes a las distintas leyes se encuentran el pleno desarrollo de las personas y la promoción de una conciencia crítica, así como el impulso de la consolidación de la identidad nacional, la protección del medio ambiente, los valores democráticos y los derechos humanos. En las legislaciones más recientes, se agregan fines como la promoción de la no discriminación, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, y la cosmovisión de los pueblos originarios. En cuanto a la cuestión de la laicidad, algunas normativas habilitan la enseñanza de religión en las escuelas estatales, mientras que otras establecen un sistema educativo estatal estrictamente laico: es el caso de Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Uruguay.
El gobierno de cada sistema educativo se relaciona con la forma de organización política del país (federal o unitaria) y con la configuración histórica del aparato estatal. Por ello, el nivel primario asume formas más o menos descentralizadas, así como diferentes modelos de articulación entre los distintos niveles de gobierno. La tabla 2 muestra en qué nivel se concentra la responsabilidad principal de la regulación y administración de las escuelas primarias, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, las funciones de gobierno se reparten entre más de un nivel. Por ejemplo, es común que existan mecanismos nacionales de definición curricular, evaluación y de financiamiento aun en los países con una administración más descentralizada.
Otro elemento fundamental en la institucionalidad de la educación primaria es el lugar del sector privado conforme el rol que la normativa asigna al Estado, es decir principal o subsidiario. Sin embargo, es posible diferenciar en la región distintas formas de despliegue de la oferta privada: financiamiento de la demanda, alianzas público-privadas por medio de subsidios estatales, escuelas privadas de bajo costo, cobertura privada en situaciones de emergencia (Verger, Moschetti y Fontdevila, 2017). En consecuencia, la realidad de la región es muy heterogénea. Mientras que Cuba es el único país que no permite la existencia de escuelas privadas o independientes, el resto de los países presenta una oferta dispar.
4. Caracterización de las políticas
Las políticas para el nivel primario que se implementan en los países de la región apuntan a distintos objetivos y abarcan diferentes dimensiones. A continuación, se destacan algunas, en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento del ODS 4 y sus metas. Si bien algunas políticas abarcan a toda la educación básica, tienen un impacto relevante en el nivel primario. Se destaca que los sucesivos informes de seguimiento de las metas del ODS 4 pusieron en evidencia la exacerbación de desigualdades preexistentes a la pandemia, como también retrocesos significativos en indicadores de acceso, calidad y finalización (UNESCO, 2024a; UNESCO, UNICEF, CEPAL, 2022; Gustafsson, 2021). Frente a ello, los países de la región orientaron sus políticas hacia la aceleración y recuperación de logros previos a la pandemia.
En términos generales, se identifican seis áreas de intervención de las políticas para el nivel primario. La primera es el aseguramiento de un mínimo de días lectivos y el aumento del tiempo real de clase por jornada (UNESCO Santiago, 2013). Esta orientación de las políticas es de larga data y busca acrecentar las oportunidades de adquisición de los conocimientos básicos y, al mismo tiempo, generar la posibilidad de una oferta más integral, que incluya la educación física y artística.
De manera más reciente, la extensión de la jornada escolar como mecanismo para garantizar el derecho a la educación también recibió un fuerte apoyo de los distintos organismos internacionales que trabajan en la región. Esto se debe a la creciente evidencia de su impacto positivo en las mejoras de aprendizaje, así como en la integración social y desarrollo emocional de estudiantes (OEI y BID, 2023; Domínguez y Ruffini, 2018).
Las escuelas de tiempo completo en Uruguay (desde 1996) y la jornada escolar completa en Chile (desde 1997) son dos de los principales antecedentes que, a su vez, ilustran las dos variantes existentes más relevantes relativas a la extensión de la jornada escolar: la primera focalizada en escuelas que atienden a familias de bajos ingresos; la segunda con cobertura universal. También se encuentra el caso de Argentina, donde la ley 25.864 (2004) estableció un mínimo de 180 días de clase.
En 2022, y en respuesta a la pandemia, Argentina impulsó el programa Hora Más, que amplió en una hora la jornada escolar en educación primaria en todo el país. En Brasil, en 2023 se aprobó el Programa de Escuela a Tiempo Completo, que apunta a garantizar siete horas de escolarización diaria o 35 horas semanales en toda la educación básica. Este programa, apoyado en la meta número 6 del Plan Nacional de Educación (2014-2024), tiene como antecedente el Programa Enseñanza Integral, implementado en diversos estados, entre ellos San Pablo.
La implementación de la jornada única en Colombia, el sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador, el programa La Escuela es Nuestra en México, sucesor del precursor “Escuelas de Tiempo Completo” y la jornada escolar extendida en Paraguay (así como otras iniciativas en esta línea en República Dominicana, Honduras y Perú) expandieron de manera progresiva la cantidad de instituciones en las que los estudiantes de las escuelas primarias reciben más horas de clase.
Una segunda área de intervención son las políticas de apoyo a la escolarización dadas las condiciones de vida de buena parte de la población escolar en la región. Si bien la universalización de la escuela primaria se logró en casi todos los países (ver apartado Panorama en datos), una parte importante de las acciones gubernamentales se orienta a promover la inclusión y permanencia en el sistema educativo de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad. Estas políticas cobraron mayor centralidad por la pandemia de COVID-19 que acentuó los procesos de interrupción y exclusión de la escolarización.
El apoyo a la escolarización se materializa, por un lado, a través de la transferencia de bienes e ingresos para el fortalecimiento de las condiciones de vida. La gran mayoría de los países de la región cuenta con programas de transferencias condicionadas, que otorgan subsidios a familias de bajos ingresos con la condición de que sus hijos e hijas se inscriban y permanezcan en la escuela. Son ejemplo de ello la Asignación Universal por Hija e Hijo en Argentina; el Bono Juancito Pinto en Bolivia; la Bolsa Familia en Brasil que lleva más de dos décadas; Prospera en México; el Bono Familiares para la Compra de Alimentos en Panamá; y los Bonos de la Patria en Venezuela. Estos programas, que han tenido el efecto de aumentar los años de escolaridad de los sectores socialmente más vulnerables, presentan la cobertura más alta en porcentaje de la población en Bolivia (51%), donde uno de los criterios además de pobreza es la discapacidad, República Dominicana (33%), donde se exige una tasa de asistencia de al menos el 80% en los grados de primaria y Honduras (17,5%). Cabe destacar que las transferencias condicionadas fueron priorizados a nivel regional como respuesta ante la crisis desatada por el COVID-19 (UNESCO Santiago y UNICEF, 2022).
A la vez, los sistemas educativos suelen proveer servicios de alimentación y transporte y, en varios casos, becas para uniformes y útiles escolares. Los países que se destacan en términos de la cobertura de estudiantes en cuyos hogares son beneficiarios de transferencias condicionadas en el nivel primario son Bolivia (86,4%), Uruguay (37,5%), Brasil (38%), República Dominicana (25,8%), y Ecuador (33,36%), según datos de SITEAL para 2016-2022. Algunas acciones en esta línea se focalizan en el otorgamiento de becas a estudiantes con discapacidad (Guatemala) e indígenas (Beca Indígena en Chile), o la instrumentación de transporte y otros apoyos en el ámbito rural (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação [FNDE] de Brasil).
Por otro lado, dentro de las políticas de apoyo a la escolarización se incluyen, a su vez, iniciativas de acompañamiento a las trayectorias educativas, cuyo objetivo es favorecer la permanencia y finalización de los estudios del nivel primario. Algunas iniciativas destacadas son la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo de Costa Rica; la Estrategia para la Ampliación de Cobertura en Preprimaria y Primaria (Guatemala); la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (México), a través de un enfoque intersectorial con distintos componentes; la Subvención Escolar Preferencial de Chile, que entrega importantes recursos adicionales a las escuelas que atienden al alumnado más pobre; y una asignación adicional anual por estudiante en las escuelas rurales (FNDE, Brasil).
Asimismo, se destacan en esta línea proyectos de participación comunitaria como el programa nacional Educación Solidaria o el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles (ambos de Argentina); el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), que implementa una oferta educativa de base comunitaria en áreas geográficas de difícil acceso y alta concentración de población socialmente vulnerable; y actividades de vinculación de la escuela con la comunidad local en el marco del programa estratégico Logros de Aprendizaje (Perú), que abarca escuelas en contextos de vulnerabilidad social o con bajos resultados de aprendizaje.
De manera más reciente, y en relación con el acompañamiento de las trayectorias escolares, se destaca el desarrollo de los sistemas de alerta temprana (SAT) y los sistemas de información para la gestión educativa (SIGED). Dichos sistemas consideran variables de carácter individual (desempeño académico, asistencia, empleo); familiar (embarazo adolescente, matrimonio temprano); institucional (clima escolar, hacinamiento) y de contexto (condiciones de vulnerabilidad y manifestaciones de violencia) para generar reportes de riesgo de abandono educativo (Perusia y Cardini, 2021). Algunos ejemplos son el Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar en Colombia; el Sistema de Alerta Temprana Escolar de Chile; la Alerta Escuela en Perú, creado tras la pandemia; o el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de Uruguay, además de la ya mencionada Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo de Costa Rica.
Una tercera área en el desarrollo de políticas para el nivel primario se vincula con el uso de la información para la gestión escolar y la mejora continua. El aprovechamiento de la información educativa y la evidencia al servicio de la mejora forma parte de las recomendaciones de los organismos internacionales. Su objetivo es utilizar y procesar los datos para la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno: desde el nacional, estadual o municipal hasta el institucional (dirección y aula).
Como se destacó anteriormente, el desarrollo de la tecnología permitió el avance de modelos de sistemas de información y gestión educativa (SIGED), que buscan integrar las múltiples dimensiones del sistema escolar (infraestructura, trayectorias escolares, presupuesto, recursos materiales y pedagógicos, gestión de personal, entre otros) bajo una misma plataforma (Vera et al. 2022). Por ejemplo, Uruguay fusionó el SIGED con el Plan Ceibal de digitalización, dando lugar a una plataforma integral con datos para la gestión administrativa y contenidos y actividades para la enseñanza.
Un insumo clave para la gestión educativa es la información sobre logros de aprendizajes de estudiantes, información que puede obtenerse a través de las evaluaciones a gran escala. Una evaluación integral del sistema educativo debe incluir datos provenientes de evaluaciones estandarizadas de aprendizajes, como también de trayectorias escolares, rendimiento interno, condiciones laborales, recursos pedagógicos disponibles, entre otros (Diker et al., 2023).
La evaluación educativa cuenta con un alto grado de institucionalización a nivel regional. Por un lado, el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) lleva adelante, de manera periódica, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, que evalúa a estudiantes en el 3° y 6° año de la educación obligatoria. Los datos e informes del LLECE de UNESCO son un insumo fundamental para la planificación y gestión educativa a nivel regional. Por otro lado, además de las ya consolidadas evaluaciones nacionales, algunos países de la región promueven institutos especializados para la medición de la calidad y el uso de la información para el diseño de políticas públicas. Casos paradigmáticos son el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) o el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en Chile.
Tras la pandemia por COVID-19, cobraron impulso las evaluaciones formativas o de procesos las que, diseñadas desde el nivel central, ponen a disposición de los docentes una batería de instrumentos para poder monitorear en el aula el progreso de los aprendizajes (Quico-Quispe et al., 2024). En Colombia, se implementa el programa Evaluar para Avanzar; en Argentina, la Plataforma Acompañar; en México, la Evaluación Diagnóstica Mejoredu; en Uruguay, el Sistema de evaluación de Aprendizajes, vinculado y vehiculizado a través del Plan Ceibal; en Perú también se impulsó la Evaluación Formativa y, por último, Chile implementó la Plataforma de Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA+).
Una cuarta área de intervención, también vinculada al uso de la información para la gestión escolar, apunta al mejoramiento de los aprendizajes. Estas iniciativas consisten en intervenciones que tienen el propósito de brindar mejores oportunidades de aprendizaje a niños y niñas, incluyendo programas cuyos destinatarios son estudiantes o las escuelas que obtienen resultados insuficientes en las pruebas de aprendizaje. Como ya se mencionó, la pandemia tuvo un impacto negativo y preocupante en los logros de aprendizaje de niños y niñas en América Latina (UNESCO et al., 2022). Esta preocupación promovió el fortalecimiento de los programas de mejora para la recuperación o aceleración de aprendizajes.
Los programas que forman parte de las políticas de mejora de los aprendizajes varían según su grado de focalización. Algunos de estos programas son más integrales, por ejemplo el Programa Aprende al Máximo de Panamá, en el que, a través de una metodología activa de aprendizaje, se busca fortalecer las competencias lógico-matemáticas, la comprensión lectora y la indagación científica. El programa incluye un énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales, teniendo como componentes centrales el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la capacitación docente y la evaluación de aprendizajes.
Un ejemplo de programa más focalizado es el de Maestros Comunitarios (Uruguay), dirigido a los sectores de menores ingresos. El docente comunitario trabaja con niñas y niños con dificultades en su desempeño escolar, complementando las tareas del docente de aula y, a la vez, articula junto con las familias una propuesta de alfabetización en los hogares de estudiantes.
Desde hace décadas existen programas orientados a la recuperación o aceleración de los aprendizajes, en casos de estudiante con rezago escolar. Por ejemplo, en Brasil se lleva adelante desde 1997 el programa Acelera Brasil, una iniciativa en conjunto entre el Instituto Ayrton Senna y gobiernos locales, destinado a estudiantes de 3° a 5° año del nivel primario. Más recientemente, Uruguay implementa la Plataforma Adaptativa de Matemática, accesible tanto por estudiantes como docentes para el ejercicio y práctica de esta asignatura. En Colombia, el programa Todos a Aprender, iniciado en 2011, busca mejorar los aprendizajes en lenguaje y matemáticas en las escuelas que muestran desempeño insuficiente mientras que el Plan de Recuperación de Aprendizajes apunta a la mejora en la comprensión lectora de los estudiantes de nivel primario.
En este tipo de programas, el perfeccionamiento o desarrollo profesional docente es uno de sus componentes principales, complementado, según los casos, con acciones como el acompañamiento de la tarea docente por parte de tutorías, la construcción de ambientes de aprendizaje que promuevan un rol activo del estudiantado y actividades de vinculación de la escuela con la comunidad local (Calvo, 2019; Vezub, 2019).
En este sentido, las tendencias recientes de política respecto de la formación inicial de docentes incluyen la generación de orientaciones curriculares y regulaciones a nivel nacional para garantizar la calidad de la oferta; la incorporación de prácticas a lo largo de todo el período de formación, en diversidad de contextos y con niveles crecientes de complejidad a medida que se avanza en el trayecto formativo; y la formación de docentes en investigación e innovación pedagógica. Con respecto a la formación continua, las tendencias abarcan la formulación de lineamientos y marcos regulatorios nacionales; la creación de centros regionales que brindan apoyo directo a las instituciones y que se constituyen como espacios de recursos multimediales; programas basados en el aprendizaje colaborativo y en la estrategia de acompañamiento pedagógico por parte de pares o mentores. Por otra parte, los marcos para la buena enseñanza –que buscan establecer qué debe saber y saber hacer un docente– también comenzaron a tener un lugar importante para la definición de contenidos y estrategias de formación inicial y continua, así como para la regulación de la carrera docente de manera más general.
Algunos de los países en los que las políticas recientes de formación docente han tenido fuerte protagonismo incluyen a Cuba, con el Tercer Perfeccionamiento del Sistema de Educación; Bolivia con su Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio; y Paraguay con el Programa de Capacitación de los Educadores para el Mejoramiento de los Aprendizajes (PROCEMA).
Por último, algunos países crearon organismos específicos destinados al desarrollo de estándares de formación docente o tramos de capacitación continua, como el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano de Costa Rica, impulsor del Plan Nacional de Formación Permanente; el Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina (INFoD) o el Instituto de Formación y Capacitación Magisterial (INAFOCAM), de República Dominicana.
Una quinta categoría sobre las áreas de intervención alude a las políticas de infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología. Como se destacó, parte de los esfuerzos en los últimos años se centraron en el desarrollo de los SIGED, que requieren para su implementación de un desarrollo de infraestructura de conectividad y recursos informáticos de importancia. Por otro lado, una tendencia histórica en la región es la priorización de los grupos tradicionalmente más postergados, por lo que también estas políticas se integran o articulan en muchos casos con las políticas de apoyo a la escolarización. En Brasil, por ejemplo, el Plan de Acciones Articuladas (PAR) provee financiamiento federal articulado a acciones de los estados y municipios para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento escolar. Algunas de las políticas se concentran en el ámbito rural, como el Plan Especial de Educación Rural de Colombia, que incluye componentes como la construcción de aulas y la implementación de educación primaria a distancia, y el ya mencionado Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), que busca aumentar la oferta escolar en zonas de difícil acceso. Otros países también llevan adelante programas de mejora de la infraestructura y dotación de recursos adicionales para las escuelas rurales (Argentina, Guatemala y Nicaragua) o para escuelas rurales y urbanas de contextos pobres (México y Paraguay).
Otras acciones abarcan el equipamiento, por ejemplo, para aulas hospitalarias o centros penitenciarios, como en Bolivia con el programa Centros de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP), o el reparto de textos escolares y bibliotecas, como se da en Paraguay en el marco del Plan Nacional de Lectura o en Argentina hasta 2023.
En esta línea, también se extendió la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta que permite enriquecer y hacer más efectivos los procesos pedagógicos (Ithurburu, 2019; Lion, 2019). Los países de la región buscaron acortar las brechas de acceso a las tecnologías tanto entre los estudiantes como en las escuelas. El esfuerzo mayor, en algunos casos, se puso en la infraestructura para la cobertura de conectividad, una prioridad acentuada durante y tras la pandemia, como por ejemplo en Paraguay, Brasil y Argentina. En otros casos, en mejorar la cobertura junto con la formación docente, como en Argentina, Costa Rica y Chile; y, en menor medida, en ampliar la cobertura unida a la formación docente y a la transformación de las prácticas escolares, como en Colombia y Uruguay.
Los programas de los distintos países también promovieron el desarrollo de portales educativos, redes escolares y proyectos educativos colaborativos entre escuelas. El Plan Ceibal de Uruguay se destaca como la política más consolidada en esta materia, en tanto logró el acceso a computadoras portátiles personales, Internet, contenidos digitales y apoyo para su uso pedagógico para todos los estudiantes y docentes de la educación pública primaria. Colombia impulsó el portal Colombia Aprende, mientras que Argentina relanzó durante la pandemia el plan Conectar Igualdad, discontinuado en 2018, asociado a la plataforma Educ.Ar. con contenidos y materiales para el aprendizaje en el aula. Otros ejemplos de iniciativas en marcha en esta línea son el programa nacional Tecno@prender (Costa Rica), la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización (Cuba) y el plan Conectividad para la Educación 2030 (Chile). Estudios recientes sobre las políticas digitales en pandemia en algunos países de la región dan cuenta de valiosas experiencias con potencial de escalabilidad (Soletic y Kelly, 2022).
Por último, entre las áreas de intervención de las políticas educativas recientes de la región cabe mencionar a las políticas curriculares y de promoción de modelos educativos flexibles para la inclusión educativa y la atención a la diversidad. Al respecto, la renovación curricular fue un componente central de algunos programas de mejoramiento pedagógico, como en República Dominicana. A su vez, es notorio que, durante la última década en una parte importante de los países, se adoptaron o profundizaron los contenidos de educación sexual en el nivel primario, en general en el marco de la noción de sexualidad integral y de la perspectiva de derechos sexuales y reproductivos (Báez y González del Cerro, 2015; Vargas y Bravo, 2021). El Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) de Argentina y el Programa de Educación Sexual de Uruguay son dos de los ejemplos más destacados en este sentido.
A su vez, una de las tendencias que adquirió gran importancia en los diseños curriculares es el énfasis en el desarrollo de las habilidades socioemocionales (CEPAL, 2022). Las habilidades socioemocionales (HSE) son contenidos y competencias transversales a los diseños curriculares, que buscan abordarse de forma integral a lo largo de la formación de estudiantes en su escolaridad primaria y secundaria (UNESCO, 2024b). Por ejemplo, la última edición ERCE en 2019 incluyó un módulo de habilidades socioemocionales. En esta línea, Ecuador incorporó un eje socioemocional en el contexto de su plan Aprender a Tiempo; Perú se enfoca en las HSE en la formación docente; y Chile impulsa la educación socioemocional tanto para estudiantes como desde la perspectiva del bienestar docente, incluyendo un proyecto de ley que regula su enseñanza.
Por otro lado, la promoción de modelos educativos flexibles o alternativos se da en relación con diferentes contextos educativos. Algunos de estos modelos se proponen garantizar la escolarización de hijas e hijos de personas privadas de libertad o niños y niñas hospitalizados, como el programa Centros de Apoyo Integral Pedagógico de Bolivia y el Programa de Aulas Hospitalarias de Paraguay; o de migrantes y refugiados, como el proyecto de Inclusión Educativa para niñas, niños y adolescentes en situación de migración de México, y acciones similares en países de Centroamérica, donde cuentan con el apoyo de organismos como UNICEF y ACNUR. Colombia, por su parte, también presenta acciones específicas de modelos escolares flexibles, entre los que se destaca el programa Escuela Nueva, internacionalmente reconocido por sus logros.
Una educación universal e inclusiva implica políticas de reconocimiento y de atención a la diversidad que hagan efectivo el principio de no discriminación por razones de género, identidad sexual, origen étnico o discapacidad, pero también demanda la valoración de las diferencias. En este sentido, hubo importantes avances recientes en términos de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos de grupos específicos en el ámbito general de los sistemas educativos de la región y en el nivel primario en particular, como el de las personas con discapacidad y el de las aquellas sexualmente diversas, a través del desarrollo de currículos que celebran las diferencias y combaten los estereotipos, de una formación docente con enfoque inclusivo y de programas específicos de sensibilización entre estudiantes (UNESCO, 2020). Cabe destacar la profunda renovación de normativas y programas referidos a la educación de personas con discapacidad (en países como Argentina, Costa Rica, Guatemala y Paraguay), a favor de la inclusión en aulas comunes en base al enfoque social de la discapacidad, planteando transformaciones importantes en lo que hace a desarrollo curricular, materiales de enseñanza, infraestructura escolar y formación docente.
Sin embargo, es en las modalidades de etnoeducación, educación indígena, intercultural o multicultural donde hubo mayores avances y más cantidad de iniciativas en los países de la región. Estas políticas no son nuevas, pero cobraron un impulso significativo en la última década (UNESCO Santiago, 2019; UNESCO, 2020). Los programas de educación intercultural bilingüe o plurilingüe están ampliamente difundidos en los países de la región, y en ocasiones se implementan a través de una estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil y comunitarias. Estos programas enfocaron sus acciones en el desarrollo de currículos diferenciados que responden a los saberes y las culturas indígenas y afroamericanas, la producción de libros y materiales didácticos en lenguas originarias, y la formación docente para los modelos de educación intercultural o indígena.
En algunos casos, los programas enfatizaron la preservación y difusión de las lenguas originarias (Bolivia, Guatemala, Perú), la implementación de modelos escolares alternativos, incorporando elementos de las culturas indígenas (Ecuador, Colombia, Paraguay), o la organización de encuentros entre estudiantes pertenecientes a diferentes pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes para el intercambio de experiencias y conocimientos (Encuentro Nacional Tinkuy Escolar, Perú). La creación y jerarquización de instituciones específicas constituyó otro aspecto saliente en algunos países, como en Ecuador, donde los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües articulan la acción educativa con iniciativas de desarrollo productivo y cultural; o en Bolivia, donde los Consejos Educativos de Pueblos Originarios y el Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas tienen fuerte protagonismo en la regionalización del currículo. Bolivia es uno de los países que logró mayores avances hacia un enfoque intercultural, que abarque a todo el sistema educativo, no limitado a las escuelas de población indígena o afrodescendiente según el país.
Para concluir, en relación con las áreas de intervención de las políticas, cabe recordar la necesidad de avanzar en un enfoque integral para abordar la pérdida de aprendizajes causada por la interrupción de las clases presenciales durante la pandemia por COVID-19. Tal como sostiene la UNESCO (2024c), hace falta una visión coordinada y sistémica de acciones en este sentido, que implican un doble desafío para los estados: de planeamiento y de asignación de recursos, aún más en contextos de inestabilidad democrática y limitación presupuestaria.
5. Panorama en datos
A continuación, se presentan algunos datos que brindan un panorama de los resultados de la educación primaria en la región. En primer lugar, se presta atención a indicadores de cobertura, sobreedad y finalización del nivel. En segunda instancia, se muestran resultados de las pruebas del Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO que dan cuenta de los niveles de aprendizaje en tercer y sexto grados. La interpretación de estos datos no debe desconocer la realidad de un contexto social de elevada desigualdad social y de incremento de los niveles de pobreza desde 2016 (CEPAL, 2021) y agravados durante la pandemia.
Para acercarnos a la cuestión de la cobertura, es decir en qué medida se alcanza a incluir a todos los niños y niñas en la escuela primaria, una medida relevante es la tasa neta de asistencia, la cual expresa el cociente entre el total de niños en el rango de edad oficial del nivel primario que asiste a la educación primaria o a niveles superiores, y el total de la población de ese mismo grupo de edad. De acuerdo con los datos disponibles, un grupo mayoritario de países alcanzó para 2010 alrededor de un 95% de tasa neta de matriculación, manteniéndose en valores similares hacia 2022. En general, la región presenta una cobertura muy alta, aunque algunos países parecen tener todavía dificultades para garantizar que todos los niños y niñas asistan a la educación primaria.
Respecto de la disminución en la asistencia cabe considerar dos líneas de análisis. Por un lado, el efecto de la pandemia: la caída en la asistencia en 2020 en primaria se situó en torno a los dos puntos porcentuales y, si bien para 2022 los sistemas recuperaron la matrícula, falta relevar si todos lograron retornar. Por otro lado, aunque en posible combinación con lo anterior, se observa un estancamiento a nivel regional en la universalización de la educación primaria, en particular en la inclusión del núcleo más duro, compuesto por los niños y las niñas con discapacidad y quienes habitan en zonas rurales remotas y/o en los hogares más vulnerables (UNESCO, 2024c).
El indicador de porcentaje de estudiantes con dos o más años de sobreedad en primaria expresa el nivel de retraso etario escolar del estudiantado. Da cuenta de la medida en que sus trayectorias reales se alejan de las teóricas; a la vez, la sobreedad puede ser un predictor de abandono. Este fenómeno se debe a una matriculación tardía (con mayor edad que la de inicio teórico) o a la repitencia de grado. Históricamente, América Latina ha presentado valores altos de repitencia, una tendencia que disminuyó en las últimas décadas. La evolución del indicador entre 2011 y 2022 corrobora este avance general hacia menor sobreedad en la escuela primaria. Sin embargo, un grupo de países exhibe todavía valores considerables.
La tasa de finalización es un indicador clave que permite verificar si las altas tasas de cobertura no son contrarrestadas por el abandono. Es el cociente entre el número de graduados de la educación primaria, entre quienes tienen edad de tres a cinco años superior a la edad teórica para el ingreso al último año de ese nivel, y la población total en ese grupo de edad. Al elegir un grupo de edad un poco mayor que el teórico para completar cada nivel educativo, el indicador mide cuántos niños y niñas ingresan a la escuela más o menos a tiempo y avanzan en el sistema educativo sin retrasos excesivos. La mayoría de los países presenta valores altos de finalización, pero, como en los indicadores anteriores, un grupo reducido se encuentra rezagado, particularmente algunos países de Centroamérica. No obstante, se destaca un avance generalizado y sostenido entre 2011 y 2022.
En cuanto a la distribución según grupos sociales, el porcentaje de finalización del nivel disminuye levemente para los hogares más pobres en la mayoría de los países, lo que revela procesos de exclusión todavía vigentes, en especial en aquellos con las tasas de finalización más bajas.
Gráfico 4. Tasa de finalización del nivel primario, niños y niñas pertenecientes al 30% de los hogares con menores ingresos (circa año 2022)
Los resultados del TERCE (2013) y del ERCE (2019), correspondientes a la tercera y la cuarta edición del Estudio Regional Comparativo y Explicativo conducido por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), brindan una aproximación a los logros de aprendizaje. Este estudio se aplicó en 15 países en 2013 y en 16 en 2019. En 2023, el LLECE llevó adelante una versión reducida de la evaluación ERCE 2019 para conocer el impacto de la pandemia del COVID-19 en los logros de aprendizaje de estudiantes de la región. Sus resultados están en proceso de elaboración.
Respecto del ERCE 2019, más allá de las variaciones entre países, una conclusión general es que persisten los bajos niveles de logro en la región y que, en promedio, no hubo avances significativos desde 2013. Se trata de una situación de estancamiento, ya que en muy pocos países se observaron avances sustantivos. En promedio, en los 16 países participantes el 40% de los estudiantes de tercer grado de primaria y el 60% de sexto grado no alcanzan el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemática. Los valores para las competencias en ciencias revelan que casi el 80% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo.
En términos de género no hay diferencias de gran magnitud; las niñas tienden a obtener mejores resultados que los niños en lectura y ciencias, mientras que la relación se invierte, aunque para menos países, en matemática. Los estudiantes de pueblos originarios muestran puntajes sistemáticamente más bajos que sus pares que no pertenecen a pueblos originarios, incluso cuando se comparan estudiantes de igual nivel socioeconómico. Finalmente, los resultados muestran la persistencia en la región de la alta asociación entre los resultados educativos y el nivel socioeconómico, tanto de los estudiantes como de sus escuelas; en este sentido un dato significativo es que entre un 40% y un 50% de las diferencias de aprendizaje entre los estudiantes depende de la escuela, y que el nivel socioeconómico de la escuela es más importante para explicar el aprendizaje que el nivel socioeconómico individual de los estudiantes, lo cual se explica por una distribución socioeconómicamente homogénea de los estudiantes en las escuelas, que refleja los procesos de segregación social propios de la región (UNESCO Santiago, 2021).
La tabla 9 presenta datos de sexto grado, que en la mayoría de los países es el grado en el que finaliza la escuela primaria, comparando los resultados de 2013 y 2019 en las tres áreas evaluadas: lectura, matemática y ciencia. En el ERCE 2019 casi un 70% de estudiantes no alcanza el nivel mínimo en lectura y matemática, con una mejora respecto a 2013 para el promedio, mientras que en ciencias el promedio se mantiene incluso más alto, pero con varios países retrocediendo en un área o más, y muy pocos países logrando una mejora importante en las tres materias.
6. Tendencias y desafíos
Desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los países de la región han mantenido un compromiso sostenido con la educación primaria. Este compromiso se ratificó a través de la adhesión a acuerdos internacionales y la promulgación de leyes y normas respectivas durante la segunda parte del siglo XX. Asimismo, se renovó con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración de Buenos Aires de 2022. Todo ello implicó una progresiva ampliación de las obligaciones de los Estados en garantizar la escolarización primaria, así como la incorporación de demandas vinculadas a los enfoques de educación inclusiva y para la sustentabilidad. Con diferencias en los modelos de gobierno y administración, y con una presencia variable, pero creciente de escuelas de gestión privada, la región muestra el protagonismo del Estado en la regulación y provisión de la educación primaria.
Las políticas que se implementan cubren una gran variedad de propósitos en consonancia con las metas del ODS 4 de la Agenda 2030 para garantizar una educación primaria “gratuita, equitativa y de calidad” que produzca “resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”. Como se mostró en el apartado Caracterización de las políticas, las principales iniciativas de política se proponen: ampliar la jornada escolar; distribuir recursos con el objetivo de facilitar o incentivar la asistencia escolar; asegurar el acceso, mejorar las condiciones de escolarización y apoyar los procesos pedagógicos para los grupos tradicionalmente más postergados; fortalecer los logros de aprendizaje y alcanzar una formación más integral para todos los estudiantes. La formación para una ciudadanía mundial, el desarrollo de capacidades digitales y socioemocionales, junto con la búsqueda de la sostenibilidad constituyen los nuevos horizontes del piso común de la escolarización, conforme a los acuerdos alcanzados por los Estados en los foros internacionales.
A partir del relevamiento de las tendencias de política y de los principales indicadores de resultados, así como de diversos estudios e informes realizados por UNESCO, es posible delinear una serie de desafíos que la región enfrenta para lograr una educación primaria de relevancia para toda la población.
Algunos de estos desafíos, de tipo estructural, son los vinculados al acceso, las trayectorias y los aprendizajes básicos.
- Por un lado, el logro extendido de tasas de cobertura y de finalización del nivel cercanas a la universalización, que alcanzan tanto a niños como a niñas, contrasta con el mantenimiento en algunos países de situaciones de exclusión para ciertos grupos, en especial población indígena y sectores de bajos ingresos. Si bien mejoraron los indicadores de sobreedad, se mantienen todavía en niveles riesgosos para los sectores más vulnerables de la sociedad.
- Por otro lado, los resultados de la prueba ERCE 2019 dan cuenta de que el nivel mínimo de capacidades básicas (en lectoescritura, matemáticas y ciencias) es alcanzado, de manera transversal a todos los países, por una proporción muy pequeña de los estudiantes, escenario que se agrava para la población indígena y los sectores de bajos ingresos. Además, los resultados se encuentran estancados. Cabe advertir que el problema es generalizado: el conjunto del nivel primario debe dar un salto cualitativo a nivel regional en el logro de estas capacidades.
- Las dificultades en las trayectorias y los logros de aprendizaje, además, se refuerzan por la creciente segregación socioeconómica de las escuelas. Las políticas de mejora de los aprendizajes deben dirigirse al conjunto de las escuelas con énfasis en aquellas que se encuentran en peores condiciones para promover mejores resultados.
- Los cuerpos docentes son actores clave en estos esfuerzos. Si bien la formación docente inicial y en servicio constituyó un componente central de las políticas recientes, aún se reconocen debilidades en los procesos de formación, junto con la persistencia de salarios y condiciones de trabajo no suficientemente jerarquizadas.
En lo que respecta a otro potencial factor de mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como son las tecnologías de la información y la comunicación, los avances en términos de una mayor disponibilidad de equipamiento y conexiones, así como de la capacitación docente para su uso en las aulas, no son suficientes ni tampoco uniformes a lo largo de la región. Además, se señalan como aspectos pendientes de abordar más sistemáticamente en las políticas la articulación de tecnologías digitales con el currículo y con el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales de estudiantes. Al respecto, la región cuenta con estudios valiosos sobre experiencias derivadas de la pandemia por COVID-19, con potencial de escalabilidad.
- La atención a los desafíos anteriores requiere financiamiento adecuado por parte de los Estados, el sostenimiento y mejora de la infraestructura escolar, incluyendo la conectividad, así como el fortalecimiento de los programas de apoyo a la escolarización, que promueven mejores condiciones para garantizar el acceso y las trayectorias continuas de los niños y las niñas de los sectores más vulnerables.
A su vez, existe una serie de desafíos emergentes para la educación primaria en la región. Entre ellos, cabe mencionar:
- Lograr que las políticas de reconocimiento y atención a la diversidad tengan una traducción más efectiva en los contenidos y las prácticas escolares. En este sentido, se plantean retos como el de implementar una educación intercultural que alcance a todas las escuelas primarias y no solo a las que atienden a la población indígena o afrodescendiente; una mayor incorporación de enfoques que valoran la diversidad sexual y de género; y una mayor integración de las personas con discapacidad a las escuelas regulares, acompañada por los recursos necesarios para que redunde en el enriquecimiento de la experiencia escolar de todos los estudiantes.
- Avanzar hacia una formación más integral a través de un trabajo más explícito y sistemático de la escuela en torno a las nociones de educación para la sustentabilidad y de ciudadanía mundial. Esto implica el fortalecimiento de las capacidades básicas junto con las habilidades que demanda la digitalización. Junto con ello, el desarrollo de capacidades orientadas a lograr un buen clima de trabajo en las escuelas se torna fundamental: la escucha, la apertura, el respeto por las diferencias y las opiniones diversas, el lugar del juego en el intercambio entre pares, enseñar y aprender en felicidad (Braslavsky, 1999).
- La pandemia de COVID-19 dejó marcas sobre la continuidad de las trayectorias escolares que todavía faltan evaluar. Sin embargo, el nivel primario debe atender las transiciones entre la educación inicial, con el fortalecimiento de la lectura y escritura y los conocimientos fundamentales, y la secundaria baja (o tercer ciclo de la educación básica). Sostener la asistencia y la continuidad de las trayectorias escolares requiere de estrategias de articulación, tutorías y acompañamiento más personalizado, sin por ello dejar de lado la posibilidad de un espacio de enseñanza y aprendizaje común.
- En síntesis, el nivel primario en la región latinoamericana enfrenta desafíos históricos y recientes. Asegurar la inclusión universal, superar el estancamiento en los logros de aprendizaje y garantizar espacios escolares donde prime el bienestar caracterizan el panorama actual de este nivel educativo y constituyen el cuerpo central que enfrenta la agenda de las políticas educativas. Entre los aspectos clave para su atención se destacan la actualización de la formación docente conforme a las demandas presentes para la educación primaria y, en especial, la mejora de los aprendizajes, así como el sostén financiero adecuado para garantizar una experiencia escolar satisfactoria para todos los niños y niñas de la región.
7. Referencias bibliográficas
Acosta, F. (2022). Nation-States, Nation Building, and Schooling: The Case of Spanish America in the Long 19th Century. En D. Tröhler, N. Piattoeva y W. Pinar (Eds.), World Yearbook of Education 2022. Education, Schooling and the Global Universalization of Nationalism (pp. 29-45). Taylor and Francis.
Baez, J. y González del Cerro, C. (2015). Políticas de Educación Sexual: tendencias y desafíos en el contexto latinoamericano. Revista del IICE, (38), 7-24.
Banco Mundial y Dirección General de Educación [DGE]. (2023). De vuelta a lo básico: Evaluación de fluidez lectora y uso pedagógico de resultados para la recuperación de los aprendizajes. La Experiencia de la Provincia de Mendoza, Argentina.Braslavsky, C. (1999). Rehaciendo escuelas: hacia un nuevo paradigma de la educación latinomericana. Miño y Dávila/Santillana.
Calvo, G. (2019). Políticas del sector docente en los sistemas educativos de América Latina. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/Estado%20del%20Arte%20-%20Pol%C3%ADticas%20Docentes.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2021). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2020. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46739
Diker, G., Briscioli, B., y Stoppani, N. (2023). La institucionalización de la evaluación educativa en Argentina: disputas por sus sentidos y usos. Jornal de Políticas Educacionais, 17(2). https://doi.org/10.5380/jpe.v17i2.92216
Domínguez, P. and Ruffini, K. (2018). Long-Term Gains from Longer School Days. IRLE Working Paper N.° 103-18. http://irle.berkeley.edu/files/2018/10/Long-Term-Gains-from-Longer-School-Days.pdf
Frankema, E. (2009). The Expansion of Mass Education in Twentieth Century Latin America: A Global Comparative Perspective. Journal of Iberian and Latin American economic history XXVII (3), pp. 359–395.
Gustafsson, M. (2021). Interrupciones de la escolarización relacionadas con la pandemia y efectos en los indicadores sobre competencias en el aprendizaje: un análisis de los primeros grados. Instituto de Estadística de la UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377781_spa
IIPE UNESCO y CLADE (2015). Las Leyes Generales de Educación en América Latina: el derecho como proyecto político. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371260
Ithurburu, V. (2019). Políticas digitales en los sistemas educativos de América Latina (2013-2018). Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375584Lion, C. (2019). Los desafíos y oportunidades de incluir tecnologías en las prácticas educativas: análisis de casos inspiradores. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375589
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Banco Interamericano de Desarrollo (2023). La OEI y el BID promueven en Lisboa el intercambio de modelos de jornada escolar extendida para América Latina y el Caribe. https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/la-oei-y-el-bid-promueven-en-lisboa-el-intercambio-de-modelos-de-jornada-escolar-extendida-para-america-latina-y-el-caribe
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO (2015). Informe de resultados TERCE. Logros de aprendizaje.
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO [UNESCO Santiago] (2019). Conocimientos indígenas y políticas educativas en América Latina: hacia un diálogo de saberes, segundo informe.
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO (2020). Policy Brief: desarrollo sostenible y ciudadanía mundial en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375141
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO (2021). Reporte Ejecutivo del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380257
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2022). Educación en América Latina y el Caribe en el segundo año de COVID-19. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381715/
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO (2013). Las Políticas educativas de América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243055
Perusia, J. C. y Cardini, A. (2021). Sistemas de alerta temprana en la educación secundaria. Prevenir el abandono escolar en la era del COVID-19. CIPPEC.
Quico Quispe, R. I., Lescano López, G. S., Boy Barreto, A. M., y Olivos Jiménez, L. M. (2024). La evaluación formativa en el nivel primaria en América Latina: Una revisión sistemática. Episteme Koinonia: Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes, 7(13), pp. 130–149.
Soletic, A. y Kelly, V. (2022). Políticas digitales en educación en América Latina. Tendencias emergentes y perspectivas de futuro. IIPE UNESCO y UNICEF.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2020). Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 – América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: todos y todas sin excepción.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2024a). Declaración de Santiago 2024 Reunión Extraordinaria de ministras y ministros de educación de América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388789
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2024b). Aportes para la enseñanza de habilidades socioemocionales: estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388352Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2024c). La urgencia de la recuperación educativa en América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388399
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2022). La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48153-la-encrucijada-la-educacion-america-latina-caribe-informe-regional-monitoreo
Vargas, S. P. M. y Bravo, M. A. S. (2021). Educación Sexual en América Latina: una revisión del estado del arte en Colombia, Chile, México y Uruguay. Revista Educación las Américas, 11(1), pp. 57-77.
Vera, A., Scasso, M., Tham, M. (2022). Los sistemas de información y gestión educativa (SIGEd) en América Latina y el Caribe: desafíos y lecciones frente a la pandemia de la COVID-19. Foro Regional de Políticas Educativas, 5.º edición. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382823
Verger. A., Moschetti, M. y Fontdevila, C. (2017). La privatización educativa en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias. Internacional de la educación. https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Privatizacion%201-Abril.pdf
Vezub, L. (2019). Análisis Comparativos de Políticas de Educación: Las políticas de Formación Docente Continua en América Latina. Mapeo exploratorio en 13 países. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/An%C3%A1lisis%20comparativo.%20Lea%20Vezub.pdf
Contenido
- 1. Contexto
- 2. Introducción
- 3. Marco normativo e institucional
- 4. Caracterización de las políticas
- 4.1 Políticas para la mejora de infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología
- 4.2 Políticas de fortalecimiento de la demanda de los estudiantes en el nivel
- 4.3 Políticas de cambio curricular
- 4.4 Políticas orientadas a la transformación del formato escolar tradicional
- 5. Panorama en datos
- 6. Tendencias y desafíos
- 7. Bibliografía
Autoría: Bárbara Briscioli, bajo la coordinación del IIPE UNESCO
1. Contexto
2. Introducción
El nivel secundario conforma la educación básica y es el tercero de los niveles de los sistemas educativos nacionales. Según la clasificación internacional normalizada de la educación (CINE) elaborada por la UNESCO, abarca dos tramos de los programas educativos: la secundaria inferior (CINE 2) y la secundaria superior (CINE 3). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, firmada por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015, contempla al nivel secundario en el ODS 4, el cual promueve “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. En las metas para el logro de este objetivo, se insta a los Estados a “asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”. Comprende la enseñanza de los conocimientos y habilidades que se consideran necesarios para el desempeño efectivo en la sociedad actual en términos del ejercicio de una ciudadanía activa, la continuación de la educación en el nivel superior y el acceso al mercado de trabajo.
Estas metas suponen importantes desafíos para América Latina. Si bien desde los años noventa y, sobre todo, durante la primera década del siglo XXI, la mayoría de los países de la región han sancionado leyes que aumentaron la cantidad de años del tramo de educación obligatoria en general, y de la educación secundaria en sus dos tramos, inferior y superior, en particular, ampliando la oferta educativa y la inclusión de sectores históricamente postergados, algunos estudios comienzan a constatar cierto estancamiento en la masificación del nivel secundario (IIPE/CLADE, 2021; UNESCO Santiago, CEPAL y UNICEF, 2022; Scasso, 2024). En este contexto, el análisis de tendencias de este nivel en la región resulta relevante. Se trata de aquel que ha sufrido más transformaciones en el tiempo reciente. Y, a medida que se avanza en términos de su obligatoriedad, continúa siendo objeto de intervención desde múltiples y simultáneas políticas educativas que buscan impactar en términos del acceso, permanencia, graduación y calidad de los aprendizajes logrados.
La situación contemporánea del nivel puede describirse a partir de una constante tensión entre su demanda continua de expansión y el modelo institucional tradicional a partir del cual se ha configurado. Desde sus orígenes, el nivel secundario fue pensado como un modelo de elite, para pocos, propedéutico para el ingreso a la universidad. En contraste, hoy en día, y a partir de los cambios recientes en la legislación educativa de muchos países de la región, se observa que el acceso al nivel secundario es entendido mayormente como un derecho para todas las personas adolescentes y jóvenes. En efecto, salvo en Nicaragua, la secundaria inferior forma parte del tramo de escolarización obligatorio de todos los países latinoamericanos. En este marco, la matriz originaria se ve tensionada y demandada por profundos cambios, para atender al desafío de continuar la expansión de la secundaria y lograr sostener trayectorias continuas y completas del conjunto de adolescentes y jóvenes que ingresan a este tramo de escolarización.
Considerando estas ideas preliminares, una primera sección de análisis que se aborda en el presente documento se refiere a la caracterización del nivel secundario en términos de su marco normativo y configuración organizacional. En esta caracterización se consideran la denominación que recibe en cada país, la normativa más reciente referida a su estructura y organización, su obligatoriedad total o parcial, y sus orientaciones y modalidades.
La segunda sección del documento presenta las principales políticas para la educación secundaria desarrolladas recientemente. Se hace referencia a dos grupos de políticas educativas: el primero, busca garantizar las condiciones para el acceso al nivel; el segundo, se centra en las condiciones pedagógicas para que estudiantes permanezcan en las escuelas. Dentro del primer grupo, se incluyen dos tipos de políticas. Por un lado, las referidas a la ampliación y mejora de infraestructura y equipamiento; y, por el otro, las políticas vinculadas con el fortalecimiento de la demanda mediante la transferencia de recursos monetarios y apoyo económico. En cuanto al segundo grupo se distinguen, a su vez, las políticas asociadas al cambio y/o la incorporación de nuevos saberes en el currículo escolar, así como las vinculadas a las recientes reconfiguraciones de la educación secundaria. Estas últimas incluyen tanto las iniciativas para transformar el formato escolar tradicional como las destinadas a sostener las trayectorias estudiantiles y, por último, los programas de escolarización alternativa.
Una tercera sección presenta un panorama regional en datos, referido a trayectorias escolares en el nivel. En particular, esta caracterización supone una descripción de indicadores de acceso, repitencia, permanencia y graduación a tiempo de los estudiantes cruzada con variables de caracterización de la población en términos de lugar de residencia (urbano/rural) e ingresos según los últimos datos disponibles en SITEAL.
A modo de cierre, se incluye un análisis reflexivo en términos de avances y deudas para el nivel.
3. Marco normativo e institucional
Como se mencionó en la introducción, el secundario es el tercer tramo de los sistemas nacionales de educación. La edad de referencia abarca, según el país, a adolescentes de 11 a 17 años (ver cuadro 1). El sistema de clasificación internacional normalizada de la educación (CINE) elaborado por la UNESCO divide al nivel en dos tramos: la secundaria inferior (CINE 2) y la secundaria superior (CINE 3). No obstante, en cada país la configuración organizacional es variable.
El requisito para acceder a la secundaria inferior es haber completado y aprobado el nivel primario. Los programas educativos de la secundaria inferior suelen estar destinados a reforzar los aprendizajes del nivel primario. Por lo general, tienen una duración de tres años. Sus competencias sientan las bases para el desarrollo humano y el aprendizaje a lo largo de la vida. Suelen apoyarse en asignaturas impartidas por docentes que recibieron formación pedagógica en contenidos específicos En algunos países, los programas educativos de la secundaria inferior contemplan también contenidos vocacionales.
El requisito para acceder a los programas educativos clasificados por la UNESCO como secundaria superior (CINE 3) es haber completado la secundaria inferior. El propósito de la secundaria superior es garantizar a adolescentes y jóvenes los saberes necesarios para que transiten esa etapa de sus vidas y puedan desenvolverse en las que siguen, ya sea mediante la continuación de los estudios en el nivel superior o la inserción en el mercado laboral y la vida en comunidad. En 9 de los 19 países tiene una duración de tres años. Un rasgo destacado de estos programas es que, respecto del tramo anterior, se acentúa aún más la diversificación y especialización de los contenidos curriculares. Es frecuente que los docentes se hayan formado y especializado en asignaturas y campos de conocimiento específicos.
La configuración organizacional de la educación secundaria no es homogénea en la región. Considerando la denominación oficial de cada país, existen aquellos donde la secundaria ocupa dos años teóricos de extensión (como El Salvador y Honduras) o tres (como Brasil y Paraguay), y otros con una extensión que llega a los seis años (como Argentina y Uruguay). Las variaciones existentes entre países también suponen la organización del nivel en un solo tramo homogéneo (como Bolivia, Nicaragua, Perú y Venezuela) y, en otros casos, la división del nivel en dos tramos (secundaria inferior y superior –que adquieren diferentes denominaciones en cada caso–, como sucede en Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana y Uruguay). Considerando la clasificación CINE de la UNESCO, se observa que siete países (Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Paraguay) tienen un tramo del CINE 2 incluido como último tramo de la educación básica. Esta heterogeneidad puede observarse en el cuadro 1.
Las leyes sancionadas a principios del siglo XXI en América Latina trajeron como consecuencia la emergencia de sistemas educativos profundamente diferentes a los regulados hacia fines del siglo XIX y buena parte del XX. La escuela secundaria se ha propuesto pasar de ser una institución selectiva, a la cual solo accedía una porción minoritaria de la población con fines específicos, a ser un nivel educativo de creciente alcance universal. La nueva legislación buscó propiciar la construcción de un nivel secundario que pudiera dar respuesta a las demandas de acceso, permanencia y graduación. Más allá de los cambios propuestos para la configuración institucional del nivel, el aspecto más trascendental que se ha instalado se refiere al incremento de los años de obligatoriedad escolar y al alcance de la educación secundaria. Los nuevos marcos jurídicos aspiran a un proceso de universalización en relación con el acceso y el sostenimiento de las trayectorias, lo cual podría considerarse un efecto directo de la extensión de la obligatoriedad del nivel secundario (Acosta, 2021).
Actualmente, todos los países de la región han definido la obligatoriedad de la educación secundaria inferior, a excepción de Nicaragua. Asimismo, 13 sobre 19 naciones extendieron la obligatoriedad al tramo superior (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). El cuadro 2 presenta mayor información.
4. Caracterización de las políticas
En este apartado se hace referencia a cuatro tipos de para la educación secundaria, que dan cuenta de las prioridades de los Estados al momento de intervenir en el sistema educativo. Se definió clasificarlas según las políticas que buscan garantizar las condiciones para el acceso, y seguidamente, según aquellas que hacen foco en las condiciones pedagógicas para que estudiantes permanezcan en las escuelas. Entre las primeras, se incluyen políticas para la ampliación y mejora de infraestructura y equipamiento; y para el fortalecimiento de la demanda mediante la transferencia de recursos monetarios y apoyo económico para el sostenimiento de las trayectorias escolares. Estas políticas buscan compensar desigualdades respectivas al punto de partida de cada estudiante, que resultan estratégicas en una región atravesada históricamente por importantes brechas de desigualdad.
Entre las políticas educativas con foco en lo pedagógico en sentido estricto, se distinguen las asociadas al cambio curricular y la incorporación de nuevos saberes en el currículo escolar del nivel. Se trata de intervenciones que buscan la renovación de contenidos del nivel medio, para acercarlos a los intereses de estudiantes, a las demandas de la sociedad del conocimiento y a los saberes propios de las culturas y colectivos históricamente excluidos que integran cada país. En segundo lugar, se referencia un grupo de políticas vinculadas a la reciente reconfiguración de la educación secundaria, en particular aquellas relativas a la organización institucional. Entre estas políticas distinguen, en primer lugar, las orientadas a la transformación del formato escolar tradicional; en segundo lugar, aquellas que contribuyen al sostenimiento de trayectorias estudiantiles y, por último, los programas de escolarización alternativa.
4.1 Políticas para la mejora de infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología
En las últimas décadas, la escuela secundaria se encuentra en expansión en la región, incorporando cada vez más cantidad de estudiantes, de sectores sociales diversos, tanto urbanos como periurbanos y rurales. Para que esta inclusión sea posible, ha sido necesario ampliar la oferta, es decir, construir escuelas donde no había. En simultáneo, se han desplegado políticas para mejorar la infraestructura escolar y la dotación de recursos existentes. A continuación, se presenta una selección de políticas públicas para la expansión y mejora de la infraestructura escolar, de su equipamiento y de recursos educativos vinculados a las nuevas tecnologías. Un aspecto importante para destacar es que muchas de estas políticas y programas no son exclusivamente del nivel secundario. No obstante, se incluyen por su relevancia para el nivel.
Las políticas educativas actuales en la región colocan a la inversión en infraestructura escolar como uno de los principales compromisos de equidad de los estados nacionales, en tanto que incide en la garantía del derecho a la educación. La investigación educativa acuerda en los efectos positivos de la infraestructura educativa para el logro de buenos aprendizajes (BID, 2011; 2017; Claus, 2018).
Ante la situación de precariedad de ésta, en la mayoría de los países de la región, sobre todo en las escuelas que atienden a poblaciones vulnerables, la inversión en infraestructura resulta central, sobre todo para acompañar la expansión del nivel. Entre las iniciativas de políticas para la creación de instituciones educativas y la mejora de la infraestructura escolar, cabe mencionar el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) de Colombia, Mejora integral de infraestructura con ambientes escolares inclusivos, seguros y sostenibles en El Salvador, Estrategia 2016-2019 para la atención de infraestructura escolar en los niveles preprimario, primario y medio de Guatemala, Escuelas al CIEN en México, Programa Unidos en Mi Escuela en Panamá y Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) de Perú (para mayor detalle, véase Inclusión y equidad educativa).
Otro foco importante para la provisión de recursos se vincula con aquellos relativos a las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC). En 2015, la Declaración de Qingdao (UNESCO, 2017), resultado de la Conferencia Internacional sobre TIC y Objetivos Educativos Post-2015 organizada por UNESCO y su reafirmación en 2017, da el marco de lineamientos para pensar estratégicamente el potencial de las TIC hacia la educación para alcanzar especialmente el ODS 4. Estos acuerdos reconocen el rol de las tecnologías digitales en tanto potenciadoras de los sistemas educativos y su rol clave para garantizar que todos los estudiantes accedan a una educación de calidad, desarrollen habilidades que les permitan construir sus proyectos de vida con autonomía y libertad, y se preparen para vivir en un mundo cada vez más complejo (UNESCO, 2017). Varias políticas y programas ponen su foco en este aspecto. Estas últimas se citan en el panorama de Educación y Tecnologías Digitales de SITEAL.
4.2 Políticas de fortalecimiento de la demanda de los estudiantes en el nivel
La expansión del nivel secundario demanda la planificación y ejecución de políticas de andamiaje de trayectorias escolares que pongan especial foco en los sectores vulnerabilizados. Estas políticas suponen el despliegue, desde diferentes sectores del aparato estatal, para la compensación de desigualdades. Las políticas de fortalecimiento a la demanda tienen como objetivo brindar a las familias recursos económicos o bienes para apoyar el ingreso y la permanencia en la escolarización, particularmente de sectores históricamente excluidos. Si bien no siempre se trata de políticas específicamente orientadas al nivel secundario, sino a la educación básica en su conjunto, adquieren relevancia en el marco de la ampliación de los años de obligatoriedad escolar.
Existen en la región diferentes formas de apoyo. En principio, puede hacerse una distinción entre programas de desarrollo social, que se gestionan más allá de lo educativo, que consisten en transferencias monetarias y requieren algún tipo de contraprestación de escolarización para su continuidad (para mayor detalle ver el panorama sobre inclusión y equidad educativa).
Otro tipo de programas de fortalecimiento a la demanda son gestionados desde el ámbito educativo con el formato de becas o bonos que tienen como objetivo el apoyo a la escolarización de grupos de población en situación de vulnerabilidad social. A continuación, se consignan las principales iniciativas vigentes para estimular la participación en el sistema escolar de diferentes sectores vulnerables en los países de la región.
Además de transferencias monetarias, varios países desarrollan acciones de transferencia de otros tipos de recursos para el fortalecimiento de la demanda escolar. Al respecto, pueden destacarse los programas de alimentación escolar. También existen programas de provisión de libros de textos escolares. Otros recursos que se distribuyen entre estudiantes son uniformes escolares, equipamiento y útiles. En este sentido, es destacable el programa de kits escolares del Paraguay, que supone la distribución cada año de bolsas de útiles a todos los estudiantes de instituciones públicas, perfiladas para cada año de cursado, en función de las actividades pedagógicas previstas (para mayor detalle, consultar el panorama sobre inclusión y equidad educativa).
4.3 Políticas de cambio curricular
En línea con la ampliación en el acceso a la educación secundaria, se ha intentado volver la oferta más pertinente, con el objetivo de favorecer la permanencia, así como experiencias y aprendizajes relevantes. Por tanto, en la región se desplegaron cambios curriculares y organizacionales en el marco de los sistemas educativos formales, y en simultáneo, se desarrollaron experiencias alternativas de escolarización.
En cuanto a las políticas educativas que aspiran al logro de cambios curriculares y tendientes a una renovación de los contenidos y las prácticas pedagógicas desarrollados en el nivel medio, se recogen demandas de sectores históricamente excluidos, así como las actualizaciones que impone el siglo XXI. En términos generales, estas políticas de cambio curricular buscan avanzar en la pertinencia de la educación en función de los intereses estudiantiles; la incorporación de los saberes de los pueblos originarios y de nuevos saberes propios de la sociedad del conocimiento; y la construcción de un currículo que responda al desafío de la inclusión de la diversidad de estudiantes, el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo sostenible.
A continuación, se presentan ejemplos de estas políticas.
4.4 Políticas orientadas a la transformación del formato escolar tradicional
Más allá de la organización académica formal, en los últimos años se han desarrollado múltiples intentos de intervención sobre la estructura organizativa del nivel, que se ven reflejados en políticas de flexibilización del régimen académico, ampliación del tiempo escolar, uso de espacios “educativos” por fuera de la institución escolar, entre otros aspectos sustanciales. En el cuadro 5 se presentan ejemplos de políticas que buscan la transformación de la escuela secundaria, para proyectar experiencias de escolarización comunes pero flexibles, capaces de albergar la diversidad y las particularidades del estudiantado. En algunos casos, como en Bolivia y México, también se plantean ofertas diferenciadas.
Además de estos programas o políticas, en el marco del desarrollo cotidiano de la vida escolar, en diversos países se busca desarrollar acciones que permitan el sostenimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes. Estas acciones buscan, a partir de diferentes modalidades e intensidades de intervención, mitigar la desvinculación escolar.
Existen algunas políticas integrales y de amplio alcance. Entre ellas, el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de Uruguay, la Estrategia Nacional para promover trayectorias continuas, completas y de excelencia de México y la estrategia de Alerta Temprana de Costa Rica. También se han desarrollado iniciativas con diferentes enfoques y propósitos, entre las que pueden mencionarse:
- Espacios de acompañamiento académico para compensar los aprendizajes no logrados en alguna asignatura.
- Acciones de aceleración de aprendizaje para estudiantes con dificultades de acceso a la escolarización.
- Estrategias de flexibilización del régimen escolar para estudiantes madres (y, en algunos casos, también para estudiantes con responsabilidad parental), que se desarrollan en las instituciones del nivel, así como la instalación de salas maternales en escuelas secundarias.
- Experiencias socioeducativas de formación complementaria al tiempo escolar, ya sea en el propio edificio o en otros espacios.
A la vez, se buscan construir alternativas de escolarización para aquellos que han abandonado el sistema educativo o viven en condiciones de vulnerabilidad social. Estas innovadoras propuestas de formación a veces suponen novedosos formatos de cursada presencial flexible, que se organizan de manera complementaria al sistema de educación formal regular. En otros casos, se trata de propuestas organizadas bajo la modalidad a distancia, a partir de mediaciones tecnológicas que permiten cursadas sincrónicas o asincrónicas. Parte de estas experiencias se consignan en el cuadro 6.
Cabe mencionar que, en países federales, tales iniciativas pueden surgir a nivel estatal, provincial y/o municipal, pero no siempre se reflejan en los lineamientos nacionales.
5. Panorama en datos
En este apartado se presenta un panorama regional de datos estadísticos que permite dar cuenta de los avances y deudas pendientes con respecto a la concreción del derecho a la educación para adolescentes y jóvenes.
En una publicación reciente, Scasso (2024) ofrece una radiografía de la educación secundaria en América Latina, desde el enfoque dinámico de las trayectorias escolares. En esta reconstrucción, también contribuye al análisis de los cambios que se observan en las últimas dos décadas en el nivel.
En esta línea, los datos estadísticos disponibles en la base de indicadores educativos de SITEAL, permiten dar cuenta de la evolución reciente de la asistencia escolar al nivel secundario en América Latina. Como se observa en el gráfico 1, en todos los países se ha producido una mejora sustantiva en la tasa neta ajustada de asistencia escolar a la secundaria, superando el 80% en la mayoría de los casos. No obstante, cabe destacar que el crecimiento ha sido diverso según países.
Al distinguir entre secundaria baja (CINE 2) y alta (CINE 3), los únicos casos de sostenimiento de matrícula son Bolivia y Chile – y también República Dominicana, aunque con menores porcentajes de cobertura. Por el contrario, en la mayoría de los países se percibe cómo la tasa de asistencia decrece en el pasaje entre un ciclo y otro. Tal es el caso de Colombia (31%) El Salvador (25%) y México (225%) dan cuenta de la mayor pérdida de matrícula (ver gráfico 2).
Asimismo, en el citado diagnóstico (Scasso, 2024), se caracterizan los grupos sociales más expuestos a vivir situaciones de exclusión educativa en la educación secundaria. Como es sabido, la principal causa de exclusión está asociada al abandono escolar durante la educación secundaria, siendo la secundaria alta donde persisten mayores mecanismos de exclusión.
Ahora bien, al interior de cada país también se constatan desigualdades. Una primera distinción refiere al ámbito rural y urbano. Este indicador se encuentra disponible para todos los países con excepción de Argentina, cuyas encuestas de hogares sólo contemplan a población urbana. De acuerdo con los últimos datos disponibles la tasa de asistencia al nivel secundario es menor en zonas rurales con respecto a zonas urbanas, siendo Chile la única excepción. En algunos casos, como Honduras, esta brecha alcanza los 35 puntos porcentuales.
Otra distinción posible se refiere al nivel de ingresos del grupo familiar. Los datos evidencian que existe mayor probabilidad de asistir al nivel secundario entre los hijos de las familias con el 40% de mayores ingresos (89,8%) que entre los de aquellas del 30% con menores ingresos (donde dicho porcentaje cae al 81,8%). En algunos países, como Paraguay y Honduras, estas diferencias superan los 13 puntos porcentuales.
Un aspecto que afecta particularmente la trayectoria estudiantil en el nivel secundario está vinculado a dificultades previas en los recorridos escolares. Es decir, no acceso, ingreso tardío, repitencia en la primaria y/o en la secundaria, y las intermitencias en la asistencia a clase por diferentes motivos (traslados, desvinculaciones parciales, ingreso al mundo laboral formal o informal) en períodos breves de tiempo o por más de un ciclo escolar. Estas alteraciones en las trayectorias pueden reflejarse en la denominada “tasa de sobreedad”, que da cuenta del porcentaje de estudiantes con dos o más años por sobre la edad teórica correspondiente al nivel. Según los datos disponibles, el promedio de la región es del 16%. No obstante, en algunos países supera el 20% (tal es el caso de Uruguay con un 27,5% de sobreedad, Honduras con 26,7% y Colombia con 24,8%), como puede verse en el gráfico 8.
Gráfico 8. Porcentaje de estudiantes con dos o más años de sobreedad en secundaria, países de la región (2022)
Finalmente, un último aspecto que resulta pertinente destacar se refiere a la tasa de graduación en el nivel secundario. Cuando se compara la situación de principios del siglo XXI con los datos de finales de la segunda década del mismo siglo, la región muestra una sustancial mejora en la finalización del nivel secundario (Scasso, 2024). No obstante, garantizar la terminalidad continúa siendo un desafío, como puede observarse en el gráfico 9.
El promedio regional de graduación del nivel secundario asciende al 70%. Sin embargo, este dato oculta desigualdades significativas, existiendo países con desempeños muy por debajo de dicho promedio (Honduras, El Salvador y Uruguay), como puede apreciarse en el gráfico 9. Asimismo, los datos se agravan en todos los países cuando se analizan según zona de residencia y nivel de ingresos de las familias.
Gráfico 9. Tasa de finalización de la educación secundaria en países de la región (2022)
En consonancia con la radiografía de trayectorias escolares (Scasso, 2024), en cuanto a la finalización de la secundaria alta, y pese a los avances, se identifica la persistencia de importantes brechas. Es decir, mientras que 88 de cada 100 estudiantes de hogares de ingresos altos finaliza el nivel secundario completo, esa proporción se reduce a 66 de cada 100 para los hogares de ingresos más bajos. Que las brechas de finalización sean mayores que las de asistencia también revela que las trayectorias por la educación secundaria son más dificultosas para la población de nivel socioeconómico bajo, que experimenta más situaciones de repitencia y abandono.
Complementariamente, se detectan dificultades para lograr que quienes acceden al nivel y egresan de él alcancen los aprendizajes esperados. Para 2022, del conjunto de países que participaron de PISA, el 50% de estudiantes alcanzó niveles mínimos de competencia en lectura, y el 30% en matemática. Para el grupo de países que participa desde 2009, estos niveles de desempeño prácticamente no variaron a lo largo de esos trece años (Scasso, 2024). Por tanto, se plantea como desafío la persistencia en los bajos logros de aprendizaje.
6. Tendencias y desafíos
En América Latina, la educación secundaria se ha expandido notablemente en los últimos 20 años. Los países de la región han avanzado en la reforma o sanción de nuevos marcos jurídicos sobre los que se apoya la extensión de la escolarización en general y de la educación secundaria en particular, en sus dos ciclos, inferior y superior, pero con foco en este último. La sanción de leyes que aumentaron la cantidad de años del tramo de educación obligatoria implicó la ampliación de la oferta para la atención masiva de adolescentes y jóvenes previamente excluidos del sistema escolar. Si se realiza una mirada general de los cambios recientes en la legislación, puede observarse entre los textos de las nuevas normativas una progresión gradual del conjunto de las leyes hacia esquemas normativos fuertemente comprometidos con la educación como un derecho fundamental (López, 2015).
En relación con las políticas, la ampliación del acceso al nivel secundario ha sido coadyuvado a partir de dos estrategias. En primer lugar, la construcción de nuevos edificios escolares, impulsada por el avance de la obligatoriedad. Los Estados de la región han realizado esfuerzos significativos para llegar de este modo a la totalidad de la población, decisión que facilita el acceso al nivel, procurando aminorar largos y costosos desplazamientos por parte de los estudiantes para acceder a los establecimientos educativos. En segundo lugar, en la ampliación de la matrícula han tenido incidencia las políticas orientadas a conmover y reconfigurar el formato escolar tradicional, que supuso desde sus inicios un nivel secundario con una función fundamentalmente propedéutica, pensado para la preparación de una élite hacia los estudios superiores. En contraparte, con la expansión de la obligatoriedad se amplía el derecho a la escolarización, dotando a la secundaria de un sentido en sí misma: poner a disposición los saberes comunes para la plena inclusión social y económica de adolescentes y jóvenes, pero reconociendo las diversidades y desigualdades de estudiantes y trayectorias, y en algunos casos, flexibilizando las modalidades de escolarización.
El compromiso con el derecho a la educación, que los Estados latinoamericanos han evidenciado a través de sus leyes generales de educación y un vasto despliegue de políticas, supone avances significativos –evidenciados en el aumento de las tasas de escolarización y de finalización del nivel–, aunque aún insuficientes. En la región, solo la mitad de los adolescentes logra completar el nivel medio de enseñanza, a la vez que persisten profundas desigualdades en términos de acceso, permanencia y logro de aprendizajes en el sistema educativo. Ciertos grupos sociales –indígenas, afrodescendientes, quienes viven en zonas rurales o provienen de hogares socialmente desaventajados– cuentan con menores posibilidades de sostener sus trayectorias educativas y obtener aprendizajes pertinentes y significativos. América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del mundo y la desigualdad no solamente se manifiesta en la dimensión económica de la vida sino también en la escolar.
En suma, la sistematización aquí realizada e investigaciones recientes dan cuenta de al menos tres desafíos que presenta el proceso de extensión de la enseñanza secundaria en América Latina: universalizar el acceso, promover la continuidad de las trayectorias y asegurar la pertinencia de la oferta en términos de calidad. Estos desafíos son múltiples y simultáneos, y dan cuenta de una tensión compleja entre la expansión de la escuela secundaria y el modelo institucional (Acosta, 2019). Ya no basta con garantizar el acceso, sino que resulta fundamental lograr la permanencia en el nivel y su conclusión, así como la apropiación de todos los saberes que en el nivel se propone transmitir.
A lo largo de este documento se ha presentado un mapeo de intervenciones políticas desplegadas por los Estados, orientadas a garantizar una enseñanza secundaria equitativa y de calidad. El relevamiento y el estudio de experiencias de trabajo para la mejora de las trayectorias escolares a lo largo de la región permite esbozar, sin pretensión de exhaustividad, algunas propuestas clave a considerar por quienes tienen a su cargo el desarrollo de políticas públicas en el área:
- Promover estrategias de intervención intersectoriales que aborden las causas que generan exclusión y desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos. El planeamiento de políticas para la mejora de las trayectorias escolares de los jóvenes que provienen de contextos de vulnerables demanda dejar de lado intervenciones exclusivamente pensadas como «educativas» para pensar en acciones intersectoriales que aborden las causas que generan exclusión y desigualdades sociales y educativas. La interrupción de la trayectoria educativa es fruto de un conjunto de factores internos y externos a los sistemas, que requiere el desarrollo de políticas que los aborden de forma integral. El trabajo de las escuelas inmersas en contextos de exclusión demanda acciones que consideren temas sociales, de vivienda, urbanización, alimentación y salud pública simultáneamente. La pobreza atraviesa la vida de los sujetos y su experiencia escolar, garantizar el pleno acceso, permanencia y aprendizaje de todos los estudiantes exige desarrollar políticas que exceden el ámbito de las políticas educativas.
- Impulsar políticas que promuevan la construcción de experiencias de escolarización comunes pero flexibles. El planeamiento de política educativa debe orientar la construcción de sistemas flexibles, que favorezca la posibilidad de retomar trayectorias educativas interrumpidas. Esto implica ofrecer múltiples y variadas oportunidades con diferentes finalidades: acceder y complementar estudios en cualquier nivel educativo; proporcionar distintas modalidades y posibilidades de ingreso o reingreso; facilitar el perfeccionamiento y la formación vinculados al trabajo; facilitar diferentes itinerarios formativos y el establecimiento de puentes entre ellos, posibilitando que cada persona construya su propio proyecto formativo. Para que esto sea posible, resulta necesaria la creación de sistemas educativos flexibles, donde quienes han interrumpido su trayectoria puedan retomarla en cualquier momento de la vida. El supuesto de un tiempo único y lineal, sobre el que se basa el funcionamiento del sistema educativo resulta un elemento con alto potencial excluyente, al cual debe buscársele una alternativa.
- Favorecer la institucionalización de estrategias de acompañamiento escolar. La posibilidad de generar buenas experiencias escolares que contribuyan al logro de trayectorias continuas y completas en el tránsito de los estudiantes por el nivel secundario demanda instancias de acompañamiento escolar que actúen como sostén de dicho pasaje. La experiencia registrada en instituciones que han avanzado en este aspecto da cuenta de la importancia de las tutorías como andamiaje para el tránsito por la escuela secundaria. Resulta fundamental su institucionalización y formalización, así como el desarrollo de planificación del trabajo de los tutores y la respectiva evaluación, alejándose así la labor tutorial de las experiencias informales que todavía se registran en algunos países de la región.
- Desarrollar sistemas de alerta para la detección e intervención temprana sobre situaciones de deserción escolar. A pesar de las múltiples intervenciones desarrolladas desde la política educativa en las últimas décadas, la escuela secundaria en la región sigue teniendo índices de desgranamiento muy altos. Resulta fundamental el desarrollo de una escuela más inclusiva, que no expulse pero, a la vez, desde niveles de gestión, el desarrollo de un sistema de alerta para la detección e intervención inmediata cuando el abandono escolar ocurre. El proceso de desligamiento con la institución escolar suele ser progresivo, da indicios; la desafiliación es procesual. Por ello, resulta estratégica la intervención inmediata cuando una situación de posible abandono es detectada.
7. Bibliografía
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO [IIPE UNESCO] y CLADE. (2021). Desigualdades Educativas en América Latina: tendencias, políticas y desafíos. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/desigualdades-educativas-en-america-latina
Acosta, F. (2019). Las políticas para la escuela secundaria: análisis comparado en América Latina. IIPE UNESCO.
Acosta, F. (2021). Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y segmentación educativa en América Latina. Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/106). Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/47211-diversificacion-la-estructura-la-escuela-secundaria-segmentacion-educativa
Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2017). Suficiencia, equidad y efectividad de la infraestructura escolar en América Latina según el TERCE, UNESCO. https://publications.iadb.org/es/suficiencia-equidad-y-efectividad-de-la-infraestructura-escolar-en-america-latina-segun-el-terce
Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2011). Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica latinoamericana: Un análisis a partir del SERCE, UNESCO. https://publications.iadb.org/es/infraestructura-escolar-y-aprendizajes-en-la-educacion-basica-latinoamericana-un-analisis-partir
Claus, A. (2018). El Impacto de la Infraestructura Escolar en los Aprendizajes de las Escuelas Secundarias. III Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional (COLMEE 2018). INNEd, INEE, MIDE-UC, INEVAL.
López, N. (2007). Las nuevas leyes de educación en América Latina: una lectura a la luz del panorama social de la región. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO.
López, N. (2015). Las leyes generales de educación en América Latina. El derecho como proyecto político. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO.
Oficina de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO Santiago], Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2022). La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe: informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382636
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2017). Qingdao Statement: strategies for leveraging ICT to achieve Education 2030.
Scasso, M. (2024). Radiografía de las trayectorias escolares. La educación secundaria en América Latina. Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/radiografia-de-las-trayectorias-escolares
Políticas y normativa
- Constitución de la Nación Argentina
- Ley 26.075/2006. Ley de Financiamiento Educativo
- Ley 26.206/2006. Ley de Educación Nacional
- Lineamientos Estratégicos para la República Argentina 2022-2027
- Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia
- Ley 70/2010. Ley de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”
- Plan Estratégico Institucional de Educación 2021 - 2025
- Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien. Sector Educación 2021 -2025
- Constitución de la República Federal de Brasil
- Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y el Fortalecimiento de los Profesionales de la Educación - FUNDEB
- Ley 9394/1996. Directrices y bases de la Educación Nacional
- Plan Nacional de Educación 2014-2024
- Constitución Política de la República de Chile
- Ley 20.370/2009. Ley General de Educación
- Ley 21.040/2017. Crea el sistema de Educación Pública
- Primera Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028
- Constitución Política de la República de Colombia
- Ley 115/1994. Ley General de Educación
- Ley 715/2001. Sistema General de Participaciones SGP
- Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. El camino hacia la calidad y la equidad
- Constitución Política de la República de Costa Rica
- Ley 2160/1957. Ley Fundamental de Educación
- Plan de trabajo prioritario estratégico MEP 2025-2026
- Constitución de la República de Cuba
- Decreto 364/2020. De la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada
- Ley 680/1959. Sobre la Primera Reforma Integral de la Enseñanza
- Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza. Ley s/n del 6 de junio de 1961
- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)
- Plan Sectorial de Educación 2021-2025
- Constitución de la República de El Salvador
- Decreto 917/1996. Ley General de Educación
- Plan Sectorial de Educación 2022-2030
- Constitución Política de la República de Guatemala
- Decreto 12/1991. Ley de Educación Nacional
- Plan Estratégico Institucional 2025-2029
- Acuerdo Ejecutivo 1369-SE/2014. Reglamento de Financiamiento de la Educación Pública
- Constitución Política de la República de Honduras
- Decreto 262/2011. Ley Fundamental de Educación
- Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030
- Plan Estratégico Institucional Para la Refundación de la Educación (PEI) 2023-2026
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Educación
- Programa Sectorial de Educación 2025-2030
- Ley General del Servicio Profesional Docente
- Constitución Política de la República de Nicaragua
- Estrategia Nacional de Educación en todas sus Modalidades 2024-2026
- Ley 582/2006. Ley General de Educación
- Constitución Política de la República de Panamá
- Decreto Ejecutivo 238/2003. Reglamenta el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE)
- Ley 47/1946. Ley Orgánica de Educación
- Plan Estratégico de Educación 2025-2029 "Activados por la Educación"
- Constitución de la República del Paraguay
- Ley 1264/1998. Ley General de Educación
- Ley 1725/2001. Estatuto del Educador
- Ley 4758/2012. Fondo Nacional para la Inversión y Desarrollo y Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
- Plan Nacional de Transformacion Educativa 2040
- Constitución Política del Perú
- Ley 28.044/2003. Ley General de Educación
- Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM al 2030 del Sector Educación
- Constitución Política de República Dominicana
- Horizonte 2034: Plan Decenal de Educación
- Ley 66/1997. Ley General de Educación
- Resolución 0668/2011. Instructivo para el Manejo de Fondos Transferidos a las Juntas Regionales, de Distrito y de Centro Educativo
Documentos relacionados